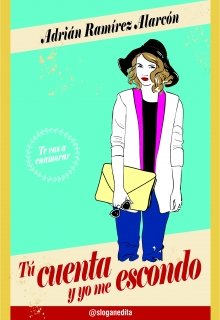Tu cuenta y yo me escondo
Capítulo XV
Llegado el día, amanecí en una cabaña ubicada en el Parque de La Zanja. La mochila cerrada aguardaba dentro del clóset frente a la cama y la ropa que me pondría estaba doblada sobre una silla. Me retiré las sábanas con los pies y éstas cayeron al suelo, salté de la cama al ver el reloj de la mesita. Había vuelto a tener la misma pesadilla, como cada vez que me disponía a encontrarme con Alí, pero esta vez había sido más real, y al final la fuerza malévola me había llevado consigo separándome de él para siempre.
Programé el despertador a las seis y media de la mañana, pero eran las siete con diez y no había sonado. Como la cortina estaba recorrida, vi las hojas secas volando por los aires y las ramas de los árboles chocando con las de otros colindantes.
Me calcé unas pantuflas, tomé la ropa de la silla y me di un baño rápido con el que pretendí alejar los pensamientos negativos, no lo logré. Pero cuando salí del baño, el temor se había instalado ya en mi cuerpo. Mientras recogía la mochila y las llaves del coche, la sospecha de que todo se repetiría en mi perjuicio ya era un hecho que quedó constatado cuando quité el cerrojo e hice girar la perilla y la puerta estaba atascada.
Alarmada, intenté destrabarla con más ahínco, forcejeaba inútilmente hacia un lado y hacia el otro, pues mis manos resbalaban sobre la lisa y redonda perilla. Un grito de frustración escapó de la garganta y me llevé las manos a la cabeza.
«¡Piensa, Estela, piensa!»
Recargué un hombro con todas las fuerzas contra la puerta atascada, y sin embargo sólo conseguí lastimarme y que un incipiente dolor de cabeza latiera en la sien izquierda. Intenté encontrar algo pesado que pudiera servirme para escapar, pero no hallé nada útil. Maldije entre dientes y aporree la puerta con los puños, grité pidiendo auxilio, pero no eran más que las siete de la mañana y todo el mundo estaría durmiendo.
Mis ojos se toparon con la silla en que había puesto la ropa y la tomé por las patas. Pesaba menos de lo que me había figurado, pero eso no me impidió estrellarla contra la puerta. Esta no era pesada, tenía un aspecto endeble y creí que con un poco de suerte, podría partir la puerta por el centro, donde la madera era menos gruesa. No sucedió nada. A punto de que la rabia me hiciera llorar, llamé a gritos al encargado de las cabañas mientras golpeaba la puerta una y otra vez.
Finalmente, las astillas saltaron bajo el sucesivo impacto del respaldo de la silla, proseguí golpeando hasta que se formó un hueco lo suficientemente grande como para salir a través de él. Estaba extrañada de que a nadie se hubiera dado cuenta del ruido causado, tal vez el sonido de los truenos lo amortiguó —pensé.
Arrojé la mochila del otro lado de la puerta y subí a la silla para alcanzar el hueco. Salté al pasillo lastimando mis rodillas al caer, pero el dolor tan sólo supuso un recordatorio de que no debía actuar con tanta ligereza.
En la calle llovía a cántaros y la violenta ventisca arremolinaba mis cabellos, azotándolos contra mi cara. El viento barría el suelo y alzaba las hojas caídas de los árboles. Soplaba en todas direcciones, formando virulentas ráfagas de lluvia y barro. El coche estaba oculto tras la espesa neblina del otro lado de la calle, así que no lo vi hasta que estuve a punto de chocar con él.
La estrecha e inclinada calle había desaparecido bajo una explanada de agua, pero conduje dejándome guiar por la intuición. Esquivé charcos pisando el acelerador tanto como las circunstancias me permitieron. Cuando pude encaminarme hacia el centro del pueblo ya eran las siete y veinte. El limpia parabrisas trataba inútilmente de proporcionar visibilidad, por lo que me vi obligada a reducir la velocidad cuando doblé en la empinaba calle. Jadeando por los nervios y la tensión, recordé aquel día que como hoy se desataron en el pueblo las fuerzas del infierno. También amaneció cubierto de nubes espesas tan oscuras como la noche y los truenos hicieron retumbaban como hoy.
Jamás Mazamitla conoció tempestad tan furiosa. Pero esta vez la ira no sería una buena aliada cuando requería de toda la concentración. Continué sorteando obstáculos con decisión. Apreté las manos sobre el volante y parpadee para enfocar la vista. Me dolían los ojos y sentía los músculos del cuello y de los brazos rígidos por la tensión. Tenía un dolor de cabeza insoportable que nacía en el centro de la frente y se propagaba hacia las sienes.
Bajé del auto para avanzar un par de calles. Me retiré el cabello mojado de la frente y froté los ojos, enfocando la visión para orientarme. Lejos de disiparse, las negras nubes que se cernían sobre mi cabeza parecían compuertas abiertas de lluvia, que formaba un denso manto de agua que impedían desplazarme con agilidad.