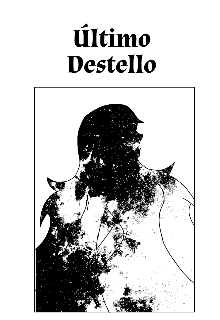Último Destello
Tercer Capitulo: la medalla
Habían pasado ya varios años desde la trágica muerte de la Reina Athela, soberana del reino celestial de las altas torres. En su lecho final, su último deseo fue claro: que cuidaran de su nieta, Onyx, quien entonces tenía apenas quince años. El trono fue heredado por su hija mayor, Isabel, una mujer de mirada fría y corazón endurecido por la ambición. Aunque aceptó la petición de su madre, lo hizo con desprecio oculto tras una sonrisa vacía.
Desde ese momento, Onyx dejó de ser tratada como princesa. Bajo el nuevo mandato de Isabel, fue relegada a los rincones oscuros del castillo, vestida como sirvienta y forzada a vivir como una sombra entre mármoles y oro. A los ojos del reino, seguía siendo una noble, pero dentro de los muros, era poco más que una esclava silente.
Al cumplir los diecisiete, llegó el golpe final: Isabel la ofreció en matrimonio al Rey Kemet, un monarca viejo, de carnes pesadas y sonrisa lasciva, cuyo apetito por el poder solo era igualado por su obsesión por el placer. Usando el pretexto de una alianza entre reinos, Kemet declaró que la unión con Onyx sellaría una nueva era de prosperidad… aunque todos sabían que su verdadero interés era la juventud e inocencia de la muchacha.
Sin embargo, en el Reino de los Hombres, existía una ley antigua, dictada por la Sacerdotisa de la Luna: ninguna doncella podía perder su pureza antes del matrimonio. Aquella era una regla sagrada, sellada por sangre y estrellas. Si se quebrantaba, se desataría una maldición conocida como “La Noche Silente”: el cielo se oscurecería sin luna ni estrellas, la esposa sería condenada a un sueño de hielo eterno, y el esposo vería su estirpe extinta, su alma arrastrada por las Bestias del Ocaso hasta los abismos, donde serviría como esclavo por toda la eternidad.
En lo más profundo del sótano, donde la luz apenas se atrevía a entrar, se encontraba la humilde habitación de Onyx. Allí dormía por orden de Isabel, pues para ella una simple sirvienta no merecía el lujo, sino la frialdad y la pobreza de aquel rincón olvidado.
Aun así, Onyx nunca se quejó. Su corazón bondadoso y gentil aceptaba en silencio lo que la vida le imponía. Aquella mañana, entre las sombras de su cuarto, se incorporó lentamente. Sus brazos se estiraron perezosos mientras un débil rayo de sol se colaba por la diminuta ventana, iluminando su rostro. Se levantó con calma, dejando atrás las sábanas ásperas, y comenzó a vestirse con delicadeza, mientras escuchaba el eco lejano del trajín de las demás sirvientas que ya trabajaban.
Aunque su alma irradiaba bondad, estaba cargada de tristeza. Recordó, con un nudo en el pecho, cómo su prima había comprometido su mano a un monarca al que no amaba. Ella, noble de corazón, guardó silencio como siempre, tragándose las palabras que su corazón quería gritar. Solo dejó escapar un suspiro apagado mientras empujaba la puerta y salía al mundo exterior, donde la luz del día parecía ajena a su dolor.
— Señorita Onyx, me alegra que se haya despertado —dijo una de las sirvientas, inclinándose con respeto mientras se acercaba con pasos suaves.
— Gracias, señorita Mary. ¿En qué puedo ayudarlas? —respondió Onyx con una sonrisa radiante, de esas que parecían iluminar incluso el sótano donde estaba confinada.
Mary sonrió apenas, pero sus ojos delataban un peso que no podía ocultar. — Señorita Onyx… siempre con un corazón tan bondadoso y servicial… —su voz, que al inicio era cálida, comenzó a tornarse áspera y teñida de tristeza—. Pero… la reina la requiere. Debe subir para iniciar los preparativos de la boda.
Onyx suspiró, aunque su expresión seguía tranquila. — Está bien… voy enseguida —dijo, girándose para marcharse.
Cuando sus pasos se alejaron por el pasillo, otra de las sirvientas, que había permanecido en silencio, murmuró en voz baja: — Pobre señorita Onyx… obligada a casarse con ese hombre asqueroso…
Mary apretó los labios. — Lo sé… —respondió con un tono grave—. Pero no podemos hacer nada para ayudarla. Si intentamos intervenir, podríamos terminar igual que… —se interrumpió y miró alrededor, asegurándose de que no hubiera oídos curiosos—. Igual que las otras.
Las demás sirvientas se miraron entre sí, con rostros pálidos.
— Desde que ese monarca vino a vivir aquí… —comenzó una de ellas, casi susurrando—… las que le sirven directamente desaparecen. Una tras otra. Y siempre pide a la reina que se le asignen nuevas.
Mary asintió lentamente, sus manos temblando. — Al principio pensé que eran simples despidos o que habían sido enviadas a otro lugar… pero nadie las ha visto salir del castillo. Ni siquiera sus familias saben dónde están.
Otra sirvienta, con los ojos humedecidos, agregó: — Recuerdo a Clara… la asignaron a su servicio hace dos semanas. Una noche la vi pasar por el pasillo, llevaba una bandeja con vino para él… y nunca volvió.
El silencio se volvió más pesado, casi sofocante.
Mary tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente no podía dejar de plantear la pregunta que temía responder:
¿Y si ese monarca estaba haciendo algo atroz con ellas? ¿Algo tan horrible que la reina misma prefería callar?
___________
Mientras tanto, en el calabozo del Reino —un lugar tan húmedo y putrefacto que las ratas preferían morir antes que seguir allí—, el eco de pasos lentos resonaba por los pasillos.
Una silueta femenina avanzaba con calma, silbando una melodía inquietante. No era una canción alegre, sino una tonada extraña, casi hipnótica, como si la tristeza y la burla se mezclaran en cada nota.
Sus botas pisaban charcos formados por agua turbia. El olor a moho y sangre vieja impregnaba el aire.
Finalmente, llegó frente a las celdas. Se inclinó hacia adelante y, desde la tenue luz que entraba por un ventanuco alto, sus ojos se acostumbraron a la penumbra.
Allí, en la profundidad de la oscuridad, se encontraban mujeres encadenadas. Sus cuerpos estaban cubiertos de suciedad, las ropas desgarradas, la piel marcada por heridas frescas y viejos moretones. Algunas tenían símbolos tallados a fuego, marcas satánicas que parecían arder incluso apagadas.
Sus miradas estaban vacías, como si la voluntad de vivir hubiera sido arrancada a golpes.
#4178 en Fantasía
#819 en Magia
terror suspenso violencia sangre, fantasia drama misterio suspenso, magia amor guerra traicion desamor
Editado: 14.08.2025