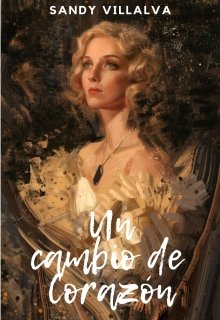Un cambio de Corazón
CAPITULO 14
La rústica música envolvía aquel viejo lugar, una acertada mezcla de panderetas, laúd y añafil. Las desgastadas mesas, distribuidas sin orden alguno por el escaso espacio, estaban al límite de licores, platos vacíos y hombres ebrios ansiosos por poner a prueba su resistencia ante el adictivo liquido, aunque esto les significará la parsimoniosa extinción de sus consciencias. Las jóvenes y exóticas camareras, de atributos tan llamativos como descarados, rondaban por las mismas ofreciendo asistencia y, algunas veces, buscando y ofreciendo un servicio más “intimo” y privado, que disentía totalmente con la simple labor de servir. La barra ubicada en el frente, presumía de una demanda de excelencia, marcada en demasía por la constante exigencia de botellas y nuevas raciones que no presagiaba poder alcanzar un fin próximo. Todo se conjuntaba a favor del alborozo que el caer de la noche siempre prometía. El libertinaje nocturno era la más grande recompensa que todo plebeyo ansiaba alcanzar al final de un desgastador día, especialmente si formas parte de los desfortunios que la pobreza y la falta de titulaje conllevaban en una sociedad marcada por la supremacía y el poder. Y los ciudadanos moniacos no eran la excepción a este dogma. Al caer de la noche las clandestinas cavernas, escondidas entre la estrechez y soledad de las calles, renunciaban a la oscuridad e inactividad que les consumía para iluminarse del dinamismo y vivacia que sus dispuestos visitantes les otorgaban. Desde alegres comerciantes de distintas índoles hasta vasallos y aprendices con la única voluntad de dispersar sus problemas y disgustos con el placer de una bebida. Un objetivo compartido en colectivo. Pero siempre había excepciones. Y en esa vivaz noche, estas recaigan en la singularidad que provocaba el contemplar a un hombre en soledad. Tan ajeno al jubiloso ambiente a su alrededor, que el sólo pensamiento de acercársele era ya una osada travesía.
No pedía ni demandaba licor alguno, no mostraba inclinaciones por la preferencia de alguna placentera compañía y no parecía querer familiarizarse con nadie. Solo veía con proclamada intensidad el desgastado pergamino entre sus manos, envuelto por completo por una oscura capa que sólo liberaba a la vista unos fríos ojos cafés. Era como un peligroso mercenario en espera de su víctima. Y aunque eran pocos aquellos que aún conservaban su conciencia, los que si reparaban en su presencia no podían sentir más que intriga y una tintineante zozobra. Aunque sus prioridades, claro está, estaban más enfocadas en los placeres del vino y las mujeres, desplazando a un inevitable olvido al hombre y todos sus paradigmas. Algo en verdad beneficioso para él mismo, y que no era ignorado en sus finalidades. Después de todo, contemplar cada posible variante era una de sus especialidades. Y el poseer una vasta paciencia también lo era. Ignoraba cuánto tiempo llevaba sentado en los rincones de aquella rústica mesa, pero tenía la seguridad de que ya era bastante. No le molestaba esperar, como mostraba dicha virtud, pero si le irritaba perder su tiempo y atención en personas que juraban en base a promesas vacías. Y aunque guardaba la esperanza de que tal juicio fuera erróneo, el transcurrir del tiempo sin ningún indicio de lo contrario, le llevaba cada vez más a esa conclusión.
Pero la repentina apertura de la puerta, ignorada por todos excepto él, y el entrar de un hombre alto, delgado y cubierto por una larga capa de verde acabado similar a la suya, le eran los indicios necesarios para reafirmar la esperanza en sus planes. El recién llegado lo buscó con la mirada desde la distancia, y el optó por levantarse con sutileza de su asiento para llamar su atención. Y lo hizo. El joven lo distinguió rápidamente y ambos se saludaron con un firme asentimiento de cabeza.
-Perdona mi demora-. Se disculpó vanamente el joven, llegando hasta él y tomando lugar en la mesa, sin descubrirse el rostro al igual que su compañero. -De improvisto me surgieron algunos asuntos que necesitaban….de mi total atención-. Una sonrisa descarada asomó en sus labios.
-Imagino la naturaleza de tales….designios, mi lord-. Le dijo el mayor, dirigiéndole una sonrisa cómplice, aunque menos acentuada. -Pero debe de considerar que yo no dispongo de mucho tiempo libre. No, al menos hasta que reparen en mi ausencia. Y como sabrá, eso puede ser perjudicial para nuestros planes-.
-Tranquilízate-. Desestimó con un ademán. -La incógnita es un arte que dominamos por excelencia-.
-Y sin embargo, eso no nos excepta de fallas-.
-Impedimentos que sabremos resolver-. El joven miró con más atención la mesa, encontrándola vacía. -Más importante aún, ¿Por qué no has ordenado nada? Un buen vino aclara la mente y aligera la templeza en esta clase de situaciones-.
-Me disculpo por la descortesía, pero me temo que la inquietud por nuestra reunión me nubló de cualquier otro pensamiento que no fuera esperar su llegada-.
-Ese excesivo nerviosismo tuyo que te niegas a soltar…-. Llamó a una de las exuberantes camareras alrededor con un ademan de extrema galantería. Una mujer de rojizos cabellos y delgada figura se acercó rápidamente hacia ello. -Mi bella dama, ¿podrías traernos una botella del mejor vino que tengan en este acogedor lugar?-. El hombre mayor solo rodó los ojos ante la lascivia en su tono. Un rasgo que aquel joven que tan bien conocía, parecía adoptar siempre que la privacidad se lo concedía.
-Lo que quieras, guapetón-. La mujer, no tan joven como aparentaba su vestimenta, le dedicó un sensual guiño y se alejó de ellos con un andar tan exagerado como los atributos que con ello resaltaba.