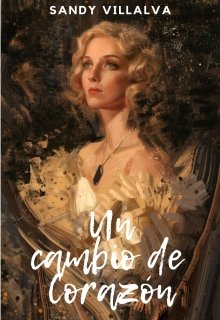Un cambio de Corazón
CAPITULO 20
Solo le tomó un día a la princesa Emilia descubrir que el príncipe no compartiría su alcoba. Y le tomó sólo uno más, saber que se quedaba en uno de los muchos cuartos de huéspedes disponibles en el castillo.
Y aunque al principio le pareció extraño y, de cierta manera, justificable, si lo que se buscaba era un lugar temporal mientras se acondicionaba una nueva habitación para él, el contemplar, aunque sea minuanamente, la posibilidad de que su habitación asignada podría haber pertenecido al príncipe y que, por razones desconocidas, le fue entregada a ella, le inquietaba en demasía.
Y su familiar recato, que le impedía en extremo la indiscreción, y las constantes evasivas del príncipe hacia su persona, le quitaban cualquier oportunidad de poder indagar en el tema.
Sus pocos días de estancia se convirtieron entonces en un idilio de incomodidad e incertidumbre. Todo en el hermoso castillo le parecía de pronto infausto….triste, de melancolía tan propia que era palpable ante la más superficial muestra de monotonía.
Y mucho no tardó en comprender que tal opresora aura rodeaba también a casi todas las personas que le habitaban. De naturaleza noble o plebeya, por inconformidad o recelo, por envidia o vanidad, todos, a excepción de algunos afortunados, mostraban hasta en el más intimo de sus gestos, la verdad de su carácter.
Jamás creyó enfrentar un ambiente así; hostil y excluyente. Falto de confianza o verdadera simpatía. Censurado, incluso, del goce de la más especial compañía y del mas fiel de los amigos.
E incluso esa cruda negligencia se extendía hasta en los menos imaginables personajes.
Porque, aunque trató de ignorar lo que ante sus ojos era personal y privativo, no pudo serle indiferente la frialdad en el trato entre el rey y el príncipe.
Ambos se veían como simples desconocidos. Como si no hubiera entre ellos ningún lazo que les uniera. Y ambos lo hacían tan evidente, que a Emilia le parecía un duelo de poder, de voluntades, de demostrar quien tenía la temple más forjada y más inderrumbable.
Y la prueba definitoria de ello la encontró en su baile de bienvenida, realizado al siguiente día de su llegada, y en donde a ella solo le recibieron miradas de falsa cortesía y encubierta ambición.
No se podía observar otro sentimiento entre ambos más que su odio y desprecio mutuo. Con gran sacrificio se dirigían la palabra, casi solo cuando la situación lo exigía, y se miraban únicamente para transmitirse su desdén. Miradas tan pesadas como frías. Miradas que incluso Emilia, sabiéndose desestimada, no recibía.
Y pudo reafirmar sus deducciones con las pequeñas muestras en su convivencia diaria. La familia real moniaca no tenía inclinación alguna por mantener el apego familiar en absoluto. Gustaban de sus alimentos en sus habitaciones privadas y cuando presidian de ellos, por sus deberes y responsabilidades reales, preferían únicamente consumir alguna fruta o rápida merienda. Casi siempre, el príncipe salía a atender asuntos fuera del castillo, y el rey, como máxima autoridad, se mantenía ocupado hasta el anochecer entre reuniones y audiencias que requerían de su atención inmediata.
Rara vez ambos se veían durante el día y menos frecuente aún, intercambiaban palabras.
Y aunque Emilia no era excluida de aquel aseverante trato, en especial por parte de su esposo, si lo encontraba reprochable y en algunos aspectos, cruel. Nada de la amabilidad y afectuosidad de su hogar, lograba hallarlo en Moniac. Ni en su bella enaltez ni relucientes colores. Ni en sus personas que, entre gestos amables y falsa cortesía, escondían su hipocresía. Ni siquiera en la poca, pero valiosa libertad, que se le era otorgada.
Se le permitía vagar por casi todos los rincones y espacios del castillo. Especialmente aquellos que estaban más cerca de sus habitaciones. Y aunque contándolos en realidad eran muy pocos, agradecía la autonomía que se le daba. Y siempre había disfrutado de los lugares pequeños y simples. Le brindaban una tranquilidad especial.
Tal vez, y desde aquel falsío baile lo meditaba, su destino se resumía en eternos días de soledad y asfixiante apatía. Tan cercanos a lo que había imaginado, que le sorprendía y le asustaba, en partes iguales.
Pero afortunadamente, la princesa siempre había encontrado refugio entre las páginas de sus libros y en los hechizantes paisajes que un cultivado imaginativo otorgaba.
Y esta vez, entre hostigante silencio y quimérica quietud, la bella princesa disfrutaba de la lectura de uno de sus libros favoritos en el pequeño jardín bajo su ventana. Uno de aquellos lugares en el que contaba con la gracia de poder ir.
Era un espacio reducido pero agradable. Con destellantes flores que danzaban libres con el frescor del aire y verde pasto que recubría de viveza el empedrado suelo. Una larga banca tallada en años, ubicada justo debajo del suave abrazo de un frondoso árbol de florecillas rosas, tomaba lugar justo en el centro. Los pétalos caídos le adornaban con especial gracia y vivaces raíces se enredaban en él como eternas compañeras.
Era la perfecta escapatoria al negro porvenir que la recibía cada mañana.
-¿Segura que no deseas leer?-. Le cuestionó la princesa a Lena, que se encontraba parada con gran solicitud, a su lado.
-Se lo agradezco su majestad, pero no-.