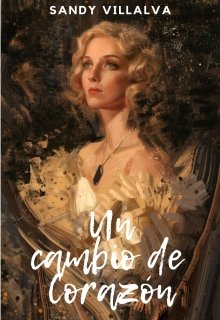Un cambio de Corazón
CAPITULO 21
“Así para conocer bien la naturaleza
de los pueblos hay que ser príncipe,
y para conocer la de los príncipes
hay que pertenecer al pueblo”.
*El príncipe.
Nicolás Maquiavelo.
La gélida brisa que, orgullosa, componía los sonetos del anochecer abrazaba su rostro cual inclemente penuria. Sus cabellos negros danzaban libres al viento como un fino velo tan sacro, tan místico. Su siempre firme postura se veía conflictuada por el brusco movimiento del galopar de aquel caballo, al que presumía como suyo. Sus ropas, negras como la infinita noche que sobre ellos se alzaba, evidenciaban su nobleza, y el pesado abrigo gris que sobre ellas se cernía solo la confirmaban y le enaltecían a grados superiores e inalcanzables de veneración y respeto. Sobre sus manos, finos guantes de color grisáceo se veían, leales testigos del determinante asimiento de las riendas del caballo sobre el empedrino suelo. En la complejidad de sus facciones no se veía más que indiferencia y orgullo, y para él y la caravana de hombres que le acompañaban, silenciosos y diligentes, no había en la inmensidad de su ser, otras que lo definieran.
Lo veían ajeno. Su carácter tan oblicuo….tan confuso. De esencia tan criptica que, ante sus ojos incrédulos, se les figuraba pernicioso.
Un alma misteriosa, pensaba el, pensaban todos. Aquel que sin saberlo capturaba sus voluntades mientras, desafecto, marcaba sus pasos cual sello divino sobre la blanca nieve. Sobre el apacible camino.
Y presente estaba el frio, mas no nevaba. El conformismo y la satisfacción les embargaba, mas no las manifestaban. La trivialidad y alegría que confería la camaradería, eclipsada se veía bajo la supremacía y opresión de una compañía, que inclemente se conocía.
No se hablaba, pues se sabía innecesario. No se reía, pues significaba ofensa. Y la atención se censuraba únicamente a mirar el blanquecino y solitario camino que se dibujaba inocente frente a ellos. Familiar les era, pues lo recorrían cada día.
Les significaba siempre alivio, pues era para ellos la prueba anhelante y creciente del descanso prometido. Les inundaba siempre de alegría, pues era el fiel testigo de las incontables charlas en donde no se compartían más que las más burdas vivencias.
Mas ahora, privados estaban de todos esos placeres. Incluido él.
Y no por voluntad, pues les resultaban de imposible olvido, sino, por la viva presencia de aquel enigmático joven de tan suprema esencia, que inevitablemente les doblegaba a la obediencia. Frio, cortante e irascible, el príncipe Alexander se presentaba ante ellos cada mañana, con la firme convicción de integrarse a sus labores.
Extraño no le pareció al principio, pues el joven heredero siempre les acompañaba cuando llegaba la fecha de recaudación de impuestos, o cuando gozaba de un poco de tiempo libre que sus tediosas obligaciones en el castillo con familiaridad le quitaban. Pero todo quedaba en vivencias vagas. Simples actos motivados por la obligación o el férreo deseo de una fugaz búsqueda de libertad. Nada concreto. Nada permanente. Solo una promesa silenciosa de volver, en el momento idóneo y con la suerte a su favor. Pero cuando el príncipe volvió al segundo día, y al día siguiente a ese, y al siguiente, el y los demás caballeros comprendieron aturdidos que aquello anunciaba algo diferente, más complejo, de motivaciones ocultas. Y no necesitaron hacer grandes deducciones para descubrir la verdad tras sus actos.
El joven príncipe estaba huyendo. Evitando no solo estar en el castillo, sino también mantener cualquier contacto no deseado con las personas en él.
Y a evadir, más concretamente, a cierta hermosa princesa que todas las mañanas bajaba al comedor principal con la esperanza de encontrar compañía.
Y ese adepto, desprovisto de errores, era sin duda el principal móvil para su inusual comportamiento. Inusual, admitía, pero no incorrecto.
No había en sus acciones capricho alguno más allá de la blanca exigencia de desearse integrado. En sus ademanes no se mostraba altivez mayor que la que su noble cuna le vindicaba. No hablaba mucho, con atrevimiento nada, pero se imponía más con su presencia que con sus palabras. Y para ellos, nobles caballeros, soberbios capitanes y guardias en todo el sentido de la palabra, ese era realmente el principal problema. La deferencia casi asfixiante que le debían a tan pintoresca e inasequible figura. Vanagloria, que extinguía en ellos cualquier posibilidad de solaz recreo.
Pronto, al pasar las semanas, cayeron ante un enemigo incluso peor que los malhechores y ladrones que capturaban; en una insoportable monotonía. Un mero deber automático realizado sin el disfrute y la motivación ya antes tan familiar. Y a esa figura, a ese orgulloso muchacho que en esos momentos cabalgaba desafecto junto a ellos, como un igual, no le podían guardar odio alguno. Ni su lealtad se los permitía ni su alma se los reclamaba. Solo se permitían caer a sus pies, temerosos y cohibidos ante una fuerza nueva e indescifrable que siempre les había parecido tan lejana, tan impropia.