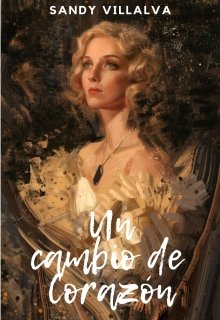Un cambio de Corazón
CAPITULO 24
Yo soy y siempre seré el optimista, aquel que alberga esperanzas remotas, y el portador de sueños improbables.
Doctor Who.
La princesa Emilia no pudo conciliar el sueño aquella noche. Y aunque sabía que su falta de entereza era digna de reproche, no pudo obviar sus preocupaciones. No podía ignorar lo que ante su consciencia era innegable. Entre ansiedad y tormento, se refugió entre la frágil profundidad de sus sabanas de cama, mirando sin afán alguno el simple techo blanco sobre ella. Los insípidos cantos de la noche susurrando cual ardiente enigma en sus oídos. La soledad, un eco en el vacío insostenible de su corazón latente.
Mas sin embargo, descubrió, el ardid chispeante de una sorpresa verdadera aun no la había abandonado, aun no le era ajeno. La mañana recibió a la princesa con una luz diferente. No había ya un sequito de guardias esperando por ella fuera de su puerta, ni vigilándola severamente la totalidad del día. Las restricciones que tan egoístamente la limitaban a permanecer en sus habitaciones fueron levantadas con la misma rapidez y espontaneidad con las que le fueron impuestas. Y en el jardín bajo su balcón, justo en la peculiar banca que parecía fundirse en el vivaz paisaje, había una flor. Exquisita y digna. De tan galante frescura y brillo tan celestial. Emilia no pudo evitar la sensación de familiaridad que la embargo al verla a detalle.
Era una de las bellas flores que tuvo la dicha de admirar aquella infructuosa noche, en aquel casi mágico pasaje. De aquel jardín del que fue celosamente apartada. Y del que ahora se le entregaba un pedacito de su valor con sorprendentemente dócil facilidad. Peculiar, pensó la princesa, mas no terriblemente extraño. Tal vez era una forma de disculpa tasita del rey por permitir por tanto tiempo tal situación suya de precariedad y descortesía. O incluso de su estimada Lenna, como un regalo para celebrar su recientemente recuperada libertad. Pero quien fuera el acreedor del singular gesto, a Emilia no le importaba. Su felicidad por saberse liberada superaba cualquier creciente ansia de curiosidad. Tomando entre sus manos la delicada flor, subió casi con éxtasis las angostas escaleras que la llevarían nuevamente hacia sus aposentos. Aspirando su aroma, de silvestre fragancia, la guardo entre las páginas de uno de sus libros favoritos, cautelosa y medida y, mirando sonriente el esplendoroso cielo más allá de su ventanal, espero paciente el característico llamado de su joven dama que le anunciaría como siempre el comienzo de su día.
Sus esperanzas, se dio cuenta, de repente vivas.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Preocupantes. Así definía el príncipe Alexander los acontecimientos de su día. Entre reuniones y deberes, entre angustia y vilo, entre frustración y anhelo, no quedaba más en él que un vacío y burdo sentimiento de resignación. De vergonzosa rendición e incluso, se dio cuenta tarde, de culpa. Culpa por su absurda negación a asistir a las audiencias y reuniones de la corte que, comprobó con creces, se merecían completamente su importancia, culpa por haber sucumbido a sus más cruentas emociones y causado en su inconciencia tan penoso desaire a la princesa de Kass. Culpa, también, por no haber buscado conseguir con verdadera valentía el perdón absuelto de una disculpa sincera.
Pero era la cobardía su peor defecto, se reprochó distante mientras tocaba la gastada puerta de madera del siempre solitario observatorio, su condena más grande y su más vil verdugo. Espero reclamo mirando fijamente el suelo sin realmente mirar nada. Su expresión vacía y su postura tensa. Cuando una voz entusiasmada le concedió el pase, abrió la puerta y se aventuró adentro. Encontró a su maestro aglutinado tras montones de libros y pergaminos, sus lentes puestos y su atención levemente desviada de un ejemplar particularmente grueso que antes parecía leer con dedicación.
-¡Oh mi querido Alex! ¡Bienvenido!-. Saludo alegremente el hombre en cuanto lo reconoció. –Debo aplaudir tu puntualidad. Aunque eso gane reproche a la mía-.
-Maestro-. Correspondió el príncipe con una reverencia. –No veo por qué mi puntualidad puede afectar la suya. Recordarle que usted llego aquí primero, juzgo, es innecesario-. Una suave risa fue la respuesta concedida a su reclamo.
-La puntualidad, mi querido Alex, incluye también la noción fundamental del tiempo. Una que, me temo, siempre ignoro-.
-Un argumento lógico y, por ende, aceptable-.
Aunque hubo otra risa del hombre, carecía del humor y la calidez de la anterior. El profesor Valyd entonces se quitó los lentes, cerro con firmeza el libro entre sus manos y le miro con suave seriedad, como lo hacía siempre cuando detectaba en él extrañeza o algún signo de problema.
-Normalmente habrías incitado conmigo un arduo debate en donde ganaría yo y aprenderías tú, dime, ¿sucedió algo hoy en tu muy avasallante día que sea digno de mención?-. Cuando el príncipe no respondió y en cambio se dirigió receloso a la amplia ventana en el extremo del lugar, mirando indiferente el cielo nocturno ante él, el profesor continuo con cautela.
-Escuche que la audiencia de hoy fue…interesante-.
-Una palabra que yo no usaría para calificarla en absoluto, maestro-. Respondió Alex después de un tenso momento, aun sin voltearse.
-¿Tú crees? ¿Y porque no me rescatas de mi ignorancia, mi querido Alex?-.