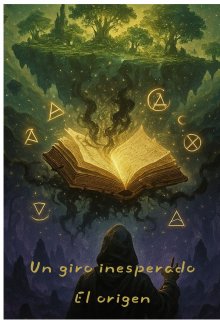Un giro inesperado el origen
Prologo
Era el Libro de los Nuevos Pactos, un compendio de acuerdos entre mundos, de principios restauradores, de advertencias y esperanzas. Al cerrarse, un suspiro recorrió el claro, como si la tierra misma exhalara. Las raíces del bosque se agitaron bajo el suelo, y en algún lugar lejano, un viejo grimorio —el Necronomicón— se agrietaba en silencio. Su poder se desvanecía, absorbido, deshecho, anulado por la armonía renovada.
El Velo, que en el mundo humano había sido desgarrado por la ambición de Biff, comenzó a recomponerse. Las fisuras que amenazaban con desatar el caos se cerraron una a una, como heridas que cicatrizan al contacto con una verdad olvidada. La magia, que se había vuelto inestable, volvió a fluir con equilibrio. Las criaturas que habían cruzado sin permiso fueron devueltas a su lugar. El eco de la ruptura se desvanecía.
Y entonces, Gibrán y Angélica regresaron.
Aparecieron en el mismo claro donde todo comenzó, donde el Velo los había jalado tiempo atrás. El aire era distinto. El cielo, más claro. Las hojas susurraban con una cadencia nueva, como si el bosque los reconociera. No había estruendo ni luz cegadora, solo una paz profunda, como si el universo les diera la bienvenida.
Pero algo más había cambiado.
Para Angélica, habían pasado años. Años de lucha, de aprendizaje, de dolor y revelación. Su mirada era más profunda, su alma más firme. Cuando vio a su padre, parado justo donde lo había dejado, con los ojos aún abiertos por la sorpresa, comprendió la magnitud del milagro: para él, solo habían pasado segundos.
Lo mismo ocurrió con Gibrán. Su madre, aún con la mano extendida, lo miró como si acabara de desaparecer. Pero él ya no era el mismo. Había cruzado mundos, enfrentado sombras, restaurado pactos. Y aunque su corazón se llenó de ternura, también supo que el regreso no era un final, sino un nuevo comienzo.
El tiempo, en su danza entre dimensiones, había tejido una paradoja perfecta: los hijos habían vivido una eternidad, mientras los padres apenas habían parpadeado.
Y así, con el Velo restaurado, el Necronomicón silenciado, y los pactos renovados, el mundo volvió a respirar.
Años después, bajo un cielo que parecía bendecido por Neraida misma, Gibrán y Angélica se casaron. No fue una ceremonia grandiosa, sino íntima, rodeada de quienes sabían que el amor también puede ser magia. En sus votos, prometieron no solo cuidarse, sino proteger el equilibrio entre mundos.
Y aunque vivían en el mundo humano, de vez en cuando, cuando el Velo lo permitía, visitaban Neraida. No como guerreros ni salvadores, sino como guardianes del pacto, como testigos de que incluso lo inaudito puede volverse eterno.
Porque cuando dos almas regresan con el corazón transformado, el mundo no vuelve a ser el mismo.
Y cuando el amor se convierte en puente, el viaje nunca termina.
FIN