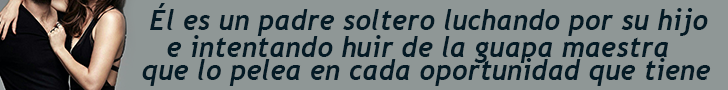Un Hijo Para El Duque
Capítulo 15
Annette Dubois
Terminamos de comer, y todo parece ir de maravilla. Felipe recoge los platos sin decir mucho, y yo, como buena invitada —o más bien intrusa—, me ofrezco a ayudar. Es lo menos que puedo hacer después de todo el espectáculo de hace un rato.
—¿Sabes lavar platos o es otro de esos talentos ocultos de los Dubois? —pregunta con su característico tono mordaz mientras abre el grifo.
Me quedo analizando cómo es que supo mi apellido tan rápido, claro en un momento en medio de la comida lo vi usar el teléfono seguro, indago sobre el nombre de mi hermano, una sonrisa me invade y trato de disimularlo.
—Oh, claro, soy una experta en lavar platos. Incluso tengo un diploma en equilibrio de vajillas frágiles. —Sonrío, porque si hay algo que sé hacer, es darle la vuelta a sus comentarios con algo de humor.
La cocina es pequeña, pero cómoda, y mientras trabajamos juntos, el ambiente se siente… relajado, casi íntimo, lo cual es raro considerando que estamos hablando de Felipe Delacroix, el hombre que parece estar a la defensiva con todo el mundo.
Cuando voy a colocar un plato en el seca vajillas, mi torpeza decide hacer su gran aparición. El plato se me desliza de las manos como si tuviera vida propia. Todo ocurre en cámara lenta: veo cómo se dirige al suelo, listo para convertirse en un millón de pedazos, y me preparo para el estruendo.
Pero no pasa nada.
Felipe, con reflejos dignos de un superhéroe —o de alguien con demasiada práctica salvando cosas—, lo atrapa antes de que toque el suelo. Me quedo congelada por un segundo, soltando un suspiro de alivio.
—Impresionante. —Sonríe mientras coloca el plato en su lugar, como si nada hubiera pasado.
—Gracias, porque iba a ser mi primer desastre del día… bueno, el segundo. —Ruedo los ojos, recordando nuestro “encuentro” anterior.
—¿Segundo? No sabía que eras tan torpe. —Su voz tiene ese tinte burlón que me saca de quicio, pero al mismo tiempo me encanta.
Antes de que pueda responderle, se acerca más. Mucho más. Lo suficiente cerca como para que mi cerebro entre en pánico. Su mirada se fija en la mía, intensa, como si estuviera buscando algo en mis ojos que ni yo misma entiendo.
Y entonces, lo hace.
Su mano acaricia mi cuello con una suavidad que me sorprende, y antes de que pueda procesarlo, me besa. Es un beso delicado, suave, sin dudas ni vacilaciones. Y yo… bueno, mi cuerpo responde antes que mi mente, porque ¿quién demonios dice que no a un beso así?
Siento un revoltijo en el estómago, y no estoy segura si es por nervios, por el aire que tal vez me entró en la comida o porque, en el peor momento posible, mi regla ha decidido hacer su dramática entrada triunfal.
Las manos de Felipe comienzan a pasearse por mi cuerpo, y justo cuando la situación empieza a calentarse, lo detengo de golpe.
—¡Para! —grito, mi voz más angustiada de lo que esperaba.
Felipe se detiene de inmediato, mirándome con confusión.
—¿Qué pasa? —pregunta, su tono de voz suave.
Y ahí estoy yo, tratando de explicar lo inexplicable.
—Es que… bueno… creo que… mi periodo acaba de aparecer. —Lo digo todo de corrido, esperando que, si lo suelto rápido, no sea tan incómodo.
Felipe parpadea, procesando lo que acabo de decir, y luego suelta una carcajada que retumba en toda la cocina.
—¿En serio? — cuestiona, todavía riéndose.
—¡No te burles! —le digo, cruzándome de brazos mientras siento que mi cara está más roja que un tomate.
—No me burlo… bueno, un poco, pero esto es oro, Annette. Oro puro.
Y mientras él sigue riéndose, yo no sé si quiero matarlo o unirme a su risa. Al final, termino riéndome también, porque, bueno, ¿qué más puedo hacer? Esto es tan ridículo que sería un pecado no reírse.
Así que aquí estamos, en medio de una cocina pequeña, riéndonos como dos idiotas mientras yo intento ignorar el desastre que es mi vida… y mi cuerpo. Porque si algo sé, es que, con Felipe, nunca hay un momento aburrido.