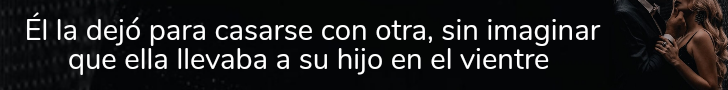Un Hijo Para El Duque
Capítulo 16
Annette Dubois
Subo a la habitación como si fuera una misión de vida o muerte. Cambiarme, ponerme un tampón y un poco de ropa más cómoda para esta aventura son mis prioridades, aunque mi mente está todavía en el desastre anterior. Porque claro, mi cuerpo siempre tiene que buscar los momentos menos oportunos para recordarme que soy mujer.
Cuando bajo, Felipe ya está listo, con su típica actitud de "yo controlo todo" y ese aire que lo hace ver como si nada pudiera sorprenderlo. Me lleva a su cabaña para que se ponga algo más apropiado, aunque, siendo sincera, no sé por qué un hombre con su genética necesita cambiarse. Podría ir en pijama y seguir siendo un imán de miradas.
Tomamos lo necesario y comenzamos nuestra pequeña expedición hacia la cima del volcán. El paisaje es impresionante, pero lo que más me impresiona es mi capacidad para ignorar los cólicos que empiezan a darme la lata. Cada paso que doy es una tortura y el dolor me recuerda que mi útero está en huelga.
—¿Qué te pasa? —pregunta Felipe, mirándome con el ceño fruncido mientras nos detenemos un momento.
—Nada. Bueno, sí, algo. —Hago una pausa, porque mi cara de sufrimiento no ayuda a mentir. —Es mi periodo. Siempre me pongo fatal.
—¿Quieres bajar? —Su tono es serio, como si le preocupara que me desplome en cualquier momento.
—No, estoy bien. —Miento descaradamente, porque mi orgullo no me deja aceptar la idea de que no pueda con esto.
Nos sentamos un rato en una roca plana desde donde se ve todo el paisaje. Es hermoso, pero no tanto como la manera en que Felipe me habla del volcán. Su voz baja y profunda resuena mientras me explica cómo se formó, la historia detrás de la laguna azul y los detalles que solo alguien con su nivel de obsesión por los datos podría saber.
Lo escucho, aunque mi mente se distrae con su perfil bajo la luz del sol. Hay algo en la forma en que su boca se mueve que me deja embobada, y eso es peligroso.
—Ven, tengo algo que mostrarte. —Me saca de mis pensamientos, poniéndose de pie y extendiéndome una mano.
Caminamos hasta el borde de un mirador natural desde donde se puede ver el cráter de otro volcán cercano. En el centro hay una laguna de agua azul que parece sacada de un sueño. Es impresionante… hasta que Felipe señala algo abajo.
—Allí está el agua. Es donde aterrizaremos después de lanzarnos.
¿Perdón, qué?
Mi corazón se detiene por un segundo. Trago saliva, y mi primer instinto es decirle que está loco. Pero claro, mi boca hace algo opuesto a lo que mi cerebro dicta, y termino asintiendo como una idiota.
—¿Estás segura? —me pregunta, con esa media sonrisa que parece leerme como un libro abierto.
—Segurísima. —Muerdo mi uña y trato de no pensar en cómo mis piernas están empezando a temblar.
Felipe se acerca y me acaricia el rostro con una suavidad que no esperaba. Sus ojos me atrapan, y por un momento me siento más tranquila, aunque mi orgullo y mi terror están luchando en una batalla épica.
—Todo estará bien. —Su voz es un susurro, y por un segundo, quiero creerle.
Nos distraemos un poco tomándonos fotos. Él posa como si fuera un modelo, y yo hago lo posible por no parecer una completa novata frente a la cámara. Luego le pide a uno de los guías que nos tome una juntos. Estoy sonriendo como una tonta cuando, de repente, Felipe me besa.
Es un beso rápido, pero lo suficiente inesperado como para que mis ojos se abran como platos. Entre el susto por su actitud de “somos una pareja” y el dolor por los cólicos, no sé cómo no me desmayo en ese instante.
Y entonces llega el momento del “sacrificio”. Nos atan a una cuerda, nos explican las instrucciones —que no escucho porque estoy demasiado ocupada intentando no entrar en pánico—, y me encuentro pegada al torso de Felipe como si fuera mi salvavidas.
—¿Lista? —me susurra al oído, su aliento caliente haciendo que un escalofrío me recorra.
—No, pero igual me voy a lanzar. —Mi voz tiembla, aunque intento sonar valiente.
Felipe se ríe, esa risa suya que parece vibrar en mi pecho, y yo juro que mi corazón da un pequeño salto antes de que lo haga yo.
—Listos. —La voz del guía resuena, y antes de que pueda cambiar de opinión, ya estamos cayendo.
La sensación es abrumadora. El aire golpea mi rostro, mi estómago se retuerce, y por un segundo estoy convencida de que voy a morir. Pero entonces, me doy cuenta de que estoy gritando y riendo al mismo tiempo, y la adrenalina se convierte en una especie de liberación.
Cuando tocamos tierra —o agua, en este caso—, estoy temblando, pero no de miedo. Es como si algo en mí hubiera despertado. Miro a Felipe, y él sonríe, tranquilo, como si esto fuera un paseo por el parque.
—¿Ves? Te lo dije, todo estaría bien. —Su tono es burlón, pero sus ojos tienen algo más, algo que no sé cómo descifrar.
Y yo, en medio del agua, con mi cuerpo temblando y mi corazón a mil, solo puedo pensar que este hombre es un peligro. Pero vaya que es un peligro al que no me importa enfrentarme.