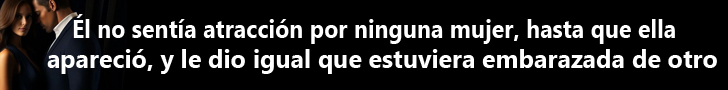Un hijo para el rey
Capítulo 7
Las primeras luces del día daban contra el gran ventanal de la habitación, haciendo que se tiñera el lugar con el color ámbar del amanecer. Era una bella manera de iniciar manera. Pero, aún más lo era para los dos amantes que yacían en aquella cama, apenas dando vestigios de despertarse.
Iris se removió en su sitio, sintiéndose cómoda junto a la almohada que le rodeaba, que contenía una calidez que nunca antes había sentido. La abrazó, sintiendo cómo esta también le devolvía el abrazo. Podía sentir sus músculos. Hasta que, se dio cuenta que las almohadas normalmente no tienen músculos, por lo que abrió los ojos con rapidez, como si se diera cuenta de lo que estaba pasando, despertando de golpe.
Allí, a pocos centímetros de su rostro, se encontraba el bello joven que había entrado a la habitación a la medianoche, cuando estaba en camisón encubriendo a su señorita. No dijo quién era, solo a qué venía. No tuvo que pensarlo mucho cuando, ahora, sin nadie que le quitara la facultad de pensar con un beso, se dio en cuenta que se trataba del mismísimo rey. Si no, no habría dicho que iba a consumar la noche de bodas. Después, en la noche, solo hubo ciertas palabras de confirmación de amor que eran causadas por el contacto físico.
La pequeña sirvienta, tratando de hilar los cabos, fue que siguió pensando en detalle lo que aquello implicaba: Había dormido con el rey, haciéndose pasar por su prometida. No había duda alguna que la pena era la muerte. No había otra opción. ¡Por qué no dijo nada! Quizás no habría sido tan culpable si hubiera dicho algo para detenerlo. Pero no pudo. O, mejor dicho, no quiso.
Iris se encontraba en total confusión mientras que la persona que le abrazaba en la cama iba también despertándose de a poco. Así, le daba menos tiempo a reaccionar ante lo que debía decidirse a hacer: pedir clemencia de alguna forma, o escapar.
Miró frente suyo, donde le daba los buenos días el rostro más bello que jamás hubiera visto. Sus rizos se encontraban más desordenados de lo que recordaba haberlo visto, haciéndolo lucir algo salvaje y a la vez dulce; sus músculos relucían entre las sábanas, los que Iris había podido detallar con perfección en la anterior noche, aunque no tanto como hubiera querido; su mandíbula tan fuerte y rasgos imponentes hacían que quisiera acurrucarse aún más, de ser posible, a su lado. Pero, lo más bello eran aquellos ojos, los que se abrieron cuando la joven seguía observando cada ápice de su rostro, haciendo que ahogara una exclamación. Eran plateados como la luna, la que debía compartir su brillo con este ser mitológico, el que relucía a pesar de estar recién despertado. Era tan hermoso que Iris no se sintió demasiado culpable por haber caído ante su encanto, por haberse quedado callada y disfrutar de su anhelante toque. Había sido como una fantasía.
Sin embargo, era una realidad. Así como también lo era aquella sonrisa que el joven monarca el proporcionó a Iris, dejándola obnubilada ante la imagen más bella jamás vista.
—Buenos días —murmuró el rey con voz ronca, haciendo que un escalofrío recorriera a la joven entre sus brazos.
—Buenos días.
—¿Hace mucho que has despertado?
—No, hace un momento —respondió con timidez, consciente de que el monarca la analizaba como ella había hecho minutos antes.
—¿Quieres que pida algo para desayunar?
—No, preferiría tomar un baño —indicó con sinceridad, a lo que enseguida el rey asintió para luego besar su frente.
—Iré a llamar a alguien para que te ayude. A menos que quieras mi ayuda —sugirió, esperando la reacción de una Iris que se puso de un color rojo ladrillo en un instante—. No hay problema, llamaré a alguien —se respondió con una sonrisa.
Dejando su sitio, se levantó para vestirse, dejando a relucir el cuerpo que había trabajado durante tantos años y con el arduo entrenamiento. Allí, la joven pudo vislumbrar varias cicatrices que no pudo ver la noche anterior, debido a su estado y a la poca luminaria. Podía ver que era como un tigre, con sus muchas rayas y heridas, pero tan fuerte y capaz. Se sintió fuera de lugar al pensar todo lo que había pasado con este hombre, la persona con la que menos tendría que haber pasado una noche y quien era nada más ni nada menos el rey.
No pasó mucho, cuando cuatro sirvientas de la casa real fueron a ayudar a Iris a tomar un baño. Ninguna dijo palabra alguna. Casi ni abrían los ojos. Se notaba que eran muy profesionales y experimentadas. Iris lo prefirió así, ya que no quería hablar con nadie en ese momento y esperaba no ser envuelta en chismes ni nada, siendo que el secreto de que ella había pasado la noche con el rey debía ser secreto. Esperaba, de alguna forma, poder convencer al rey de que le tuviera misericordia y actuar como si eso nunca hubiera pasado.
Una vez bañada y vestida con un regalo del rey, se le informó que este la estaba esperando en su estudio privado. Así es que, sujetando los delicados volados de su vestido rosado, se encaminó a la habitación donde le esperaba con quien había compartido la cama la noche anterior, su actual jefe y el actual monarca.
Llamó a la puerta, como era indicado, y enseguida se oyó la voz del rey dándole el permiso para pasar. Todo era un sufrimiento para la pequeña Iris, quien nunca había usado un vestido tan fino en su vida, nunca se había visto como una chica hermosa hasta ese día, y nunca había tenido otras expectativas más que las normales de cualquier persona de la servidumbre. Pero, ahora, estaba en una historia distinta donde había pasado lo imposible. Y, sin embargo, debía pagar cuentas por ello. Y el mentirle al rey se pagaba con la muerte.
—Mi señor el rey —habló, sintiendo que las rodillas le flaqueaban, aunque de inmediato fue interrumpida.
—Por favor, no me llames así. Dime Arthur.
—Arthur —saboreó las palabras en un murmuro, el que provocó una sonrisa en el rey.
—Así es, Marian. Luego de lo que pasó anoche, creo que podemos llamarnos por nuestros nombres, ¿no crees? —picó, haciendo que la joven se sintiera de lo más culpable.