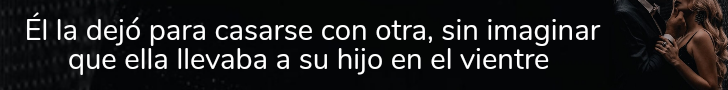Un hijo para el rey
Capítulo 14
Todo se había preparado según las indicaciones, con los platillos perfectamente adornados y preparados, de los que el chef se regodeaba con gusto. El día pasó lento para muchos, incluso de una forma que habían sentido como una tortura. Los que entraban en esta lista, eran, sin duda, Iris, el rey Arthur y la reina Adalid. Este trío que se preparaba para lo que iba a ser un desayuno en “familia” en el gran castillo real.
Daban las nueve de la mañana, cuando Iris fue guiada por el mayordomo hacia el salón de la reina. Había sido vestida por las vivaces Daphne y Orana, las que adornaron su cabello con unos pequeños pimpollos de lirios blancos. Se la veía delicada y elegante, como un cisne que nada glamuroso en su estanque. Sin embargo, Iris no podía más que sentirse fuera de lugar, vestida con algo a lo que nunca estuvo acostumbrada y lo que le resultaba de lo más incómodo. Era diferente a aquel vestido rosa que le había regalado el rey, que era más suelto y cómodo, a pesar de que conservaba un estilo femenino y dulce. Este sentía que el corsé le iba a estrangular, aunque se viera muy hermosa en ello.
Por fin, luego de cambiarse de palacio y adentrarse en el de la reina —uno igual de pomposo—, llegaron al comedor, donde el mayordomo anunció su presencia. Él le dirigió un vistazo, indicándole que ya era momento de ingresar en el lugar, por lo que Iris volvió a su compostura tratando de hacer lo que debía. Atravesó aquella puerta sintiendo su piel estremecerse como si viera a un fantasma, helada, por algún motivo. Allí, una presencia que haría que cualquiera se detuviera en su sitio por la señal de peligro, le observaba con una fijeza, como el de una bestia hacia su presa.
La reina había sido conocida por muchas cosas, siendo una de ellas su gran belleza. Podía apreciar el por qué el rey Arthur tenía tan buen aspecto, que era similar al de su madre. Sin embargo, al mismo tiempo, eran muy diferentes. Aunque ambos compartían los mismos ojos grises, los de ella eran afilados y oscuros, cubiertos por un halo de misterio y desdén. Los de él, en cambio, eran como una noche de luna, suaves y hermosos. Y en ellos había un brillo que nunca antes había visto en un hombre.
Iris, al pensar en ellos, logró tranquilizarse un poco, recordando con ánimo la criatura que ahora llevaba en su vientre. Pensando como algo fugaz en cómo luciría su pequeño niño. Sin embargo, su mente volvió a aquella mesa cuando la reina aún seguía con su mirada fija en ella.
Sus labios delgados estaban cubiertos por un labial carmesí fuerte, el que combinaba con su vestimenta del mismo color y armonizaban con sus rasgos delicados y gestos sensuales. A pesar de la edad, se mantenía de una forma envidiable, arrugando sus gestos solo en desaprobación ante la pequeña sirvienta que estaba tan elegantemente vestida para la ocasión. Sabía que aquello no era más que solo una buena fachada y que la joven no tenía el más mínimo derecho de estar sentada en la mesa junto a ella. Sin embargo, así habían resultado las cosas.
Siempre había obtenido lo que había querido. Y ahora, Iris temía que su expulsión fuera lo siguiente.
Iris tomó asiento donde el mayordomo le indicó, a pesar de que era algo que un sirviente debió de haber hecho. Su lugar quedaba a poca distancia de la reina, quien le seguía observando con sus palmas debajo de su mentón, llevando sus fríos ojos del color del metal por el rostro de la joven.
—Que la gracia del cielo esté con usted, oh, reina.
Ante sus palabras, la reina Adalid no hizo movimiento alguno, sino que siguió con su postura inflexible. Solo dejó de observarla cuando el rey también hizo acto de presencia.
—Buenos días, madre —saludó, para luego besar su mano, a lo que Adalid sonrió.
—Hola, hijo.
Para sorpresa de Iris, la fría reina parecía haberse transformado desde que el rey había entrado al lugar, cambiando incluso el ambiente que les rodeaba. Sin embargo, sabía que su presencia allí no era de la más gustosa.
—Es genial que podamos reunirnos el día de hoy —habló llevándole una mirada de fastidio a Iris—. Por fin estoy conociendo a quien será la madre de mi nieto. Pero, por favor, coman. He dado órdenes específicas al chef para tener un desayuno adecuado a la ocasión.
Enseguida, los platos fueron puestos frente a los comensales, quienes comenzaron a degustar con gran cuidado. Iris, por su parte, tuvo que observar al rey Arthur, cómo manejaba los cubiertos y cuáles escogía para no pasar vergüenza frente a la reina. Sin embargo, ella notaba con gran placer la diferencia entre clases, la que la pequeña niña no podía superar aún si les viese con toda su atención.
—Así que —siguió la reina conforme revolvía su plato—, Arthur me comentó que eras una sirvienta.
—Así es.
— ¿Y cómo te llamas, niña? —inquirió con la ceja levantada.
—Iris Quinn, Su Majestad.
Ante un silencio profundo, donde todos intentaban comer, la reina se guardaba sus palabras. Hasta que, por fin, respondió:
—Como sabrá, señorita Quinn, no esperaba esta situación, donde desayunaría junto a mi hijo y una sirvienta de quien su apellido nunca se ha oído nombrar. Pero henos aquí.
—Madre —nombró, llamándole la atención.
—Como sea —terminó—. Pero dime, ¿qué planes tienen para su hijo?
La pregunta era muy importante, una que no habían conversado con el rey, por lo que ambos se observaron sin saber qué decir. La mirada entre ambos les había provocado un cosquilleo tal, que tuvieron que cortarla de inmediato para poder volver sus pensamientos al presente, donde la reina les inquiría con rostro agudo.
—Él o ella será reconocido como mi hijo legítimo. E Iris. Es decir, la señorita Quinn —se corrigió—, portará el nombre de mi amante.
—Ja. Qué interesante.
La sonrisa de la reina era retorcida y burlona, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, le resultaba en gracia que ahora alguien más estuviera haciendo lo mismo que ella en su juventud: tener un hijo para colgarse de la monarquía. Por ello, le daba un sentido de mérito a la joven sirvienta. A pesar de su apariencia inocente, sabía que debía de ser una persona fría y calculadora como ella como para ahora estar siguiendo sus pasos.