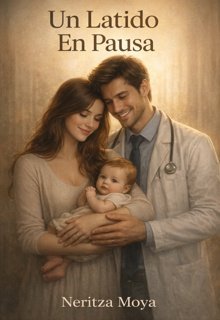Un Latido En Pausa
¿Qué acaba de pasar?
El despacho del abogado olía a café viejo y papeles que han guardado secretos por años. Era pequeño, con estanterías repletas, una luz cálida que apenas iluminaba, y ese silencio espeso que se instala cuando hay decisiones importantes por tomar.
Yo tenía a Sol en brazos, su cabecita apoyada en mi pecho, respirando con esa paz que me hacía olvidar todo por un momento. Enrico estaba a mi lado, su mano rozando la mía de vez en cuando, como diciéndome aquí estoy, sin decir una palabra.
Juan hojeaba papeles como si buscara respuestas en el fondo de cada hoja. Finalmente, alzó la vista con esa expresión que no sabía si era compasiva o preocupada.
—La situación es... complicada —dijo.
Mi corazón se encogió.
—Esta niña, legalmente, no existe. No hay acta de nacimiento, ningún ingreso hospitalario, ningún registro oficial. Es como si nunca hubiera sido registrada.
Bajé la mirada. Acaricié con suavidad la cabeza de Sol, como si pudiera protegerla solo con mis dedos.
—¿Entonces no se puede hacer nada?
—No digo eso. Pero llevará tiempo. Hay que hacer un proceso largo: reconocimiento, búsqueda de familiares, solicitud de adopción. No es imposible, pero sí costoso... y lento.
—¿Cuánto costoso? —pregunté sin poder ocultar la preocupación en mi voz.
Pero antes de que Juan pudiera decir nada, Enrico habló, con esa firmeza suya que no dejaba espacio para objeciones:
—El costo no importa, Juan. Yo cubriré cada pago, cada trámite, cada papel. Haz lo que tengas que hacer.
Él no me miró al decirlo. No hizo falta. Porque lo sentí... sentí el amor en cada palabra que pronunció.
Firmamos papeles, respondimos preguntas, entregamos documentos. Cuando salimos del despacho, Juan ya tenía todo en sus manos y nos prometió que se encargaría de cada paso del proceso. Solo teníamos que esperar. Con fe.
Caminaba al lado de Enrico con mi mano envuelta en la suya, y con la otra empujaba el cochecito donde Sol dormía plácidamente. Me sentía ligera. Por primera vez, no como una mujer sobreviviendo... sino como una mamá caminando hacia el futuro.
Pero la vida no deja que uno flote demasiado tiempo sin recordarte que aún quedan espinas en el camino.
Estábamos en el hospital. Enrico tenía que irse a ver pacientes, y justo cuando nos despedíamos...
—Enrico... ¡qué sorpresa!
Ambos volteamos. Una mujer alta, demasiado perfecta, como esas fotos que salen en revistas de consultorios, se acercó con paso seguro. Tacones sonando fuerte, sonrisa amplia, maquillaje impecable. Tan perfecta... que dolía.
—Carla... —dijo Enrico, con un tono seco, casi tenso—. Qué... inesperado.
—¿Así me saludas después de tanto tiempo? —preguntó ella, con voz melosa. Y luego me miró. Un escaneo rápido, de esos que te desnuda con intenciones disfrazadas de cortesía—. ¿Y tú eres...?
—Camil —dije. Sonreí. No de esas sonrisas dulces... sino de las que advierten a mí no me vas a tumbar.
—Un placer, Camil. Soy Carla. Una vieja amiga de Enrico.
Vieja amiga. Claro.
Sol hizo un ruidito en su cochecito, como si sintiera la tensión flotando.
—Solo venía a saludar —continuó ella—. Soy nueva en la clínica, me transfirieron. Me dijeron que iba a trabajar con el doctor Costo... pero no sabía que eras tú, Enrico.
Noté cómo Enrico apretó la mandíbula. Pero su reacción fue lo mejor del día.
—Ella es mi hija, Sol. Y ella... —dijo, apretando mi mano con orgullo— es mi esposa.
Yo sonreí para mí. La batalla ya estaba ganada antes de empezar.
Carla murmuró algo entre dientes y se fue, con su paso de tacón apurado y esa rabia elegante que solo algunas saben sostener.
—¿Ella es...? —pregunté.
Enrico suspiró.
—Una larga historia. Prometo contarte cuando llegue a casa.
Asentí. Pero no voy a mentir: algo me vibraba por dentro. Algo que no sabía si era celos, desconfianza o simplemente el instinto de proteger lo que es mío.
Él me miró entonces. Firme. Honesto.
—No tengo dudas de lo que quiero, Camil. Ustedes son mi todo.
Me acerqué y lo besé. Suave, pero con intención. Y justo en ese instante, Sol hizo un pequeño ruidito desde el cochecito, como si aprobara el momento.
Sí. Éramos una familia. Aunque aún faltaran firmas, documentos o batallas legales.
***
Esa noche, mientras Sol dormía en su cuna, y el silencio de la casa parecía abrazarnos, yo preparaba té en la cocina. La luz era suave, tenue, como si el día supiera que había temas que no podían discutirse con demasiada claridad.
Enrico se sentó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirando sus manos como si allí guardara palabras que no sabía cómo empezar. Me senté a su lado, sin decir nada. El té se quedó entre mis manos, tibio. Esperando.
—Sé que querés saber —dijo al fin—. Y no quiero que te quedes con dudas.
Asentí, aunque me tembló un poco el corazón. Porque sí... quería saber. Pero también temía las respuestas.
—Carla fue... importante —dijo con cuidado—. Estuvimos juntos muchos años. Desde la facultad. Fuimos... casi todo. Amigos, pareja, compañeros de estudio, de sueños. Teníamos esa clase de relación que parecía escrita para durar.
Hablaba lento, sin dramatismo, pero con ese hilo de tristeza que se le colaba en la voz.
—Nos íbamos a casar, ¿sabés? Todo estaba listo. El vestido, la iglesia, el viaje. Faltaba un día... solo un día. Y ella vino, con esa voz calmada que siempre tuvo, y me dijo que no podía hacerlo.
Sentí un pequeño nudo formarse en mi garganta.
—Me dijo que estaba luchando por su carrera. Que si se casaba, después vendrían los hijos, y los años pasarían, y su carrera se iba a quedar ahí... estancada. Me dijo que yo podía entenderlo.
—¿Y lo hiciste? —pregunté en voz baja.
Él me miró con ternura.
—No en ese momento. Me dolió... —suspiró hondo—. Me dolió tanto que no sabía cómo tragar. Sentí rabia. Sentí rencor. Me sentí... insuficiente. Como si no pudiera ser parte de sus sueños, sino solo un obstáculo.
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025