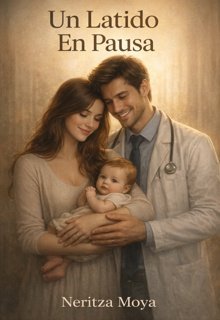Un Latido En Pausa
Éramos reales.
Llegamos a casa en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era uno cálido, lleno de esas cosas que no necesitan decirse para sentirse. Enrico cargaba a Sol, que se había quedado dormida en el auto, mientras yo abría la puerta y encendía una luz tenue en la sala.
Subimos al cuarto. Le quité la ropita a Sol con cuidado, como si fuera de cristal, y la metí en la bañera con agua tibia y unas gotitas de lavanda. Enrico se quedó mirándonos desde la puerta, con esa sonrisa que se le escapa cuando piensa que no lo estoy viendo.
—Ya casi, princesa —le susurré a Sol mientras la enjuagaba.
Cuando la saqué del agua, él se acercó con la toalla y la envolvió. Luego, mientras yo la vestía, Enrico fue a preparar su tetero. Cuando volvió, se sentó en la cama y la sostuvo con esa facilidad que sólo él tenía, mientras ella tomaba la leche y volvía a quedarse dormida en sus brazos.
La colocamos en su cuna, justo al lado de nuestra cama. Me acosté, y él se acostó a mi lado. Ambos en silencio, mirando a nuestra pequeña. El mundo entero cabía en esa escena.
Entonces, él se giró hacia mí. Sus ojos brillaban más de lo normal.
—Camil… quiero que seas mi esposa.
Mi corazón se detuvo por un segundo.
—¿Qué?
—Quiero que seamos una familia, con todo lo que eso significa. Con todos los papeles. Quiero que seas parte de mi presente, y de todo mi futuro. Que cada día al despertar, te vea a ti… y a esa hermosa princesa a nuestro lado.
Las palabras me llenaron por dentro, como una ráfaga de viento cálido en una noche fría. No lo esperaba. Pero ahí, mirándolo… sabiendo lo que sentía… no había duda.
Me acerqué a él. No necesitaba más palabras. Lo besé. Despacio. Saboreando cada roce de sus labios, cada aliento compartido. Como si ese momento fuera eterno, como si todo lo vivido nos hubiera llevado justo ahí.
Él me abrazó y no dijo nada más. Y yo tampoco. Ya todo estaba dicho.
Sus labios sabían a promesa.
Mientras lo besaba, mientras mis dedos se perdían en su cabello, sentí que todo en mí se rendía ante él. Separé mis labios de los suyos apenas un instante, lo justo para susurrar, sobre su boca:
—Acepto ser tu esposa.
Él me miró como si acabara de escuchar la cosa más hermosa del universo. Y entonces me besó. No con desesperación, sino con hambre. Con esa necesidad dulce y profunda que tiene el amor cuando lleva días, semanas, meses queriendo estallar.
Me dejé llevar. Me rendí. Y él también.
Sus manos acariciaron mi espalda por debajo de la camisa, despacio, como si cada centímetro de mi piel mereciera ser descubierto con devoción. Yo le quité la camisa mientras nuestros cuerpos se entrelazaban con lentitud, con una pasión que crecía, se encendía, y ardía sin prisa.
Nos desnudamos entre caricias y suspiros ahogados.
No fue sólo sexo. Fue algo más. Fue amor traducido en piel. Fue entrega sin condiciones, deseo sin filtros, pasión desatada pero envuelta en ternura.
Él me miraba como si fuera lo más hermoso que había tocado en su vida. Y yo lo sentía como si mi cuerpo le perteneciera desde siempre, como si hubiese estado esperando este momento desde que nací.
Hicimos el amor despacio, intensamente. Como si el tiempo no existiera, como si sólo importáramos él y yo. Nuestros cuerpos hablaban sin palabras, nos entendíamos en los silencios, en los temblores, en los gemidos que se ahogaban en nuestros besos.
Y cuando todo acabó, cuando la respiración se hizo suave otra vez, cuando me abrazó contra su pecho y me cubrió con las sábanas, no dije nada. Sólo sonreí.
Porque no hacía falta decir más. Éramos nosotros. Éramos reales.
Y esa noche… esa noche fue nuestra.
***
El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando abrí los ojos. Estaba envuelta en sus brazos, con su respiración cálida rozando mi cuello, su pecho desnudo pegado a mi espalda, y sus piernas enredadas con las mías. Su mano reposaba sobre mi cintura, posesiva, segura. Sonreí sin abrir del todo los ojos. La noche anterior seguía viva en mi cuerpo.
Me giré lentamente, quedando frente a él. Dormía con una paz que pocas veces había visto en su rostro. Pasé mis dedos por su barba incipiente y lo vi fruncir el ceño, medio dormido.
—Buenos días, futura esposa —murmuró con voz ronca, arrastrando cada palabra.
—Buenos días, futuro esposo —respondí bajito, rozando sus labios con los míos.
Me besó. Lento. Rico. De esos besos que despiertan más que el cuerpo. Despertaban todo.
Estábamos tan entregados a ese nuevo amanecer juntos que no escuchamos el sonido suave que rompió la magia hasta que fue imposible ignorarlo.
—Mmmm... —el llanto de Sol, bajito, como si supiera que estaba interrumpiendo.
Ambos reímos suavemente. Enrico se estiró.
—Creo que nuestra pequeña princesa ya despertó.
—Y tiene el timing perfecto.
Se levantó primero y fue por ella. Yo lo observé mientras la cargaba con dulzura y ella se acurrucaba contra su pecho. Verlos juntos era una visión que me llenaba el alma.
Nos vestimos con calma, entre besos, miradas y risas. La casa se llenó de esa atmósfera que yo creía que no existía, esa mezcla de rutina y amor, de ternura y complicidad.
En la cocina preparamos un desayuno rápido. Enrico hacía café mientras yo organizaba el tetero de Sol, y entre los dos armamos todo como si lleváramos años haciéndolo.
—Hoy es tu gran día —me dijo, abrazándome por detrás mientras yo mordía una tostada.
—Sí. Y estoy nerviosa, pero feliz.
—Vas a estar increíble. Y voy a estar esperando que me cuentes cada detalle cuando nos veamos.
Salimos juntos. Él llevó a Sol en su sillita mientras me tomaba la mano. El camino fue tranquilo, con música bajita y nuestras miradas cruzándose en cada semáforo.
Al llegar, se estacionó frente a la oficina.
—Te dejo aquí —me dijo, girando hacia mí—. Pero en unas horas quiero verte con esa sonrisa, ¿ok?
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025