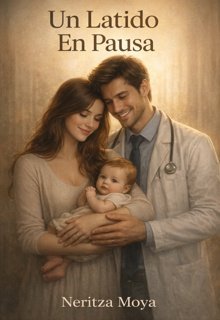Un Latido En Pausa
Perdidos en Nosotros.
La despedida con Sol fue más difícil de lo que imaginé. Aunque era tan chiquita, apenas con cinco meses, parecía entender que íbamos a estar lejos unos días. Me abrazó con sus bracitos torpes, su carita pegada a mi cuello, y me costó soltarla.
—Mami viene pronto, mi amor —le susurré, acariciando su cabecita suave—. Vas a estar con la abuela, ¿sí?
Me miró con sus ojos grandes y tranquilos, y aunque no podía decir nada, sentí que lo entendía todo. Enrico tomó mi mano con dulzura, dándome ese tipo de fuerza que ya se sentía como hogar. Respiré profundo, besé una vez más a nuestra hija y partimos.
El lugar al que llegamos era un pedazo de cielo escondido entre palmeras y arena blanca. Una cabaña privada frente al mar, con sábanas blancas que olían a limpio y a sal, ventanas abiertas al viento cálido, y una cama tan grande que parecía diseñada para perderse entre sus sábanas... o para encontrarse.
La primera noche, el cielo estaba lleno de estrellas y el sonido del mar parecía susurrarnos que no había nada más que ese instante.
Me envolví en una bata suave, y entonces lo vi: Enrico saliendo de la ducha, con una toalla baja en la cintura y esa mirada que siempre me desarma.
—No hay nada más hermoso que tú con esa luz —me dijo mientras se acercaba.
No le respondí con palabras, solo con una sonrisa. Me dejé alcanzar. Sus manos encontraron mi cintura y, con una calma casi devota, deslizó la bata por mis hombros como si se tratara de algo sagrado.
—Somos esposos —murmuró contra mis labios—. Y esta noche... quiero amarte como si el mundo no existiera más allá de nosotros.
Lo besé. Lo besé como si fuera la primera vez, como si el amor necesitara recordarse piel con piel. Caímos sobre la cama entre risas, suspiros, caricias. Nuestros cuerpos se buscaron como dos piezas que por fin encajaban.
No había prisa. Solo deseo. Solo amor.
Las manos de Enrico me tocaron con la mezcla perfecta de ternura y fuego. Yo me rendí a cada beso, a cada palabra, a cada latido. Era suya. Y él, mío. Por fin, por completo.
—Eres mía —me dijo con la voz cargada de emoción—. Mi mujer. Mi hogar.
Y yo me aferré a él como si fuera el único lugar donde podía respirar.
Hicimos el amor como si tuviéramos que memorizarnos. Como si nuestros cuerpos hablaran un idioma secreto que solo nosotros entendíamos. Y cuando todo terminó, nos abrazamos en silencio, desnudos, fundidos, respirando juntos.
—Nunca imaginé sentirme tan amada —le dije, con los ojos cerrados, la cabeza en su pecho.
—Nunca imaginé poder amar así —me respondió, besándome la frente—. No hay otra vida que quiera si no es contigo.
Los días pasaron entre el mar, nuestras risas, nuestras pieles mojadas por el agua salada y por el deseo. Hablamos de todo. De nada. Nos descubrimos otra vez. Como si el amor, en ese lugar, tuviera espacio para florecer aún más.
Y cuando llegó el último amanecer, con nuestros dedos entrelazados, miramos al horizonte sin necesidad de decir mucho.
—Volvamos con nuestra hija —dije con una sonrisa suave, el corazón lleno.
—Ahora más nuestra que nunca —me respondió él, acariciando mi mano—. Porque ya no somos solo tú y yo... somos una familia.
***
El auto avanzaba por calles tranquilas mientras yo miraba por la ventana, el corazón latiéndome con fuerza. Volvíamos de nuestra luna de miel. Cinco días solo para nosotros... y aunque cada instante fue perfecto, una parte de mí había contado las horas para volver con Sol. Extrañaba su olor, su calor, su vocecita dulce, incluso sus despertares nocturnos.
Noté que Enrico no tomaba el camino habitual hacia nuestro departamento.
—¿No vamos a casa? —pregunté, frunciendo el ceño, más por curiosidad que por preocupación.
Él solo sonrió, esa sonrisa suya que siempre traía consigo algo escondido.
—Confía en mí —dijo.
Lo hice. Como siempre.
El viento jugaba con mi cabello mientras avanzábamos por calles que no reconocía del todo. Sentía una mezcla de emoción, nervios y... presentimiento. Había algo en el aire. Algo que Enrico no me decía.
Y entonces, el auto se detuvo.
Frente a nosotros, una casa de dos pisos. Blanca, con ventanales enormes y un jardín cuidado donde un columpio de madera se mecía por la brisa. Flores de colores rodeaban el sendero hasta la puerta, y una reja blanca, apenas abierta, parecía invitarnos a entrar.
Bajé lentamente del coche.
—¿Dónde estamos? —pregunté, aunque ya intuía la respuesta.
Enrico rodeó el auto, tomó mi mano, y besó mis nudillos con suavidad. Entonces, me entregó un llavero. De madera, con una C y una E grabadas con cariño.
—Estamos en casa —susurró.
Mi pecho se llenó de aire, pero también de algo más profundo. De emoción. De ternura. De amor.
Él abrió la puerta, y lo que vi me dejó sin palabras.
Un espacio cálido, iluminado por la luz del sol que entraba a través de grandes ventanales. Colores suaves, una cocina abierta, una sala acogedora. Todo tenía ese estilo que me gustaba, pero aún más que eso... tenía algo que no se puede comprar: alma. Era un hogar.
—¿Tú hiciste esto? —pregunté, con la voz rota.
—La compré mientras organizábamos la boda —respondió—. Cada rincón lo pensé contigo. Con ustedes dos.
Y entonces, la escuché.
Ese pequeño sonido, ese balbuceo inconfundible. Giré instintivamente hacia la cocina... y ahí estaba ella.
Sol.
Mi bebé.
En brazos de la madre de Enrico, con su vestidito claro y su sonrisa desdentada. Sus ojitos se iluminaron al verme, y estiró sus bracitos con esa urgencia instintiva que solo una madre entiende. Corrí hacia ella, y la tomé en mis brazos como si llevara meses sin verla.
Olía a manzanilla y leche tibia. A amor. A todo lo que era mío.
—Mi niña... —susurré, enterrando mi rostro en su cuello pequeño—. Te extrañé tanto...
Sol emitió uno de esos sonidos dulces, como si respondiera. Se acurrucó en mí, relajando sus manitas sobre mi pecho. Y supe que todo estaba bien. Que habíamos vuelto.
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025