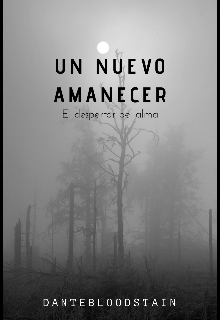Un nuevo amanecer
Capitulo 2 El campo de olores y amores
Mis pies ascendieron por la escalera de piedra lunar, cada paso resonando en el silencio como un latido en una cámara vacía. No sentía fatiga física -mi cuerpo parecía haber dejado atrás las leyes terrenales- pero sí una pesadez del alma, como si arrastrara el peso de todos mis olvidos. Cuando finalmente pisé el primer descanso, algo cambió. El aire vibró con una dulzura que me hizo contener el aliento, y un soplo cálido acarició mi rostro, llevando consigo el aroma.
No era un solo olor, sino una sinfonía olfativa que se desplegó ante mí como un tapiz de memorias. Primero, el café recién hecho de las mañanas infantiles, ese que mi padre preparaba cantando canciones desafinadas mientras el sol pintaba de oro la cocina. Luego, el perfume de vainilla y limón que impregnaba el delantal de mi madre cuando horneaba galletas los domingos lluviosos. Más allá, el olor a acetona mezclado con azúcar quemada que siempre rodeaba a mi abuelo cuando reparaba radios viejas en el garaje. Y finalmente, la fragancia de tierra húmeda y madera de cedro de la casa de campo donde pasé veranos descalza, corriendo entre girasoles más altos que yo.
Cada aroma era una caricia emocional que me estremecía hasta los huesos. Una mezcla de felicidad punzante y melancolía profunda que me hizo detenerme, llevándome las manos al pecho como si pudiera contener allí esos ecos evanescentes. Ante mis ojos se extendía un jardín imposible: campos inmensos de flores plateadas que ondeaban bajo una luna llena, cuyos pétalos reflejaban la luz como espejos diminutos. No era la luna que conocía; esta era más grande, más cercana, bañando todo en una luz lechosa que parecía vibrar con vida propia.
Avancé por senderos de césped luminiscente, y con cada paso, los aromas se intensificaban, convocando recuerdos que no eran imágenes, sino sensaciones puras: la seguridad del abrazo de mi abuela cuando tenía pesadillas, la risa compartida con mi hermana bajo las sábanas a modo de fortaleza, el orgullo en los ojos de mi maestro cuando resolví el problema que nadie más pudo...
Entonces oí los susurros.
No venían de ninguna dirección concreta. Era como si el propio aire cantara. Voces suaves, sin palabras definidas, que me envolvían en una sensación de consuelo absoluto. De las flores a mis pies comenzaron a elevarse chispas de luz dorada, miles de ellas, bailando en el aire como luciérnagas conscientes. Formaron remolinos a mi alrededor, y el viento cálido que las acompañaba secó sin darme cuenta las lágrimas que resbalaban por mis mejillas.
Una voz surgió entonces, no de una fuente concreta, sino del conjunto de luces y brisa, clara como cristal:
—¿Cómo se da una caricia?
La pregunta me sorprendió por su simplicidad y su profundidad. Las luces parpadearon en tonalidades ámbar, esperando.
—¿Una caricia? —repetí, buscando en mi memoria emocional—. Es... calor. Presión suave que dice "estoy aquí" sin palabras. Es piel que reconoce otra piel. Es... —dudé, sintiendo cómo los recuerdos de caricias recibidas y dadas acudían a mí—. Es el lenguaje del amor cuando las palabras sobran.
Las luces danzaron más rápido, como risas de niños.
—¿Y cómo muestras que amas? —insistió la voz, ahora más cerca, más personal.
Pensé en mi familia, esos rostros borrosos cuyos nombres apenas podía recordar, pero cuyas esencias olfativas me atravesaban el alma.
—Supongo... que no hay un solo modo —respondí, sintiendo cómo la verdad de mis palabras resonaba en el jardín—. A veces son palabras. Otras, silencios compartidos. Estar presente cuando duele. Preparar un café sin preguntar. Guardar el último trozo de pastel... —una sonrisa triste me tocó los labios—. Pero lo más extraño es que apenas recuerdo sus rostros. Solo... esto. Los olores. Las sensaciones. Como si fueran fantasmas de afecto.
Las luces se condensaron entonces frente a mí, tomando la forma de una figura andrógina, luminosa, sin rasgos definidos. Un ángel de luz pura que flotaba sobre las flores. Su voz era ahora una melodía:
—Los humanos son como estas flores lunares —dijo, extendiendo una mano hacia el campo infinito—. Cada una única en su esencia, irrepetible en su patrón de luz. Pero miren cuántas hay. Miles. Millones. ¿Podrías recordar cada una si desaparecieran?
Miré a mi alrededor. El mar de flores plateadas se perdía en el horizonte. Imposible distinguir una de otra.
—No —admití con tristeza—. Solo recordaría su belleza colectiva. Su... olor.
—Exacto —asintió el ángel, y en su tono no había reproche, sino una comprensión infinita—. Esa es la tragedia y la belleza de su existencia efímera. Viven poco tiempo en su forma física, pero su esencia... su fragancia... eso perdura en la memoria del mundo. —Una pausa cargada de luna—. ¿Sabes por qué este jardín es infinito?
Negué con la cabeza, hipnotizada por el vaivén de los pétalos.
—Porque cada flor representa un acto de amor recibido o dado que alguien, en algún lugar, atesoró en su alma. Aquí no crecen de la tierra, sino del afecto que sobrevive a la carne.
El ángel descendió hasta quedar a mi altura. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada en mi pecho, donde el corazón olvidaba latir.
—Pero hay otra verdad —continuó—. Una flor sola, aislada, jamás florece por completo. Necesita las otras. No solo para que las abejas encuentren su camino, sino para compartir la luz, para mecerse juntas contra el viento, para crear este paisaje que nos detiene a contemplarlo.
—¿Las abejas? —pregunté, confundida por el giro.
—Las abejas son el amor en acción —explicó el ser luminoso—. El vehículo que lleva la vida de una flor a otra. Sin ellas, el polen cae al suelo y muere sin dar fruto. Sin amor compartido, los humanos se marchitan en vida, aunque respiren. —Su voz se entristeció—. Y hay tantas que mueran antes de florecer... tantas que nunca conocen el néctar del afecto verdadero.
El ángel extendió sus manos, y vi cómo de sus palmas brotaban diminutas abejas de luz que se perdían entre las flores.
#22423 en Otros
#6529 en Relatos cortos
suicidio violencia depresion miedo, angeles guardianes mundo celestial, muerte y vida
Editado: 12.09.2025