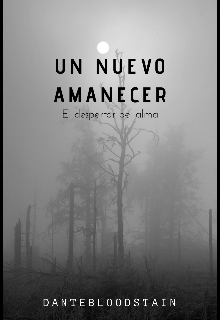Un nuevo amanecer
Capitulo 4 El fruto del saber
El aire cambió tan pronto como mis pies tocaron el nuevo peldaño. Ya no había rastro del frío penetrante del océano helado, ni de la sal que quemaba mi garganta. En su lugar, una quietud solemne lo envolvía todo, como la calma que precede a una revelación. El espacio era vasto pero íntimo, un recinto circular con paredes que parecían hechas de mármol negro pulido, tan brillante que reflejaba la tenue luz ambiental como un espejo oscuro. El techo era invisible, perdido en una penumbra elevada que sugería una cúpula infinita. Y en el centro de este santuario silencioso, dos figuras me esperaban.
Eran dos estatuas, talladas con una precisión sobrenatural, colocadas una frente a la otra como guardianes de un umbral invisible. Ambas de una altura majestuosa, casi twice mi tamaño, con las manos extendidas en un gesto que podía ser tanto de ofrenda como de advertencia.
La primera, a mi izquierda, era la encarnación de la luz diurna. Su forma era andrógina, de rasgos suaves pero penetrantes, con largos cabellos tallados como si flotaran en una brisa eterna. Vestía una túnica de mármol blanco inmaculado, tan delicada que parecía tela real, y de ella brotaban enredaderas finamente esculpidas que se enroscaban alrededor de sus brazos y torso. Rosas de cuarzo transparente, con destellos de diamante en sus pétalos, emergían de la piedra como si acabaran de florecer. En su mano izquierda sostenía una charola de plata sobre la cual danzaba una llama azul, viva e hipnótica, que no crepita ba sino que ardía en silencio, proyectando sombras frías. En su mano derecha, delicadamente, sostenía una flor de cerezo perfecta, cada pétalo capturado en el instante exacto antes de desprenderse. Pero la belleza tenía su precio: una enredadera de espinas afiladas se enroscaba alrededor de su brazo derecho, clavándose en la piedra como si la consumiera lentamente. A su espalda, una corona de luz solar radiante, con rayos que parecían de oro sólido, flotaba sin tocarla, iluminando su perfil con una gloria distante y fría.
La segunda estatua, a mi derecha, era la noche hecha piedra. También andrógina, pero donde la primera era suavidad, esta era angulosidad y sombra. Su túnica era de obsidiana negra, llena de grietas por las que brotaban ramas secas y flores de tagete anaranjadas y oscuras, sus pétalos marchitos capturados con un realismo doloroso. En su hombro derecho, un cuervo de ónix reposaba, sus ojos de granate brillando con una inteligencia inquietante, casi viva. En su mano izquierda sostenía un reloj de arena de cristal, roto por la mitad, la arena atrapada eternamente en el acto de caer, suspendida entre el pasado y el futuro. En su brazo derecho, varios libros antiguos se apilaban, sus lomos gastados y títulos ilegibles. Su expresión era melancólica, profunda, y la mitad izquierda de su rostro no era de carne, sino de cráneo expuesto, tallado con un realismo macabro y conmovedor. Como su contraparte, una corona flotaba a su espalda, pero esta era de plata pálida, con una luna creciente que emitía una luz plateada y tenue.
Me quedé paralizada, no por el miedo, sino por la abrumadora carga simbólica que emanaba de ellas. Sentí una mirada penetrante provenir de la estatua oscura. No era una mirada de amenaza, sino de reconocimiento profundo, como si viera a través de mis capas más internas, de todas mis dudas y dolores, y aún así, no me juzgara. Era una mirada de consuelo silencioso, la mirada de quien ha visto el abismo y no aparta la vista. La estatua blanca, en cambio, aunque radiante, sentía distante, ajena a mi lucha, como un ideal demasiado puro para mi humanidad manchada.
"¿Qué se supone que haga aquí?" murmuré para mí, mi voz absorbida por la vastedad del lugar.
Di varias vueltas, estudiando cada detalle. Las coronas, el sol y la luna. La llama azul y el reloj roto. La flor de cerezo efímera y los libros del conocimiento acumulado. La enredadera de espinas y el cuervo vigilante. Eran opuestos, pero complementarios. Dos caras de una misma moneda existencial.
Fue entonces cuando lo vi. Entre los libros que la estatua oscura sostenía, había uno que destaca ba no por su tamaño, sino por su familiaridad dolorosa. Un pequeño cuaderno de tapas gastadas, con una esquina quemada y una mancha de tinta en el lomo. Mi corazón se aceleró. Lo reconocí al instante. Era mi diario de la adolescencia, el que creía perdido para siempre en algún rincón de mi vieja habitación.
Una fuerza irresistible me impulsó hacia él. Extendí la mano con temor reverencial, esperando que la estatua reaccionara, pero permaneció inmutable. Toqué la cubierta y un escalofrío me recorrió la espalda. Era real. Lo tomé con cuidado y lo abrí.
La letra era la mía, torpe y vacilante en las primeras páginas, luego más firme pero cargada de angustia en las siguientes. Y mientras leía, las palabras no solo resona ban en mi mente, sino que cobraron vida, proyectando memorias largamente enterradas frente a mí:
"El verdadero conocimiento no se basa en lo que acumulas, sino en lo que realmente comprendes. No importa cuántos libros leas, cuántos datos memorices, cuántas citas repitas como un loro bien entrenado. ¿De qué sirve saberlo todo si no entiendes nada? Si no puedes conectar ese conocimiento con el latido de tu propio corazón, con el dolor del mundo, con la belleza de un atardecer... entonces es sólo ruido. Es basura que acumulas para sentirte menos vacío."
Vi imágenes de mí misma en una biblioteca, rodeada de pilas de libros, pero con los ojos vidriosos, leyendo sin retener, estudiando sin aprender, buscando en las palabras de otros una respuesta que solo podía venir de adentro.
"Siempre pensé que toda esa información que me obligaban a tragar era inútil. No porque no fuera valiosa, sino porque yo era incapaz de digerirla. Mis profesores hablaban de fórmulas, de fechas, de teorías, y yo asentía con la cabeza mientras por dentro me preguntaba: '¿Y esto cómo me ayuda a entender por qué duele tanto vivir?'. Solo había un tema que, aunque nunca me lo enseñaron, logré comprender por mí misma: la vida y la muerte."
#22860 en Otros
#6650 en Relatos cortos
suicidio violencia depresion miedo, angeles guardianes mundo celestial, muerte y vida
Editado: 12.09.2025