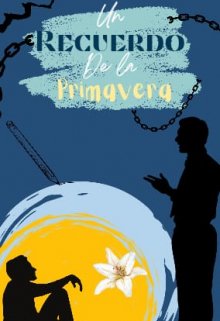Un recuerdo de la primavera
Capítulo 27.3: Un color atrapado en el hielo.
🎧Obstacles - Syd Matters
Capítulo 3: El Jardín Venenoso
Albert
La oficina en el piso 40 de la torre “Ríos | Firma Legal” no era un espacio; era una declaración. Paredes de cristal con vistas a la ciudad que parecía un diagrama de circuitos, muebles de diseño escandinavo en tonos gris y blanco, una sola escultura abstracta de acero sobre un pedestal de mármol. Nada personal. Nada que hablara del hombre de dieciocho años que la ocupaba. Yo, Albert Ríos, heredero legal, presidente interino, huérfano modelo. El traje negro que llevaba era mi armadura, la corbata de seda azul marino un nudo de obediencia a un legado que ahora dirigía sin haberlo deseado.
Los primeros meses fueron una lección en termodinámica social: el poder que mi padre había ejercido con puño de hierro era, en realidad, una red de presiones y vacíos. Y en cada vacío, Tiberio Ramses colocaba una cuña.
—Es solo orientación, Albert—decía, en nuestras reuniones semanales en el club privado donde el aire olía a cuero viejo y whiskey caro—. Tu padre era un amigo. Es mi deber velar por que su legado, y el de tu... prometedora relación con mi sobrina, florezcan adecuadamente.
Su sonrisa era la de un relojero que ha colocado un nuevo engranaje en un mecanismo complejo. Yo era ese engranaje. Cada decisión importante en la firma —qué casos tomar, qué clientes corporativos priorizar, qué donaciones políticas hacer— pasaba por su filtro. Descubrí que Ríos | Firma Legal no solo defendía empresas; era la lavandería legal de intereses mucho más oscuros. Y Tiberio, a través de la Fundación Ramses y su red de "mecenas", era uno de esos intereses.
El primer "favor" llegó dos meses después del funeral. Un sobre marrón, discreto.
—Un cliente de la Fundación—explicó Tiberio—. Tiene un problema de inmigración. Joven, talentoso, situación... delicada. Necesita que la firma patrocine su visa. Un procedimiento rutinario. Pero debe ser discreto. Archivo confidencial.
Revisé el documento. "Marek Wildie", 22 años, ciudadano ucraniano, "artista performático". Los papeles eran impecables, falsificados con una perfección que solo un gran recursos podía comprar. Patrocinar su visa significaba avalar una mentira, comprometer la reputación de la firma. Era un delito menor, pero era la puerta.
—Es riesgoso—dije, con voz neutra.
—Todo lo valioso lo es—respondió Tiberio, observándome sobre el borde de su copa—. Piensa en ello como... una inversión en tu futuro. Y en la tranquilidad de Amelia. Ella valora tanto que ayudemos a estos jóvenes talentos.
La amenaza estaba allí, envuelta en terciopelo. Hazlo, y Amelia sigue siendo feliz, ignorante. No lo hagas, y quizás su curiosidad encuentre algo que no debería.
Firmé los papeles. Mi pluma, la misma que había usado para anotar "punto de fractura", trazó mi nombre con una fluidez que me asqueó. Era la primera mancha. Sabía que no sería la última. Cada transacción con Tiberio era un ladrillo en un muro alrededor de Amelia, un muro que yo construía para protegerla de la verdad y, al mismo tiempo, para encerrarla en una versión edulcorada del mundo.
Pero en el taller, los sábados a las tres, el muro se desvanecía. Allí, no era el heredero Ríos. Era el sujeto del experimento, el estudiante de color, el hombre que guardaba en el bolsillo de su pantalón, junto al teléfono y las llaves, un fragmento de piedra con tierra de un jardín muerto.
Amelia.
La muerte del padre de Albert lo cambió. Se suavizó. La capa de hielo que lo cubría se quebró en algunos lugares, dejando ver destellos de una calidez tímida, sorprendida de existir. El luto lo había hecho vulnerable, y en esa vulnerabilidad, nuestro amor echó raíces más profundas.
Los sábados en el taller ya no eran experimentos. Eran rituales. Él llegaba puntual, pero ahora se quitaba la chaqueta y la colgaba con menos ceremonia. Aprendió los nombres de mis pinceles, a moler sus propios pigmentos (con una meticulosidad que era adorable). Discutíamos sobre arte, sí, pero también sobre libros, sobre música, sobre el sabor amargo del café que yo preparaba mal en una cafetera vieja.
Mi tío Tiberio parecía aprobar. "Me complace verte tan... centrada, querida", me decía. "Albert es un joven con los pies en la tierra. Te hará bien." Sus palabras siempre tenían un doble filo, como si nuestro amor fuera un proyecto que él supervisaba.
Yo no veía las grietas. Veía a Albert sonreír más. Veía cómo guardaba una hoja seca que encontró en el jardín dentro de su cartera de cuero. Veía cómo, una tarde de lluvia, me contó, con voz quebrada, el único recuerdo bueno que tenía de su padre: enseñándole a atarse la corbata cuando tenía seis años. Lloré con él. En ese momento, supe que lo amaba. No al Príncipe de Hielo, sino al hombre que llevaba cicatrices bajo la camisa impecable.
Un día, mi amigo Mateo, un escultor con un talento salvaje y una boca más grande de lo prudente, me dijo que tenía miedo.
—Tu tío, Amelia—susurró en el taller de la universidad, oliendo a arcilla y sudor—. Esa beca que me ofreció... hay un contrato. Cláusulas extrañas. Derechos de imagen perpetuos, restricciones de contacto... parece que me vendo, no que me ayudan.
Me preocupé. Mateo era como un hermano para mí. Se lo conté a Albert esa misma tarde.
—Por favor, habla con mi tío—le pedí, tomando sus manos—. Dile que Mateo es un genio, pero que es sensible. Que necesita apoyo, no... cadenas.
Albert me miró. Sus ojos cafes, que últimamente habían adquirido matices más cálidos, se nublaron por un instante. Vi algo pasar por ellos: un cálculo rápido, una sombra.
—Claro—dijo, apretando mis manos—. Hablaré con él. No te preocupes. Tiberio es estricto, pero no es un monstruo. Probablemente solo quiera proteger su inversión.
Una semana después, Mateo vino, radiante.
—¡Lo arregló!—me dijo—. Tu novio es un mago. Tu tío me ofreció una residencia en Sudáfrica, con un mecenas privado. ¡Es el sueño de mi vida!
#6149 en Novela romántica
#2557 en Otros
#478 en Acción
prostitucion trafico de mujeres, adolescentes amor, amor amor adolecente heridas y maltrato
Editado: 16.01.2026