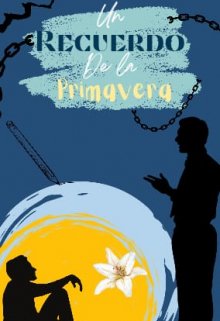Un recuerdo de la primavera
Capítulo 27.5: Un color atrapado en el hielo.
🎧 The Mother - Brandi Carlile
Capítulo 5: El primer fruto del jardín.
Amelia.
El primer latido fue un trueno bajo la piel. No el técnico, el de la máquina en la Clínica Edén, con su latido impersonal que Albert grabó en su teléfono como un dato más. No. Fue el mío, el que sintió en mitad de la noche, una palpitación profunda, un aquí estoy que me atravesó desde el útero hasta el alma. Fue entonces cuando supe, con una certeza animal que no tenía nada que ver con la lógica de Albert o los planes de Tiberio: este ser no era una extensión de nadie. Era una revolución silenciosa dentro de mí.
Mi amor por Arek no creció. Estalló. Fue un Big Bang personal que reorganizó cada partícula de mi ser. Antes, mi corazón era un cuarto desordenado y luminoso donde Albert había entrado y colgado cuadros rectos en las paredes torcidas. Ahora, ese cuarto tenía un centro de gravedad nuevo, un sol diminuto y tiránico alrededor del cual todo lo demás empezó a orbitar, a veces en armonía, a veces en una tensión dulce y aterradora.
El embarazo fue un viaje extraño. Mi cuerpo, siempre mío, terreno de pintura y movimiento, se volvió público. La Dra. Vance lo palpaba, lo medía, lo comentaba con Albert en un lenguaje de cifras y percentiles. Albert asistía a cada cita, una presencia sólida y ansiosa a mi lado, tomando notas en una libreta de cuero. "¿Y el nivel de hierro, doctora? ¿La posición cefálica es óptima para un parto natural controlado?" A veces, entre la neblina de náuseas y fatiga, me sentía como un valioso invernadero donde cultivaban una especie rara. Pero entonces, Arek daba una patita, un giro suave, y el mundo se reducía a ese diálogo secreto, a tientas, entre su cuerpo y el mío. Era nuestro lenguaje. Uno que Albert, por más que estudiara, nunca podría descifrar.
-¿Qué sientes?-me preguntaba él, su mano grande y cálida sobre mi vientre, sus ojos cafes escudriñando mi rostro buscando datos.
-Siente... como burbujas-murmuraba yo, sonriendo, guardando para mí la verdad: que sentía el roce de un alma contra la mía, un susurro de futuro.
La casa que Albert había construido para nosotros, tan perfecta, empezó a parecerme una vitrina. Todo cristal y líneas puras. Temía romper algo, manchar algo. Mi viejo overol manchado de pintura estaba guardado en una bolsa en el armario. En su lugar, usaba vestidos de algodón suave que Albert compraba, cómodos, bonitos, impersonales. Pintaba, sí. Pero los cuadros que salían de mi estudio ahora eran como los de la Clínica Edén: impecables, serenos. Interiores con Luz de Mañana. Cuna Vacía III. Jardín desde la Ventana. Eran bellos, y estaban muertos. Donde antes había raíces y grietas, ahora había armonía compositiva. Era como si mi creatividad, asfixiada por tanta perfección, se hubiera domesticado a sí misma para no hacer ruido, para no estorbar el plan maestro de Albert.
Pero con Arek, dentro de mí, no podía ser domada. Para él, en la privacidad de mi mente, tejía cuentos salvajes. No los de los libros que Albert aprobaba. Historias de semillas que hablaban, de piedras que cantaban, de un sol prisionero que enviaba sus rayos como mensajes en clave. Le hablaba de colores que no existían, de olores a tierra mojada y a tormenta lejana. Era mi resistencia secreta. Mi legado real para él, escondido bajo las capas de ultrasonidos y vitaminas.
Albert.
El embarazo fue el proyecto más crítico y aterrador de mi vida. Cada variable era una potencial catástrofe: la nutrición, el estrés, los agentes patógenos externos. Compré la Clínica Edén no solo por control, sino por la ilusión de que, si era dueño del sistema, podría evitar cualquier falla. La Dra. Vance enviaba informes diarios. Grafías de latidos, niveles hormonales, ecografías en 4D. Los estudiaba como planos de una operación militar.
Amelia cambiaba. Se volvía más redonda, más lenta, pero también había una luz en ella que no era solo felicidad. Era algo más profundo, un conocimiento ancestral que me excluía. Me aferraba a los datos tangibles porque lo otro, ese misterio entre ella y el bebé, era un territorio donde no tenía autoridad.
Una noche, la encontré llorando en silencio en el sofá, mirando una foto vieja de su taller, con Sebastián y otros amigos riendo. El nudo en mi estómago fue instantáneo. Nostalgia era el primer paso hacia la curiosidad. Hacia las preguntas.
-¿Qué pasa, mi vida?-pregunté, sentándome a su lado, poniendo mi mano sobre la suya.
-Nada. Son las hormonas-dijo, secándose rápidamente-. Solo extraño... el desorden, a veces.
El "desorden". Sus amigos. El mundo exterior. El riesgo.
-El desorden está sobrevalorado-dije suavemente, trazando círculos en su espalda-. Lo que construimos aquí no es desorden. Es un ecosistema. Perfecto para nuestro hijo. ¿Te imaginas a este pequeñín en medio del caos de tu viejo taller, con disolventes y herramientas por todas partes?
Dejé que la imagen, exagerada, hiciera efecto. Vi el horror asomar en sus ojos. Bueno. El miedo era un aliado útil.
-Aquí está seguro. Tú estás segura. Eso es lo que importa.
Ella asintió, apoyando la cabeza en mi hombro. "Tienes razón", susurró. La victoria me supo agria. Había podado otro brote de rebeldía, pero cada vez que lo hacía, una parte de la luz de Amelia parecía atenuarse un poco más. Era un intercambio necesario, me decía. Seguridad por espontaneidad. Vida por simple existencia. Era un buen trato. Tenía que serlo.
Contraté a Larsen. Ex-Servicio de Inteligencia, discreto, eficiente. Su trabajo era el perímetro. Asegurarse de que nadie no deseado se acercara a la casa, a la clínica, a los parques privados a los que iba Amelia. Él era la manifestación física de mis muros. Amelia lo conocía como "el señor que ayuda con la seguridad de la casa". Sonreía a Larsen, le ofrecía café. No veía los ojos que escaneaban constantemente, ni la forma en que reportaba cada movimiento inusual.
#6149 en Novela romántica
#2557 en Otros
#478 en Acción
prostitucion trafico de mujeres, adolescentes amor, amor amor adolecente heridas y maltrato
Editado: 16.01.2026