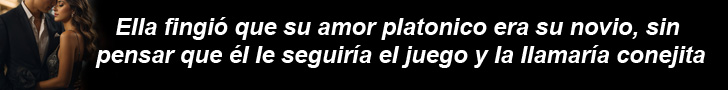Una madre sin esposo
II A mal tiempo, darle prisa
Esa mañana se quedó acostado más tiempo del que se permitía, la cama era tan grande que bien podía caber él mismo unas cinco veces a lo ancho, pero estaba vacía.
Se quedó acostado de costado mirando hacia su lado derecho donde descansaba una almohada.
—Buenos días, Laura.
Y como cada mañana desde hace diez años nadie le deseó un buen día. Pero se sentía como si lo hubiera atropellado un camión esa mañana, así que se quedó quieto recostando su cabeza en la almohada y su mano frente a sí a una imaginaria mujer que podía recordar con nitidez. Su sonrisa deslumbrante, sus ojos brillantes, el sonido dulce de su voz, una pequeña y delgada mano a la que le gustaba acariciar su barba. Por ella había mantenido la misma barba y al mismo espesor durante una década, y estaba seguro que seguiría siendo así hasta el día de su muerte.
—Te extraño tanto —abrazó la almohada frente a sí con enojo. Porque estaba enojado, había vivido con un nudo de dolor que se había convertido en ira contra la vida al pasar los años, si cerraba los ojos podía ver la vida que habrían tenido si tan solo el cáncer no se la hubiera llevado antes, pero en su lugar debía obligarse a vivir esa vida que llevaba sin ella.
Por eso no le gustaba quedarse en la cama, se volvía un hombre triste, consumido y nostálgico, lo que hacía difícil ponerse de pie y pretender que todo iba bien, pero en mañanas como esa terminaba llorando contra la almohada a su lado sin entender cómo debía seguir.
Cuanto más pasaba el tiempo más se resistía a dejar ir el pasado, se aferraba a los recuerdos como quien se sabe a la deriva, solo los recuerdos lo hacían sentir: dolor, nostalgia y un poco de pesar, pero era mejor eso a la nada que sentía durante el resto del día. Sufrir era el recordatorio de lo mucho que había sido capaz de amar.
—Buenos días, Laura —y la almohada seguía sin responder.
Dos horas más tarde estaba vestido con su pantalón negro de vestir y una camisa de rayas blancas y azules, la rutina que había adquirido incluía detenerse media hora en la cafetería a una cuadra de su oficina, pedir un café sin azúcar ni leche y sentarse a ver pasar la vida desde las mesitas que estaban al exterior sobre la acera. Treinta minutos al día bebía café negro mientras leía un par de hojas del libro que tuviera consigo en ese momento, hoy le tocaba una oportunidad a una colección de cuentos de Leon Tolstoi, sentía como si le hablara un viejo marinero con historias de las ciudades que había conocido en otra vida, aunque a veces al leer a Tolstoi pensaba que bien podría tratarse de un aristócrata disfrazado de pordiosero, le gustaba imaginarse a los autores de sus libros sentados frente a él mientras iba leyendo, era el único modo en que podía conversar treinta minutos con otra persona así que al menos debía darle una forma a la voz de los libros.
—Está asustando a los clientes —escuchó murmurar a una mesera hablándole a un hombre que parecía como el gerente del lugar, siguió la mirada de la joven y pudo entender de lo que hablaban, a unas tres mesas de distancia una mujer tenía entre sus brazos un pequeño conejo blanco que abrazaba mientras lloraba de manera desconsolada mirando hacia el felpudo animal.
—Dale cinco minutos y luego llévale la cuenta —dijo el gerente antes de regresar al interior del local. La mujer ajena a ser el centro de atención de los comensales seguía llorando en silencio con sus lágrimas bajando por sus mejillas mientras acariciaba las orejas del conejo. La observó sin entender de dónde venía aquel llanto. Ella sujetó al conejo con ambas manos para quedarse mirándolo de frente con sus narices a punto de rozarse entre sí y por el modo en que sus labios se movían entendió que estaba hablándole a la criatura.
—Qué loca —comentó una mujer en la mesa de al lado tomando té con una ridícula elegancia.
No, pensó Randall, no está loca, sólo está llorando. ¿Por qué era tan incómodo ver llorar a otra persona? Podíamos ver a personas reír sin problemas, o quejarse, o enojarse, o discutir, o soltar carcajadas, incluso era más aceptable ver a dos personas compartiendo miradas de deseo, pero en cuanto alguien lloraba generaba incomodidad en lugar de empatía.
Vio a la mesera mirando a la mujer indecisa de cómo abordarla y sin pensar en sus propias acciones Randall se puso de pie y caminó hacia ella.
El condenado conejo estaba enfermo. Debía estarlo, porque solo eso explicaba que no se hubiese comido su ensalada esa mañana o que no quisiera jugar a perseguir a los niños. Y Elena sabía lo importante que era el conejo para mantener la paz en la casa.
Así que esa mañana llevó a los niños a la escuela y al conejo en la jaula para dar un paseo al veterinario.
—Debe estar enfermo —dijo el veterinario de cuarta dando un simplón resultado sin solicitar análisis ni más.
—Lo sé, por eso lo he traído.
—Ya… los conejos no viven muchos años. Lo siento.
¿Qué clase de veterinario era ese? Uno gratuito y al parecer ineficiente. Aunque él se lo había advertido, su especialidad eran perros y gatos. No más, no animales de granja ni mascotas exóticas. Y al parecer no estaba siendo gracioso o modesto, sino que hablaba muy en serio. Y los conejos no eran gatos ni perros.