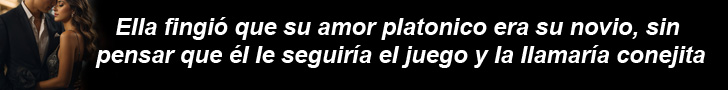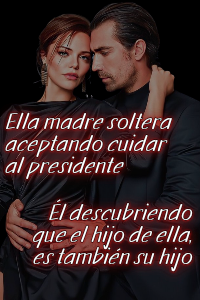Una madre sin esposo
V La que madruga igual llega tarde
V La que madruga, igual llega tarde
Elena quería ser una madre ejemplar.
No lo era, pero lo quería.
Quería llegar a decir que jamás perdía la razón y que siempre se mantenía tranquila. Quería decirle a la gente que sus hijos obedecían al primer llamado dulce de su voz; quería presumir que nunca había tenido que darle una nalgada a ninguno, que ella era suave pero firme con ellos.
Quería ser esa madre con delantal de revista, la que va bien peinada, maquillada y sonriente. Sin ojeras, desvelos ni impaciencia.
Quería ser la mamá que se quedaba despierta sin quejarse cuando sus hijos se enfermaban, contar que jamás cabeceaba mientras los cuidaba.
Quería contarle a la gente que ser mamá era su mayor logro, que no aspiraba a más, que con ellos lo tenía todo.
Quería ser esa madre.
La madre ejemplar que tenía hijos que corrían a sus brazos con amor y que jamás le sacaban arrugas en su rostro.
Quería ser la madre que la gente señalara y dijera, pero mirala que buena.
Quería fingir que dar pecho no había sido una penuria, que el parto era solo un poco más fuerte que un cólico, quería tanto repetir a quien le preguntara que ser madre era una bendición, incluso aunque se convirtiera en una a los diecisiete años, aunque eso la hubiera empujado a un matrimonio forzado, aunque eso se llevara sus planes.
Quería contar que después de tener a su bebé en brazos jamás volvió a pensar en esos sueños que dejó atrás, a la persona que dejó atrás, a la mujer que abandonó para convertirse en la madre que ahora era.
Quería mentir y decir que jamás pensaba en lo que hubiera sido si…
Quería llorar de emoción como lo hacen algunas madres cuando les preguntan por el primer día en que nacieron sus hijos. Un llanto feliz, sin dolor ni pena.
Quería desesperadamente ser esa madre ejemplar y a veces era terrible darse cuenta que tan lejos estaba de ser ella.
Lo único que la tranquilizaba era saber que los amaba, con locura y ejemplarmente a cada uno. Que toda ella era una madre defectuosa, pero su amor por ellos no podría ser más perfecto, aunque a veces, como en ese momento, la sacaban de quicio.
Persiguió a Clare hasta que se dejó poner la ropa interior, y luego agarrándola del estomago la cargó hasta dejarla caer en la cama ignorando los lloriqueos de la niña que no quería ponerse vestido para ir a la guardería.
Leonardo por su parte estaba enfurruñado frente a su desayuno sin probar bocado, no quería quesadillas, estaba harto de las quesadillas, quesadillas para desayunar y para cenar y en fines de semana hasta para comer.
—No quiero –le dijo el niño moviendo su plato hacia el frente cuando Elena pasó a su lado.
—Te lo vas a comer.
Clare seguía llorando a todo pulmón porque no quería el vestido blanco sino el otro, para ir del mismo color que su patito.
—Leonardo, cometelo y luego te lavas los dientes.
—No es justo. Tú trabajas en un restaurante. ¿Por qué tengo que comer esto?
Porque era lo más rápido y sencillo, porque Clare le quitaba demasiado tiempo por las mañanas y porque se les hacía tarde porque nuevamente el tiempo le faltaba a Elena para hacerse cargo de todas las tareas matutinas.
—Por favor, cariño, mañana te haré waffles.
Pero no era el día de convencer a sus hijos, Clare lloró inconsolable y cuando Elena cedió a ponerle el vestido amarillo el berrinche de Clare había escalado y ahora no quería saber de colores amarillos, ni de chocolates o paletas, o televisión o juguetes, o crayolas o plumones, o nada que pudiera distraerla para calmarla.
Y Leonardo terco seguía con los brazos cruzados sin querer comer.
—No quiero, no quiero —le dijo a su madre parándose detrás de ella mientras Elena con prisas metía la ropa a la mochila de Clare por cualquier percance.
—Por favor, Leo. Se nos hace tarde.
—No quiero.
—Mi amor.
—Papá siempre tiene fruta en el desayuno y malteadas de fresa.
Elena apretó los dientes, no había nada que odiara más que ser comparada con el padre que Leonardo veía una vez cada dos semanas y que se desvivía para cumplirle sus caprichos con tal de darle la contra a ella.
—Leo, por favor.
Y cuando Elena miró a su hijo mayor y el niño vio las lágrimas contenidas en los ojos de su madre cedió. Siempre cedía cuando había lágrimas de por medio.
—Está bien, pero mañana no más quesadillas.
—Lo prometo.
Pasado mañana las quesadillas volverían, pero mañana se juró que se despertaría más temprano para hacerle uno de esos desayunos que tenían en el menú del restaurante en el que ella trabajaba.
—¿Clare? Vamonos linda, tus zapatos.