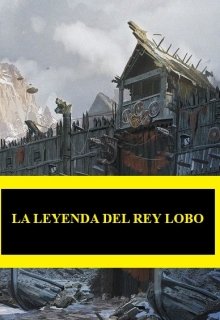Universo League Of Leguends: La Leyenda Del Rey Lobo
Capitulo III: EL SEPTIMO DIA.
Asentamiento de la Garra Implacable,
Estribaciones noroccidentales de Ghilinmayar,
Séptimo día tras el ataque,
Entre la primera y la segunda vigilia.
El momento había llegado sin ceremonias.
En el Freljord, a esos momentos de cacería se los media por el hielo, un hielo que se rehace en los bordes de los charcos, por la cantidad de humo que sale de las chimeneas y por la forma en que la gente evita mirar ciertas zonas del asentamiento. A esa hora, antes de que el sol levantase por completo, la Garra Implacable ya tenía el patio principal despejado, sus fuerzas preparadas y las puntas de lanza repasadas con piedra. Quedaban marcas recientes en el suelo, líneas oscuras donde habían arrastrado cuerpos, y círculos de ceniza donde quemaron pieles manchadas. No había llanto abierto. El llanto, allí, se guardaba para después, cuando nadie escuchaba. Ahora, lo que se veía era una tribu que se obligaba a decidir qué era: presa o cazadora.
Thenglir caminó entre los reunidos sin dejar que el paso se le notase rápido. En el centro del patio habían clavado el poste del lobo, una estaca de madera vieja con una cabeza tallada en la parte superior, y alrededor habían formado una media luna de guerreros. Trescientos, contados por grupos: los de la primera línea, los de apoyo, los arqueros en una segunda fila con carcajes llenos y cuerdas tensadas para comprobar que no se habían endurecido por la humedad del frío.
La sucesora de la Matriarca sintió el peso de cada mirada. No era un peso nuevo: lo conocía desde que era niña, desde que su madre la obligó a sostener el cuchillo en su primera pieza de caza, desde que la hizo repetir, una y otra vez, los nombres de los ancestros que no se pronuncian en voz alta delante de extraños. Pero aquella mañana era distinto. No se trataba solo de que Thenglir fuese la sucesora señalada; se trataba de que el asentamiento había sangrado, y la gente buscaba una forma de acomodar ese dolor dentro de una decisión. Habían planeado la incursión desde mucho antes del ataque. Eso era lo humillante: no era un arrebato improvisado, no era una venganza nacida en la noche. Era un plan que existía ya en la mente de Thenglir, y ahora debía ejecutarlo en un momento en que la disciplina y el miedo se mordían entre sí por dentro.
GSe detuvo frente al primer grupo: berserker con torsos marcados por cicatrices antiguas, pieles de oso cosidas con tendones, hachas pesadas que podían partir un hueso de una sola caída. A la derecha, más atrás, estaban los jurasangre: hombres con tatuajes de juramento y brazales de hueso pulido, guerreros a los que se les pedía no solo pelear, sino sostener el orden cuando todo empezaba a romperse. Y, a su izquierda, en una línea que parecía colocada con intención, estaban las Valkirs
Thenglir las miró con cuidado, una por una, como se mira una herramienta rara antes de usarla. No porque dudase de su eficacia, sino porque el asentamiento entero parecía cambiar de forma solo con tenerlas allí.
Eran menos que los berserker, pero no estaban para rellenar filas. Sus armas eran más ligeras y, por eso mismo, más rápidas. Espadas de hueso talladas con filo de sílex y con un pulido que evitaba que la nieve se pegara; lanzas con punta negra; hachas de hueso amplio, no muy largas, pensadas para cortar tendones y no para quebrar troncos. Las valkirs no alardeaban. Había en ellas un silencio de experiencia. No eran jóvenes entusiastas. Habían regresado de lugares donde no se regresa si no se aprende.
Thenglir recordó, sin quererlo, el primer relato día del ataque lobuno: la descripción de los gritos, la confusión, la forma en que los lobos habían dividido a los suyos. Y entonces entendió —con una claridad que dolía— por qué aquella derrota se había impuesto con tanta facilidad.
No habían estado ella.
Su madre siempre lo había dicho, con la frialdad de quien no consuela:
“Una tribu no cae cuando pierde hombres; cae cuando le faltan sus manos más precisas”.
Las valkirs y ella, eran esas manos.
Thenglir apretó la mandíbula. No permitió que el pensamiento la ablandara. Necesitaba lo contrario: necesitaba que el recuerdo le diera filo.
—Quiero que los berserker vayan en el flanco derecho —dijo, y su voz salió firme, sin subida ni temblor—. Las valkirias vendrán conmigo en la línea frontal. Arqueros, quiero flechas listas desde el inicio; no a la primera señal, no cuando las veáis… desde ahora. No quiero fallos.
Se movió un murmullo breve, más de tensión que de desacuerdo. Thenglir lo notó y lo cortó antes de que creciera.
—Untad las armas con veneno. Todas. —Giró la cabeza hacia los encargados de los cuencos y las telas—. No quiero que un lobo enorme se vaya arrastrándose con una lanza clavada y vuelva a morderle la cara a alguien cuando caiga la noche. ¿Les queda claro?
—¡Claro! —respondió alguien, demasiado rápido.
—Más fuerte.
—¡Claro! —repitieron varios, ya en coro.
Thenglir asintió una sola vez. Era un gesto pequeño, pero estudiado. Había aprendido a no regalar aprobación en exceso. La aprobación, en el Freljord, podía confundirse con miedo.
Se giró hacia las valkirias. La que estaba al frente —una mujer alta, con el cabello recogido en trenzas cortas y una cicatriz en la mejilla— sostuvo su mirada sin inclinar la cabeza. Thenglir vio en ella algo útil: obediencia sin servilismo.
"Si ellas aguantan el primer choque", pensó Thenglir, "los demás podrán cerrar el cerco. Si ellas atrapan la atención de la manada, el flanco funcionará. Si ellas no están… no habra plan".
No dijo esa última parte. No hacía falta.
Dio un paso adelante para seguir hablando y, en ese mismo instante, sintió el cambio. No fue un sonido. No fue un grito. Fue una alteración en la forma en que los hombres y mujeres respiraron, en cómo la tensión del patio se reordenó, como si algo antiguo hubiese entrado en el círculo sin necesidad de empujar.