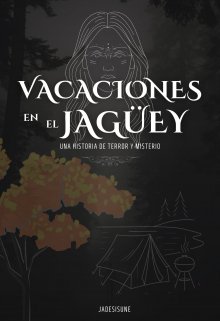Vacaciones en el Jagüey
GRITOS QUE DESPERTARON AL AGUA
Estefanía.
Algunas vacaciones son hermosas, divertidas, casi paradisíacas. Otras son puro terror. Como las nuestras.
—¡¿No trajiste traje de baño?! —chilló Verónica, con esa voz aguda que parecía rasgar el aire como una gaviota histérica.
—¿Para qué? —respondí, irritada. El sol me golpeaba de frente, dándome piquiña en mis zonas expuestas y sentía como casi podía derretir mi piel—. De saber que te ibas a poner así, me hubiese quedado en casa jugando algún videojuego o viendo animé.
—¿Cómo que para qué? ¡Vinimos a un Jagüey! ¡Joder! —Vero suspiró, y me lanzó una bolsa con telas que olían a polvo y perfume de mostrador—. Ten, me tomé la molestia de comprarte uno.
—Gracias, pero traje ropa para usar en el agua. No quiero…
—¡Necias! —exclamó Cristian, desde el otro lado de la carpa que terminaron de armar.
—Acabamos de llegar y ya están causando problemas —añadió Lucas, sin levantar la vista de su mochila.
—Todos estamos usando traje de baño, Estefanía. Solo póntelo o quédate así, como gustes. Luego no vayas a molestarnos por la hipertermia —indicó Verónica, embadurnándose con cantidades insanas de protector solar.
Me subí a la camioneta de Cristian y cerré la ventana con un golpe seco. El aire dentro olía a cuero caliente y a esa fresca fragancia herbácea, de los típicos pinos que colgaban sobre el retrovisor interno. Al menos no era un colorido collar hawaiano o los zapatitos de un bebé.
Me desnudé con torpeza, sintiendo cómo el sudor se pegaba a mi piel como una segunda capa, y me puse el ridículo bikini que parecía diseñado para una modelo de revista masculina o una actriz de vídeos adultos.
Más idiota era yo, por seguirle el juego a Verónica. Ni siquiera éramos tan amigas. Bueno, sí… no desde la infancia, aunque sí desde que empecé la universidad. Ella fue la chica extrovertida que me adoptó, quizás por lástima. Jamás se lo pregunté, y ahora no lo iba a hacer. Una sola cosa me importaba: graduarnos.
La tesis estaba casi lista, a falta de unos últimos retoques según la profesora de metodología. Para despejar la mente y corregir esos pormenores, nos aconsejó descansar un par de días. Motivados por su consejo y por el entusiasmo de los chicos, salimos de los Andes rumbo a la Guajira. Allí acampamos a orillas de un Jagüey cálido, rodeado de una espesa vegetación que parecía susurrar en lenguas antiguas. Una manta de flores silvestres y hierbajos nos servían de alfombra a nuestros pies desnudos. Lo mejor era ese aroma fresco, floral, en nada parecido a los perfumes baratos que solía comprar. Serían solo dos días de paz y tranquilidad.
Más tarde recogería algunas orquídeas y flores de bora, las secaría para perfumar mi diario. Lo que sobre lo agregaría a un frasco de vidrio con aceite de coco y almendras, perfecto para hidratar y perfumar.
Lista, bajé de la camioneta y me encaminé hacia donde mis compañeros de tesis ordenaban el interior de una gran carpa rojiza, propiedad de Lucas. Un fanático del senderismo y la vida salvaje. Incluso había traído su bicicleta profesional, como si planease escapar en cualquier momento.
—Sí que valió la pena esperar — Cristian me dijo, luciendo impresionado. Tanto él como Lucas no apartaban la vista de mí. —Pensé que mi mayor fortuna era mi Chevy, hasta que te vi.
—¡Pensé que lo sabías antes! —exclamé con falso disgusto—. Cuando me pediste ser tu novia, ¿recuerdas? Ya veo que todo este tiempo tu amor estaba destinado a esa fea camioneta.
Todos reímos.
Cristian me dio un dulce beso con sabor a chicle de uva y alcohol. Su Chevy, como él la llamaba, era una Chevrolet de año. Regalo de sus padres y del alto cargo que ocupaban en sus trabajos. Aunque podríamos decir que la compraron gracias a la corrupción dentro del sistema policial… pero eso era otro cuento.
—¡Vaya! ¡Qué bien escondida tenías toda esa carne, Estefanía! —dijo Verónica, emocionada.
—Tanta carne y yo con hambre —chilló Lucas, y todos reímos del chiste reciclado de las viejas propagandas televisivas.
—¡Qué horror! —pataleó Verónica, agitando su Motorola Razr V3 como si fuera una brújula rota—. No tenemos nada de señal acá.
—Mejor —afirmó Lucas, con una sonrisa que no le conocía—. Así nos aseguramos de disfrutar este viaje.
Dejé mi Samsung SGH-E700 en el bolso, despidiéndome de mi última conexión con el mundo. Y fui a ayudarles a preparar la carpa, la parrillera que cocinaría nuestra comida por los siguientes dos días y, el baño improvisado que serviría para hacer nuestras necesidades. Todo parecía normal. Pero algo en el aire, en la tierra o en la sonrisa de Lucas… No lo era.
Fue Verónica quien recordó, demasiado tarde, que los Jagüey eran una depresión costera. Una trampa natural disfrazada de oasis. Cubierta por una delgada lámina de agua dulce, con forma circular y apariencia apacible. Con plantas que ondeaban como cabelleras sumergidas, hipnóticas y atrayentes. Pero justo por eso eran peligrosas. Las corrientes internas, invisibles desde la superficie, podían arrastrar a cualquiera hacia su centro, hacia abajo. Además, algunas de esas plantas —y las toxinas que liberaban— eran dañinas. Venenosas, incluso. Para el ser humano, para nosotros.
Así que estuvimos por horas jugando entre las cristalinas aguas del río Limón, a casi medio kilómetro de nuestro campamento. El sol caía a plomo sobre nuestras espaldas, y el agua, tibia y transparente, parecía una extensión líquida del cielo. Las risas rebotaban entre las piedras, y por un momento, todo parecía simple, casi infantil. Estábamos en el paraíso.
#71 en Terror
#482 en Thriller
#217 en Misterio
paranormal misterio, jovenes de vacaciones, espíritus venezolanos
Editado: 08.10.2025