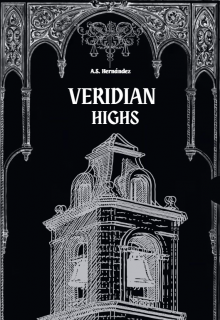Veridian Highs
III.
Ciudad de México. 1889.
Cuatro años antes.
—¿Necesita ayuda con el equipaje, señor? —pregunta el joven mozo, de pie junto a la puerta.
Suspiro y asiento, entregándole el baúl restante.
La casa ha sido un caos desde la mañana. Los ayudantes van y vienen cargando pertenencias, guardándolo todo en baúles mientras otros cubren los muebles con mantas blancas, intentando protegerlos del polvo que pronto invadirá cada rincón.
Me detengo un momento para observar el lugar casi vacío.
La casa que mi padre me heredó al morir ya no es ni la sombra de lo que fue cuando yo era niño. Los colores vivos que antes pintaban las paredes están ahora opacos, manchados, exhaustos. El aroma a rosas frescas, las mismas que mamá colocaba cada semana en delicadas jarras de porcelana, se ha desvanecido, reemplazado por un olor terroso que llega desde el jardín marchito.
Las risas, las conversaciones, la vida misma, todo se evaporó hace mucho tiempo, dejando tras de sí un silencio que parece no tener fin.
Si existiera alguna forma de salvar este lugar, la tomaría sin pensarlo. Cualquier forma.
Paso una mano por mi cabello, apartando los restos de melancolía que aún me pesan en el rostro. A lo lejos, veo a los trabajadores apagar los candeleros que quedaban encendidos, sumiendo la casa en una oscuridad que se siente definitiva.
—Señor, es hora de irse. —me llama el mozo desde la puerta, donde un aviso de desalojo permanece clavado sobre la madera.
Asiento. Camino hacia la salida y, antes de cruzarla, le dedico un último vistazo a lo que antes consideré mi hogar
***
El alcohol nubla mis sentidos y el aguardiente raspa mi garganta. Las últimas monedas que me quedan en el bolsillo las gasto en este efímero paraíso burbujeante que, a la mañana siguiente, solo me dejará una resaca imposible de ignorar.
La cantina de mala muerte, escondida en un rincón de la Plaza Central, se volvió mi refugio contra mis penas y fracasos. Estoy ebrio, solo, sin casa y sin un centavo restante. Este último trago debería saber a gloria pero no lo hace. Sabe incluso más amargo, áspero al pasar por mi garganta, nada reconfortante.
Observar la imagen de mi esposa guardada siempre en mi billetera tampoco ayuda.
Inés volvió a casa de sus padres por petición mía. Permanecería ahí hasta que yo encontrara otra forma de conseguir dinero, pues la vida policiaca que llevaba, redactando informes y archivándolos, ya no nos alcanzaba para subsistir. Dejarla con mi madre no era una opción: meses atrás, ella le reclamó por no haberme dado todavía un hijo. Sé que aquello la devastó. No concebir en cinco años de matrimonio ha sido difícil para ella, y, sin embargo, lo agradezco: no sé qué haría con alguien más dependiendo de mí.
Aunque los gobernantes prometieron estabilidad tras derrocar al emperador y se instaurara nuevamente la república, la realidad es que pocos han visto beneficios. El país es inestable y, por ende, su gente también.
—¡Carajo! —grito, lo bastante alto para atraer la atención de todos. No me importa. Empiezo a girar entre los dedos la pequeña copa vacía. Vacía pero útil. No como yo.
—¿A cuántos desgraciados has recibido hoy? —le pregunto, como si pudiera responder.
Y vuelvo a insistir:
—¿A cuántos, maldita?
—A muchos —escucho una voz familiar detrás de mí—, y lo seguirá haciendo después de pasar por ti, Arriaga.
Un hombre se sienta a mi lado. Viste un impecable uniforme militar, adornado con insignias y condecoraciones. Es mayor, con patillas y bigotes salpicados de canas. Ordena una botella de brandy y un vaso con hielo solo para él.
—Qué presuntuoso es, capitán —murmuro, recargándome sobre la barra.
—¿Disculpa?
Me incorporo apenas, listo para señalar su actitud arrogante.
—Aquí, pavoneándose con ese uniforme y los bolsillos repletos de billetes frente a todos estos muertos de hambre. ¿Le gusta?
Sonríe. No se molesta en ocultar su petulancia.
—Supongo que he tomado buenas decisiones en mi vida... a diferencia de los muertos de hambre que mencionas.
Nadie interviene. Todos están demasiado ocupados en sus copas o demasiado cuerdos para enfrentarse a un militar experimentado.
—¿Qué quiere? —pregunto, con fastidio—. ¿Por qué venir a beber aquí?
El capitán ríe. Una carcajada sonora, dichosa lo que me irrita aún más.
—¿Ahora debo rendirte cuentas? Lo siento, pero aquí la autoridad la llevan otros. —Señala con un dedo el escudo bordado en su uniforme—. Cuida tus palabras, Arriaga. Que el alcohol no te haga un reverendo imbécil.
Guardo silencio, pero la ira sigue ahí, latente.
Desvío la mirada hacia mi copa vacía que, por arte de magia, vuelve a llenarse y es el capitán quién sostiene la botella.
—Quería hablar contigo —dice, mientras el brandy cae en mi vaso—. Pero necesito que seas discreto.
#1174 en Thriller
#515 en Misterio
#269 en Paranormal
personajes sobrenaturale drama, paranormal gótico, misterio / suspenso
Editado: 19.01.2026