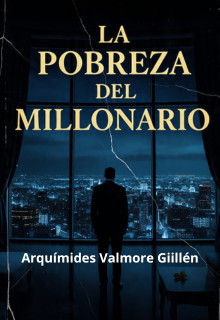[versión Poesía] La pobreza del millonario
CAPÍTULO 1
El laúd está afinado en una cuerda rota de amor.
Las velas tiemblan como si tuvieran miedo de lo que voy a contar.
Yo, que nunca poseí más que mi voz y mi dolor,
me alzo esta noche para contaros la historia de un señor más rico que todos los reyes de mi tiempo…
y más pobre que el más humilde juglar.
Escuchad,
escuchad con el corazón abierto como una herida es tan necia que no se quiere cerrar.
En la gran torre de vidrio
en lo más alto,
vivía un caballero llamado don Arturo de la Vega.
Tan rico era que sus llaves las colgaba del cielo,
y tan solo, pero tan solo, que ni los ángeles querían visitarlo.
Una noche de luna fría,
con la copa de un vino más viejo que mis canciones en la mano,
se paró frente al gran ventanal
y miró la ciudad que relucía como un cofre lleno de joyas falsas.
«¡Ay, Dios! (dijo su alma, aunque su boca callaba)
todas las damas que me miran
miran primero mi oro,
y después, si sobra tiempo, mis ojos.»
Y era verdad.
Doña Valentina, su prometida,
bella como el alba de mayo cuando las rosas se abren,
llevaba el cabello del oro de tierras lejanas,
y el cuerpo tallado por manos de cirujano.
Sus labios decían te amo como quien cuenta dinero con la mano.
Doña Isabella, su amante escondida,
tenía la mirada de un halcón que calcula la presa.
Cuando cruzaba las piernas en el sofá de cuero de Italia,
no era deseo lo que ofrecía,
sino un trato:
«Te doy mi puerto, a cambio de tus barcos»
Y las otras damas,
como golondrinas que vuelan hacia la luz pensando que es sol,
se acercaban a don Arturo
tocándole el brazo con uñas pintadas de promesas:
«¡Qué vista tan bella tienes!
¡Qué yate! ¡Qué casa!
¡Qué buen inversor serías para mi sueño de quinientos mil ducados!»
Y él sonreía con la sonrisa que se aprende en las cortes,
mientras por dentro se moría de sed
sed de una mirada que no pidiera nada.
Después, cuando la fiesta se apagó
y solo quedó el eco de risas compradas,
don Arturo se encerró en su cámara,
tan grande como una catedral,
y se tumbó en la cama donde nadie lo esperaba de verdad.
Y allí, en la oscuridad,
sacó del cofre secreto una imagen vieja:
él, niño, con la cara llena de azúcar,
y su madre, la única reina que nunca le pidió nada,
riendo con los ojos cerrados de pura alegría.
Y recordó sus palabras,
dulces como miel y cortantes como espada:
«Arturito, lo que vale de un hombre
no está en el oro que lleva,
sino en el corazón que da.»
Y lloró.
Lloró como llora el caballero que nunca se permite llorar.
Después vino doña Valentina,
descalza, con la ambición todavía en la mano,
Y cuando él pidió tres cosas que fueran solo de él,
del hombre, no del oro,
ella sólo encontró:una,
que tenía buen humor…
Y se fue a dormir,
dejándolo más solo que antes.
Entonces,
en el silencio que pesa más que todas sus coronas,
don Arturo juró por la memoria de su madre:
«Quemaré mi reino.
Romperé mis llaves.
Me quedaré desnudo ante el mundo
hasta que alguien me ame
por lo que soy cuando ya no tengo nada.»
Y sonrió en la oscuridad.
No era sonrisa de alegría,
sino de quien por fin ha encontrado su verdadera batalla.
Escuchadme bien, vosotras que me oís con el corazón en la garganta:
aquel que todo lo tuvo
va a perderlo todo
para ganar, tal vez,
lo único que nunca se compra:
un amor que diga «aquí estoy»
aunque no haya ni una moneda en el bolsillo.
Y en algún lugar del mundo,
una mujer sencilla, de manos cálidas y mirada limpia,
aún no sabe
que muy pronto un caballero sin armadura
va a llamar a su puerta.
Guardad estas palabras, dulce lectora mía
Guardadlo junto al corazón, hasta mañana.