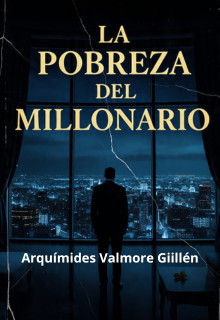[versión Poesía] La pobreza del millonario
CAPÍTULO 2
Dos semanas después de que don Arturo jurara quemar su reino,
el caballero de la torre de cristal se vistió de humildad
y bajó a los barrios donde los ricos no caminan
si no es para comprarlos y echar a los pobres.
Una galería pequeña, de paredes desnudas y ladrillos que huelen a verdad,
abría sus puertas una noche de martes.
Allí no había porteros con guantes blancos,
ni copas de cristal fino,
solo vino y almas que aún creían en algo.
Don Arturo entró solo,
sin su armadura de oro,
solo con su nombre a medio decir:
«Arturo»,
y nada más.
Y allí, entre retratos de los que el mundo hace invisibles,
la vio.
Ella se llamaba Adriana.
Cabello de tierra mojada,
ojos que miran de frente
y una cámara colgada al cuello
que pesa más que todas las joyas de doña Valentina.
Y cuando habló,
¡ay, Dios!,
habló sin doblar la rodilla,
sin medir el oro de su interlocutor.
«¿Qué hace un chico rico aquí?»,
le preguntó con la voz clara como agua de fuente.
Y don Arturo,
que siempre había sido tratado como bolsa de ducados,
sintió que el corazón de hombre le volvía al pecho
como caballero que recibe la primera estocada.
Hablaron.
Hablaron de verdad.
De los que trabajan hasta que se cansan los ojos,
de los que sonríen vendiendo chicles en la esquina,
de los que estudian de noche después de servir mesas,
de los que el mundo aparta la mirada
porque mirarlos da pena.
Y Adriana,
sin saberlo,
le clavó la pregunta que él llevaba como espina en el pecho:
«Si mañana lo perdieras todo,
¿quién serías?»
Y él,
no supo mentir.
«No lo sé»,
dijo,
y fue la frase más sincera que salió de sus labios.
Ella sonrió,
no con la sonrisa que se compra,
sino con la que nace cuando alguien reconoce a otro ser humano.
Y cuando se despidieron,
intercambiaron el contacto,
y don Arturo sintió algo que no sentía desde que su madre vivía:
calor de verdad.
Después,
en la calle donde olía a tacos y a vida,
miró a su alrededor
y deseó
no volver a su torre de cristal.
Porque allí, entre los que no tienen nada,
había encontrado lo único que su oro nunca pudo comprarle:
una mujer que lo miró
y no pidió nada.
Y en su pecho,
don Arturo de la Vega,
que pronto fingirá ser pobre
para saber quién lo ama de verdad,
ya llevaba una certeza pequeña y ardiente:
Si alguien en este mundo puede amarlo
cuando ya no tenga ni una moneda,
será esa fotógrafa de mirada limpia
que le habló sin miedo
y se fue caminando
sin mirar atrás,
pues estaba muy segura que él la seguía con los ojos.
Guardad este canto, dulces damas mías.
Guardadlo como quien guarda una brasa bajo la ceniza
para encender el fuego más tarde
que se encuentre leña seca y quieras protegerte del frío.
Porque el caballero ya ha encontrado a su dama.
Solo falta que pierda su corona
para que ella pueda coronarlo
con algo que ningún orfebre del mundo sabe hacer:
un amor que no pregunta
cuánto tienes,
sino simplemente
«es presencia y ternura».
Y cuando él esté desnudo de todo,
ella estará allí.
Lo sé.
Porque yo,
reconozco al amor verdadero
cuando lo veo nacer.
Y reconozco a las mujeres que no necesitan que sea de día
para verlas bien.
Una sola cuerda vibra todavía…
como late el corazón de don Arturo
cuando piensa en Adriana
y en el día que vendrá
en que podrá decirle su nombre entero
y ella, tal vez,
se quede igual.