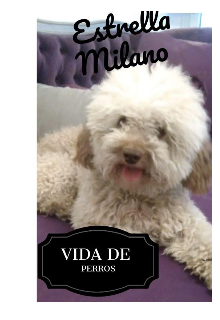Vida de Perros
CAPITULO 5
Al principio del camino las casas son bajas y algunas calles de tierra. El barro salpica a nuestros costados y algunas de esas gotas oscuras y frías van penetrando a través de la tela del raído bolso en el que viajo, a medida que avanzamos. Ellas también se ensucian. No obstante, a las jóvenes parece importarles muy poco.
Pasan los minutos y ellas no paran de reír.
La adolescencia tiene esas cosas. Ellas son felices con absoluta plenitud. En este momento lo son, tal vez en alguna noche cerrada, gélida y oscura están melancólicas, abrazadas a una almohada escuchando música triste, llorando por quien no vale la pena. Sin embargo, la mayor parte del tiempo tienen la dicha de aquello que aun posee la esperanza intacta.
Las escasas oportunidades que estuve en la vereda de la casa de Juan, lo único que me contagiaba alegría, era el grupo alborotado de chicas que se juntaban a veces en la vereda de enfrente. Sentadas en ese lugar inmundo, en calles desparejas, llenas de baches, despojadas de arboles y flores, con la espalda apoyada sobre las paredes no mucho más pulcras que las veredas.
Allí con sus realidades estancadas, su mundo limitado, y sus posibilidades de soñar tan impetuosas, ellas reían, carcajeaban con fuerza y desparpajo, gritan con gozo y entusiasmo para desafiar al mundo.
Ser entusiasta allí, en esas condiciones y con las fantasías de un mundo tan alejado al real, era un verdadero acto de locura.
Pero acá estoy yo, viviendo aquello que ni me atrevía a soñar.
Había dejado perecer mis ilusiones, las había ido acallando en cada golpe de escoba, en cada momento que tuve hambre, cuando las caricias no llegaban, cuando nadie me hablaba ni jugada conmigo.
Y, sí me gusta que me hablen. Lo se, yo no puedo hablar, pero las pocas veces que me hablaron, descubrí que me deleita el sonido dulce de la palabra humana.
A veces no podemos hacer cosas, pero no significa que no disfrutemos que otros puedan hacerlo.
Al menos, de este modo somos los perros, disfrutamos que los humanos puedan hacer cosas que nosotros no. Todos deberíamos ser así.
Supongan por un instante que estoy yo manejando esta moto, que va forzando su marcha como un desafío a la vida, llevo el pilotín de mi nueva amiga, sonrío por momentos y por otros lanzo estrepitosas carcajadas y llevo unas gafas enormes, tal vez un tanto más ridículas que las que ella usa. Eso sería una felicidad completa. Sin embargo, es ella la que lo puede hacer. Yo nunca lo haré, pero valoro el disfrute ajeno. Los perros conocemos las limitaciones de nuestra existencia por eso aprendemos a ser felices con los logros de los humanos, y los celebramos a saltos y revoleos de cola.
En tanto, yo desde el bolso aprecio el paisaje.
Un panorama que por cierto ha cambiado mucho, las calles son de un asfalto perfecto, las casas son altísimas, me pregunto para que personas como Juan y su esposa, necesitan lugares tan enormes con tantas ventanas.
Camina mucha gente por las calles, pero no se miran. Y el ritmo de sus pasos, son bien distintos a los Juan. El era brusco y torpe, pero su andar era cansino, caminaba meneando hacia un lado y hacia el otro y en cada oscilación hacia un pequeño descanso, como si no supiera nunca hacia donde se dirigía.
No debería pensar en Juan.
El me hizo sufrir mucho. Sin embargo, tendemos a encontrarle algún condimento bueno y melodioso a los pasados amargos.
Necesitamos suavizarlos para seguir adelante.
Adiós Juan, adiós, al lodo, adiós a los golpes.
Pero trataré de pensar que algo de afable hubo en todo aquello.
Alguna mariposa que vi volar llena de colores, siendo feliz sin saber lo efímero de su existencia y belleza.
Mis amigas las gallinas, que también eran felices, sin conocer su destino.
El jugueteo histérico con la enorme rata que pasaba casi todas las noches delante mío, para recordarme con soberbial grandeza el valor de la libertad.
Siempre hay algo del ayer, por pequeño que sea, que habrá valido la pena haber vivido.
Son esas pequeñas ocasiones que esparcieron pequeñas partículas de brillante bruma a nuestros enormes periodos de pesadumbre, las mismas que nos permitirán mantener el alma a salvo.
Esas que la emanciparan de convertirse en ese lugar ríspido, rasposo y deslucido en las que se transforma el espíritu de aquellos a los cuales el pasado, les mató la fantasía de un mundo mejor para siempre.
Hemos detenido la marcha en un lugar con una enorme cruz.
Yo las conozco porque una vez, cuando Juan le pegó ''de más'' -como decía él- a su esposa, llegó a la casa un enorme auto blanco con una de esas cruces en color rojo.
Juan le explicó que su esposa había caído.
Nadie puso demasiado interés en saber en que condiciones había sucedido el evento y se la llevaron en una camilla.
A los dos días estaba de regreso, y por un tiempo, tal vez uno o dos meses, Juan no le pegó más y por esos días, tal vez, se dedicó a golpearme con mayor vehemencia a mi. Pero esos son ahora solo recuerdos.
Atan la moto con una cadena enorme a un poste, justo en la vereda del lugar donde hemos estacionado. Abren un pequeño cubículo que tienen debajo del asiento donde viajábamos, y sacan una bolsa con unos papeles. Yo sigo allí, adentro del bolso, estoy rebosante de curiosidad.
Escasos resultan mis sentidos para poder captar todo lo que me ofrece la vida en esta nueva fase que inicia en mi existencia.