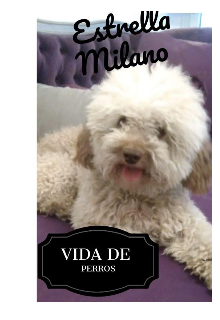Vida de Perros
CAPITULO 7
Transcurrieron ya tres días desde que llegué a la casa de mis amigas y aun soy un perro hosco.
Acaso parezco esos sexagenarios deteriorados por la áspera vida con los que Juan, ocasionalmente solía juntarse a beber.
Recuerdo de modo vivido el aspecto desaliñado, sus enormes barrigas, sus papadas y sus carnes violáceas y ajadas, rememoro también que ya muchos tenían pocos dientes aunque no eran ancianos y los labios se iban metiendo en los espacios vacíos de su boca, los que les daba un aspecto bufonesco.
Sí, algo parecido a ellos estoy.
Sin embargo, soy un perro que bastante ser obediente. Ese aspecto es algo que intento cuidar, me impongo a mi mismo una rigurosa conducta, pero siempre guardo la debida distancia con ellas.
Las jovencitas parecen no darle sentido ni importancia a mi aislamiento. Ellas están felices de todos modos.
Por las noches, todavía con una tibia brisa, salen al estrecho balcón y desde allí, sentadas en unos pequeños bancos que rodean una mesa redonda y repleta de objetos, fuentecitas de agua, imágenes de budas, diminutos elefantes de colores, ríen y conversan, viendo las estrellas palpitar.
El balcón está, sin embargo, invadido en parte por un hermoso árbol repleto de flores rosas, algunas de las cuales, caen hacia adentro.
El rumor de sus hojas por el viento sereno de la noche estrellada, me devuelve una sensación desconocida. Un regocijo único. Una nueva arista de la vida.
Sin embargo, aun ninguno de nosotros logramos contagiarnos, ni ellas de mi carácter torvo ni yo de su regocijo constante.
Esto me lleva a la conclusión de que nadie puede robarte ni devolverte la felicidad.
Yo no intento arrebatarles su alegría, claro que no. De ningún modo.
Pero sí me gustaría animarme un poco más para devolverles con la debida gratitud, el esfuerzo y cariño que me ofrecen minuto a minuto.
Sin embargo, todavía no puedo escindirme de mi derrumbamiento inicial; Juan era muy bueno para obrar la destrucción y había generado un eslabonamiento de consecuencias y una prolongación de secuelas en verdad sorprendentes.
Como hacedor del mal, era un excelente artesano.
Cada nuevo día tiene, sin embargo, un sabor a dulce remanso.
La ira que vivía en las profundidades de mi existencia permanecían allí, pero momentos como el despertar matutino, comienzan a regalarme instantes agradables.
Ya a las ocho de la mañana, el sol calienta y se refleja dorado, sobre el verde de las hojas que se dejan ver desde la sala.
Ellas salen a regar las plantas, la enorme cantidad de plantas que tienen en ese balcón tan reducido .
Algunas cuelgan de la pared, otras están en el piso.
Un enorme rosal crece majestuoso, como si el espacio no lo condicionará a la grandeza y soberbia de su belleza.
Los pájaros gritan en la baranda y toman con discreción el agua y las semillas que ellas les dejan cada día.
El alba trae cada día un mayor frescor.
Las sábanas blancas quedan desordenabas hasta media mañana.
Lo primero que hacen se el desayuno, al son de la música.
Yo permanezco siempre en un lugar que me proporcione un alquimista equilibrio entre estar presente pero no formar parte. Al menos, no por ahora.
Se confunde el aroma de la vela recién encendida con el del café y las tostadas de pan negro frescas.
La vela es intensa y huele a Coco, tal vez en mi honor.
Estoy bastante acompañado durante el día. Al menos por ahora, noto que salen poco de la casa y casi lo hacen por turnos.
Parece que una de ellas estudia de mañana y la otra de tarde.
Mi preferida es Sabrina, la primera que se fijo en mi.
El primer amor siempre tiene sabor a único.
Como no tengo fondo, barro ni pasto, me sacan a pasear con la soga.
A veces una de ellas, otras veces la otra.
Esta costumbre es algo que voy abrazando como una buena rutina, salir a pasear, no importa que salga atado. Es algo que prefiero.
Porque aquel espacio libre de mi vida anterior, era mi infierno. Quizás bajo circunstancias extremas, la libertad está sobrevaluada.
La mía era una libertad en la que me encontraba preso, vaya paradoja.
Vivía pendiente del próximo momento de tensión, violencia y desosiego que iba a padecer.
Sin embargo, acá en este lugar reducido con diminuto solario, al que no me dejan salir porque temen que no entienda que más allá de sus espaciadas barandas, se encuentra el vacío, tengo una enorme paz que valoro, tal vez de manera sobredimensionada.
Sin embargo, yo que viví en carne viva el dolor y la guerra, les puedo asegurar que a veces la paz es suficiente, aunque falten risas y el corazón todavía no vibre al son de todas las cosas hermosas que tiene la vida.
En especial cuando salgo a pasear, a dar una breve caminata, resguardado, protegido e inatacable.
Siempre acompañado y sabiendo que regresaré, dado que permanecemos juntos todo el trayecto, unidos por la soga.
En esos momentos, experimento algo parecido a estar alegre.
Salto casi hasta la altura del cuello de ambas. Mis saltos son un motivo de algarabía y complicidad entre ambas.
Hago enorme volteretas y les impido por largo tiempo ponerme el collar.
Eso es un poco divertido. En esos momentos, hay una fugaz complicidad de estados de ánimo entre los tres.
En la calle, no sé comportarme. El primer día que salí a pasear atravesamos el pasillo del edificio y yo iba al lado de Martina con mi correa.
El estado de excitación era supremo, la tironeaba de la correa de modo que ella casi tenia que correr y mi cuello recordaba los dolores pasados, cuando Juan me dejaba atado a esa soga tan corta.