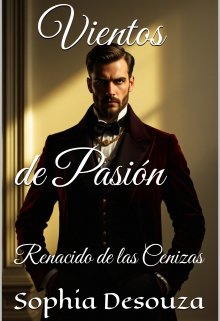Vientos de Pasión – Renacido de las Cenizas – Precuela
Episodio 4
¿Te gusta mi historia? Comenta 💌 y sígueme para más capítulos 📖👒
Una semana después, Londres los recibió con lluvia y ese aire denso que nunca pierde, ni siquiera cuando aparece el sol. La carroza avanzaba lentamente por las calles de Mayfair, flanqueadas por mansiones altivas, donde el silencio de los criados en la puerta decía tanto como el escudo grabado en los marcos. Casas imponentes. Fachadas impecables. Puertas pulidas por fuera y podridas por dentro —como la suya.
El padre ya no poseía propiedades en la ciudad; había vendido todo lo que pudo años atrás. Le quedaba lo que ningún noble en decadencia conseguía vender: el título y la vieja casa de Thornley, aislada en el campo. Se instalaron en un club privado.
—No hay nada más conveniente que un club —declaró el marqués, satisfecho—. Limpio, discreto… y sin criados que pagar.
Alexandre no respondió. No veía el motivo.
La carroza se detuvo frente a la entrada del Albion Club —exclusivo, antiguo y lo bastante respetable como para mantener las apariencias. Un criado les abrió la puerta principal y los condujo a sus aposentos.
—Mañana empiezan las visitas —dijo el padre, animado—. Y no quiero verte con esa cara de funeral, Alexandre.
Él se limitó a asentir.
En la habitación que le habían asignado, se acercó a la ventana. El cielo de Londres le devolvió el mismo gris de siempre —inmóvil, indiferente. Se volvió despacio. Observó las maletas abiertas, el criado deshaciéndolas en silencio. Era oficial. No había salida.
Si te gusta lo que escribo, comenta 💬 y sígueme 💕✨
Habían pasado casi tres semanas desde la llegada a Londres. Tres semanas de cenas, recepciones, invitaciones sucesivas y rostros iguales. Tres semanas siendo exhibido como un trofeo. Sonriendo cuando se le ordenaba. Cediendo cuando se le pedía.
Lady Beatrice —la niña asustada de Thornley— había aprendido rápido la lección más valiosa de la sociedad londinense: quien tiene el dinero, tiene el poder. En poco tiempo, dejó de ruborizarse o tartamudear en su presencia. Pasó a darle órdenes. Y él —se limitaba a obedecer.
Recordaba, con amargura, un episodio reciente. Lady Beatrice insistió en que elogiara su nuevo vestido de baile. Cuando él dijo, en un momento de franqueza mal calculada, que el color la hacía parecer aún más pálida, ella montó un pequeño escándalo. Primero lloró. Luego se encerró en su cuarto.
Al día siguiente, su padre lo abordó en el jardín. Comentó, en tono reprobador, que Lady Beatrice había pasado la noche llorando —herida por sentir que su propio prometido la despreciaba. Él aprendió la lección. Desde entonces, elogiaba primero. Pensaba después.
Esa mañana, decidió salir solo. Londres mantenía el cielo pálido de siempre, pero el aire estaba fresco, casi limpio. En Hyde Park, el desfile matinal de la alta sociedad se cumplía como siempre: damas de rostro impecable y voces demasiado dulces para ser sinceras; caballeros ociosos ocupando los senderos, intercambiando frases vacías y sonrisas de compromiso.
Caminaba despacio, sin rumbo, las manos tras la espalda. Disimulaba bien el cansancio, como todo hombre bien entrenado. Pero dentro de él solo había ruido. Tres semanas bastaron para apagar lo que en él aún resistía.
Había aprendido el oficio de olvidarse —el viejo método aristocrático de adormecer la conciencia: suficiente vino, noches demasiado largas y compañía elegida no por su valor, sino por su falta de preguntas. El padre se divertía con eso.
—Por fin pareces un Hawthorne —le dijo la víspera, entre dos tragos de coñac—. Limítate a ser discreto hasta la boda. Después de eso, la sociedad cierra los ojos.
Él no respondió. Sabía que el padre creía en lo que decía. Lo peor no era escucharlo, sino darse cuenta de que él mismo empezaba a creerlo también. Y eso era lo que dolía admitir.
No la vio de inmediato.
—Lord Halbridge.
Se volvió. Lady Penélope estaba a pocos pasos, tan sobria como elegante. El vestido verde oscuro realzaba el tono cálido de su piel y el brillo discreto de sus ojos. No venía acompañada por ninguna matriarca vigilante. Solo por sí misma.
Ella hizo una leve reverencia.
—No pensé encontrarlo aquí a esta hora.
Alexandre esbozó una breve sonrisa.
—Ni yo a usted.
Ella avanzó unos pasos, la mirada serena.
—Supongo que ambos teníamos el mismo propósito: escapar, aunque sea por unos momentos, de las obligaciones visibles e invisibles de nuestra condición.
Él la miró con atención.
—No imaginé que una Cavendish tuviera necesidad de escapar de algo.
Ella dejó escapar una sonrisa breve, pero la ironía estaba presente.
—Se equivoca, Lord Halbridge…
Él mismo no supo explicar qué lo llevó a interrumpirla, ni por qué razón insistió en un tratamiento más íntimo.
—Alexandre.
Ella frunció ligeramente el ceño.
—Alexandre, me llamo Alexandre.
—Oh… eso no sería apropiado, milord.
—Nadie nos oye. Yo le llamaré Pen, ¿le parece?
Sus ojos vencieron la resistencia de ella. Asintió.
—Pero decía… —insistió él.
—Decía que todas las jaulas tienen barrotes. Algunas simplemente están doradas.
Se miraron en silencio.
Comenzaron a caminar lado a lado, sin haberlo sugerido. El paso de uno se ajustó al del otro, con naturalidad. Parecían conocerse desde mucho antes de dos encuentros formales y algunas miradas cruzadas en salones de baile. Hablaron de Londres. Del tiempo. De las últimas noticias sociales. La conversación, poco a poco, perdió la formalidad. Ella habló de expectativas, de matrimonios arreglados, de la libertad que en realidad nunca existió para nadie nacido del lado correcto de la sociedad. Él escuchaba —más de lo que hablaba. Cuando respondió, fue sin ironía:
—No sé qué es peor. Pensar que tenía elección o descubrir que nunca la tuve.
Lady Penélope se detuvo. No lo miraba con pena, sino con algo peor: comprensión.
#2961 en Otros
#398 en Novela histórica
#5802 en Novela romántica
#1534 en Chick lit
Editado: 10.02.2026