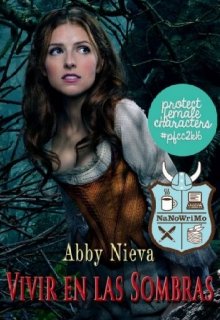Vivir en las Sombras
I - EL AMO Y LA ESCLAVA*
Anne descansaba sobre la llanura, las tareas del campo habían terminado y todos ya estaban en casa. Recostada sobre la hierba, junto a su apuesto pretendiente, veían la noche caer y jugaban a adivinar donde aparecería la próxima estrella. No tenían de qué hablar esa noche ni nada de qué preocuparse, ya que aún no formaban su propia familia.
El disfrute de los jóvenes se vio interrumpido por un extraño resplandor que volvió a esconder las estrellas. Eso no era nada habitual, por lo que ambos se levantaron del suelo rápidamente. No tan lejos de donde se encontraban, su pueblo ardía en llamas, pronto el fuego se extendería a los campos y no habría mejor salida que huir hacia los caminos. ¿Cómo dejaron que se extendiera tanto?, se preguntaban, y sin pensarlo más, corrieron hacia sus viviendas, por si acaso aún encontraban a sus familias con vida.
A medida que se acercaban, crecían los espantosos gritos de las gentes que eran víctimas de una gran matanza. En las calles, el fuego imitaba al sol de verano mientras consumía casa por casa; los vecinos trataban de huir en vano, pues los caballos los superaban y los jinetes sin rostro avanzaban en su cacería despiadada.
Anne entró al poblado esquivando el fuego y los caballos. Se separó de su novio en una intersección y, al llegar a su hogar, se encontró a sus hermanos, Emilio y Ofelia, que lloraban frente a los cuerpos sin vida de sus padres, quienes murieron en el incendio. Anne dejó de lado su dolor y se entregó a la tarea de proteger a sus hermanos. El fuego se adueñaba de la construcción de madera, y avanzaba hacia los cadáveres. Debían salir de inmediato. Anne tomó a sus hermanos en brazos, mostrando una fortaleza insospechada para cargar a dos niños de siete años. Los sacó de la casa con dirección al campo, con la intención de reencontrarse con su amado y refugiarse en un bosque cercano. Ya nadie quedaba en pie a su alrededor, pero juntos mantenían la esperanza de seguir con vida escondiéndose entre los escombros. Los jinetes pasaban por delante y por detrás de ellos entre las calles y a través de las casas, mas ninguno advertía que estos tres hermanos estaban escapando.
El humo y las cenizas les dificultaba la respiración, entonces empezaron a disminuir la velocidad, ya no corrían como cuando jugaban. Anne no debía permitir que los alcanzaran, pero ya no tenía fuerzas para cargarlos a ambos; los bajó y continuaron andando de la mano. Los niños obedecían las señales que les hacía su hermana para que corrieran en silencio. Emilio tropezó con los escombros y se cayó, entonces le fue imposible contener el llanto, liberando todo ese dolor y angustia que minutos antes reprimiera. La niña lo acompañó a coro. Anne hacía todo lo posible por calmarlos para que no llamaran la atención. Y, en tanto que estaba distraída, un jinete los percibió y modificó su trayecto dispuesto a cazarlos. Sin embargo, otro jinete se atravesó en su camino. Anne sintió cómo se le aceleraba el corazón al ver cercano fu final, e imploró piedad para sus hermanos. Ya no había vuelta a atrás, haber muerto junto a sus padres habría sido mejor destino que lo que les esperaba.
―¡A ellos no! ―gritó el segundo jinete, en un tono que sembraba terror―. Los llevaremos con nosotros.
El segundo jinete desmontó de su caballo, se acercó a los tres fugitivos y se descubrió su rostro para asegurarse de que lo vieran bien; un rostro amenazador que los tres niños nunca olvidarían, un encuentro que marcaría sus destinos para siempre.
El primero descendió de su caballo y se llevó a los pequeños, mientras que el segundo tomó a Anne en brazos y trató de subirla al suyo. Como la chica se resistía y gritaba, su captor la golpeó en la cabeza para que se callara, al momento quedó inconsciente.
Los pocos sobrevivientes al genocidio en aquél pueblo olvidado por Dios, fueron obligados a entrar a un carruaje que aguardaba lejos del epicentro del incendio, con manos y pies atados. A Anne la metieron desmayada, junto a un guardia que debía controlar a los prisioneros desde dentro. A sus hermanos, los arrojaron dentro con violencia, mientras aún gritaban con desesperación el nombre de su hermana.
Los jinetes que secuestraron a los hermanos Antxua dieron indicaciones al cochero sobre lo que debía hacer con los prisioneros y vieron partir al carruaje a toda prisa desde los lomos de sus corceles.
Gracias a los movimientos bruscos que provocaba el camino, Anne comenzó a despertar, veía destellos de luz de un sol naciente, escuchaba las ruedas golpear con las piedras, un látigo golpeando el aire y el relinche de los caballos. Sus hermanos sollozaban y ella no ubicaba en qué dirección estaban. Se obligó a sí misma a reaccionar, pero estaba muy aturdida.
―¡Basta! ¡Por favor, déjenlos en paz! ―dijo repetidas veces, desesperada, y un nuevo golpe propinado por el guardia la desmayó nuevamente.
Cada vez que se detenían el transporte, uno o dos de los prisioneros debía descender en un nuevo destino. Algunos de ellos pasaron muchas jornadas dentro sin sabían en dónde estaban o hacia dónde se dirigían; si se atrevían a preguntar, o tan siquiera a hablar en voz alta, eran golpeados con crueldad. No obstante, algo intuían, porque el hijo del panadero le susurró a Anne en cierto momento que podía oler el mar; la reciente señora Dumont hizo notar a sus vecinos que la humedad aumentaban a medida que avanzaban en su viaje; y, cuando hicieron trasbordo a un barco, el mercader Santiago reconoció un puerto clandestino sobre el Canal de la Mancha. Tampoco conocían los propósitos para los que los capturaron, pero al ver que no había un solo anciano alrededor, imaginaron que los convertirían en sirvientes.