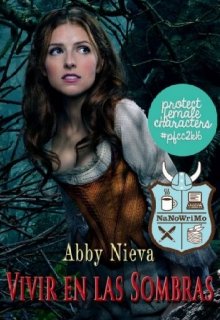Vivir en las Sombras
II - UNA NOTICIA INESPERADA*
Durante las siguientes semanas, Anne se ocupó en explorar la mansión. Descubrió que cada salón tenía ventanales con distintos paisajes donde siempre era de día, pero no logró saber a qué lugares pertenecían, ni cómo funcionaban. Las habitaciones, en cambio, estaban cubiertas con vidrios oscuros desde donde no se distinguía la mañana del atardecer.
Su marido debía viajar mucho y no pasaba tanto tiempo con ella, pues tenía negocios y asuntos en diversas ciudades. Por lo que ella pasaba la mayor parte del tiempo sola. A veces, alguna que otra vecina curiosa venía a visitarla, pero el mayordomo, que la vigilaba como si fuera su sombra, no dejaba que permanecieran más que para darse los saludos convencionales. Anne tampoco tenía permitido salir a ninguna hora, esto la tenía muy deprimida; no dejaba de pensar en sus hermanos, en su familia y sus amigos ahora que ya no tenía nada.
Desdichada, resignada a vivir en la oscura esclavitud, andaba como un muerto en vida, distraída, cabizbaja; había pasado mucho tiempo desde la última vez que sonriera. Iván, el mayordomo, quién fuera su única y silenciosa compañía, empezó a sentir lástima por ella, e intercedió ante su señor para que no fuera tan severo con la chica, un atrevimiento al que su amo accedió. Desde entonces sir Joseph empezó a acercarse a Anne con palabras sutiles y caricias suaves; al mismo tiempo que disminuían sus malos tratos. De a poco se fue ganando la confianza y atención de la chica con regalos extravagantes y elogios, aunque se ayudó a sí mismo practicando su don de persuasión.
Anne comenzó a sentir que la resignación en ella se diluía. Las palabras que escuchaba de su marido, las miradas, las caricias, las atenciones, cada gesto hacia ella hacían un poco más que estremecerla. A la vez, sentía que su voluntad ya no le pertenecía, que su consciencia y sus actos se escindían sin poder evitarlo. No le pasaba igual que con su antiguo prometido, por quién se desvelaba anhelando verlo al día siguiente, quién no debió gastar un solo jornal para conquistar su corazón. Además, las circunstancias eran por mucho diferentes y su inexperiencia la hacía sentir confundida.
Llegaron las fiestas tradicionales del pueblo y, como todos los años, los vecinos de Pionners salían a la plaza central para festejar, las casas quedaban vacías. Era la ocasión perfecta para Anne de escabullirse e intentar escapar.
Era la costumbre tener dos invitados de honor en las fiestas, su santo patrono y protector Saint Jonas, y sir Joseph Morris, su benefactor, quién era velador de la seguridad y bienestar de todo el pueblo. En esa fecha se conmemoraban los cien años de la llegada de la noble familia Morris, mismo tiempo en que el pueblo no fue invadido, atacado o acechado por ninguna fuerza extranjera o sobrenatural. Además, como hacía más de veinte años, se celebraban rituales y elevaban ofrendas para que se levantara la maldición que había caído sobre el pueblo al verse disminuido los embarazos que llegaban a término durante ese mismo período. Algunos decían que esta maldición había sido lanzada por malvados gitanos que, viéndose imposibilitados para entrar a saquear al pueblo, quisieron venganza.
Anne estaba muy emocionada porque le sería permitido salir de su morada. Esta era la primera vez, en no sabía cuánto tiempo, que podría hacerlo. Sabía que iba a estar rodeada de gente queriendo conocerla a fondo, que las pocas jóvenes que había no querrían alejarse de ella, que estaría vigilada y que su marido no se le despegaría en ningún momento. Aún así el solo hecho de estar en el exterior la hacía sentir más cerca de su libertad.
Al caer la noche, el bullicio de la gente que salía emocionada de sus hogares se escuchaba desde cualquier esquina. Un comité de organización fue hasta la mansión Morris para buscar a su anfitrión, quién salió con su flamante esposa tomada de su brazo. Los hombres le comentaban a sir Joseph los logros alcanzados en el último año, las expectativas para el próximo y cuánto invirtieron en organizar el festejo. Las esposas de los miembros del comité elogiaban la elección de los atuendos de la pareja y trataban de sacarle tema de conversación a Anne comentándole cómo habían florecido las rosas desde su llegada: más grandes, más brillantes y más hermosas que nunca. Todo el camino parloteaban sin obtener respuesta de la chica.
Al llegar a la Plaza Central, llamada así a pesar de tratarse de la única plaza del lugar, ubicada en el centro geográfico de la ciudad, se encontraron con una multitud que una vez al año se permitía vestir su mejor cara de felicidad sin remordimientos, sin disculparse y sin dar explicaciones. La gente danzaba y cantaba. Las mujeres del comité arrastraron a Anne para mostrarle todo lo que acostumbraban hacer, mientras su esposo la seguía de cerca.
Antes de que Anne se alejara, escuchó las palabras del doctor del pueblo, quién se acercó a saludar a sir Joseph, que comentaba con menosprecio:
—Hoy bailan y saltan... y se olvidan de las víctimas del último año.
Pronto todas las mujeres que concurrieron, que desde su llegada no habían tenido la oportunidad de conocerla, se acercaron para hablar con Anne; ni siquiera en la fiesta de casamiento pudieron hacerlo, ya que su marido no le soltaba la mano ni por un segundo. «Debe ser la emoción de casarse… Debe querer disfrutar cada segundo con ella», pensaron en aquella ocasión, excusando a su héroe, porque nadie opinaba mal de él.