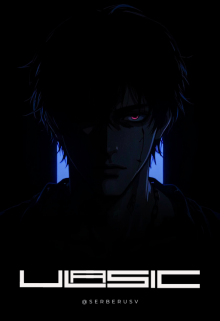Vlasic
Capitulo_1
Una frase seca, sellada en la rutina de los hombres que deciden sobre otras vidas. En el estrado administrativo, donde las pantallas se alineaban como jueces sin rostro, el director de la prisión leyó con voz grave:
— Protocolo de apagado. Autorizado.
Antes del acero y del frío, Paige soñaba.
La lluvia en su sueño no era agua, era oro líquido cayendo desde un cielo imposible. Corría entre charcos que devolvían reflejos de un mundo más vasto que la vigilia. La voz de su padre la llamaba desde una ventana encendida, clara, como si perteneciera a un lugar que aún tenía calor humano.
Entonces, el trueno: un desgarrón en la tela del cielo. Las gotas se alargaron hasta ser trazos, fórmulas quebradas, símbolos que se doblaban sobre sí mismos hasta volverse ilegibles. Y en medio del colapso, un hombre alto caminó hacia ella. No avanzaba: era el mundo el que se partía para darle paso.
Paige despertó con un latido seco en la garganta. Oscuridad. El eco de ozono, el recuerdo de un metal sin brillo. La sensación de que aquel sueño le había entregado algo, aunque aún no supiera nombrarlo.
El tren blindado cruzaba los túneles con el pulso metálico de una máquina que conoce su trayecto. Cada vibración atravesaba las losas y se instalaba en los huesos: mandíbula, plantas de los pies, columna vertebral. No era un viaje; era un descenso.
Paige observó su reflejo en el vidrio ahumado. La mitad era la mujer que había aprendido a respirar entre informes y protocolos; la otra mitad, sombra de ese sueño que aún le rozaba la piel. Se pasó la palma por la frente y sintió frío.
El rótulo en la consola parpadeó:
PRISIÓN CENTRAL — UNIDAD DE EJECUCIÓN SIL. LLEGADA EN 08 MINUTOS.
El sobre oficial en su bolsillo parecía más pesado que ella misma. En la tapa: Testigo autorizado — Sujeto VL (Elio Vlasic).
Rozó el borde del papel con el pulgar y el índice. Tic mínimo, íntimo, aprendido en noches de espera: frotar el borde como si pudiera aferrarse a un control que en realidad no tenía.
Cuando abrió el expediente, el olor a tinta mezclada con antiséptico la golpeó. Las páginas mostraban esquemas cerebrales, registros clínicos, protocolos abortados, sellos rotos. Diagramas del fracaso. Informes fríos que, sin embargo, narraban siempre la misma imposibilidad: Vlasic no se borraba. Cada intento de vaciarlo dejaba cicatrices en la red SIL, como si el sistema respirara con pulmones ajenos.
Había notas marginales escritas en rojo: «El sujeto no se borra. Devuelve piezas. SIL queda con marcas».
Paige cerró el expediente con un estremecimiento que no confesó ni a sí misma.
El tren se detuvo con un golpe seco. Los guardias la escoltaron por un corredor de acero iluminado a franjas, como si caminara por el interior de una máquina viva. Ninguno la miró. Sus rostros eran oficio: manos crispadas en el arma, mirada al frente.
La sala de observación se alzó como un anfiteatro sin público. Vidrio blindado, acero pulido. Una temperatura quirúrgica, diseñada para incomodar. El olor dominante era antiséptico y ozono: promesa de descargas. Allí no cabía la humanidad, solo protocolo.
En el centro, la camilla. Elio Vlasic estaba asegurado con correas negras. La luz lo bañaba con precisión quirúrgica. Los brazos mecánicos aguardaban en suspensión, como cuchillos a punto de caer.
Pero no era el acero lo que llenaba la sala. Era él.
Sus ojos, gris mate, permanecían abiertos. No había súplica ni furia: solo la calma opaca de alguien que había aprendido a esperar más allá del dolor. Su quietud era una presencia, un peso que obligaba a los demás a contener la respiración.
El director, todavía con el paño en la mano, fingía revisar papeles que ya sabía de memoria. Era su manera de disimular que la sala lo devoraba por dentro. La jefa, en cambio, se mantenía erguida con un gesto que no concedía nada: su disciplina era tan exacta que se volvía amenaza.
Paige ocupó su lugar en la primera fila, con el expediente cerrado sobre las rodillas. Esta vez no se acercó al vidrio. El instinto natural la hizo mantenerse unos pasos atrás, como si el cristal no fuera una barrera sino un riesgo.
La jefa de policía, de pie en el estrado, apenas inclinó el mentón y habló sin levantar la voz:
— Protocolo de apagado. Inicie.
El director, sentado a su lado, se quitó las gafas para limpiarlas con un paño que no necesitaban. Era su manera de aplazar lo inevitable, de darle tiempo al pulso. Sus manos lo traicionaban; la tela temblaba apenas.
El silencio que siguió fue denso como un quirófano antes de abrir un cuerpo.
Un relé respondió con un clac seco. Los diodos se encendieron en verde, luego en ámbar. La sala dejó de ser sala: se volvió dispositivo. El latido metálico de los muros se tensó, como un corazón de hierro preparándose para detener otro.
Los brazos mecánicos descendieron con el susurro aceitoso de articulaciones que habían repetido el gesto demasiadas veces. Los conectores buscaron las sienes, la nuca, la piel fría.
En las pantallas, el mapa neural de Vlasic se desplegó como una ciudad iluminada. Sector por sector, las luces comenzaron a apagarse: hipocampo, córtex, tronco. Una coreografía de sombras, elegante en su brutalidad.
Paige no pudo apartar la vista. El tic de frotar índice y pulgar se aceleró, marcando un compás hipnótico.
El primer pitido confirmó la fase uno. El director parpadeó lento, como quien firma sin tinta. La jefa no parpadeó en absoluto. Los técnicos, con respiración contenida, seguían curvas descendentes que representaban lo mismo que un verdugo llama “éxito”.
Entonces ocurrió lo improbable.
En medio del apagado, un nodo que debía ser sombra se encendió como brasa. Un pulso recorrió el mapa. Luz donde debía haber apagón. Latido donde debía haber silencio.
Los técnicos intercambiaron miradas incrédulas. Uno de ellos murmuró sin poder disimular la fractura de su voz: