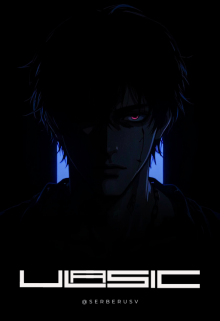Vlasic
Chapter_3
El pasillo de acceso a la unidad se extendía como una costura gris. A cada lado, puertas cerradas sin nombres; el anonimato era la firma de KARMA. Paige avanzaba sin prisa, midiendo el eco de sus pasos. El aire estaba demasiado limpio, casi quirúrgico. Demasiado correcto para un lugar donde se suponía que habitaba la falla humana.
Un grupo de agentes pasó en dirección contraria. No llevaban insignias visibles, pero Paige reconoció el corte distinto de sus uniformes: NIX. El roce fue breve, casi accidental, pero cargado de esa tensión que nadie nombraba y todos conocían.
La puerta lateral se abrió y apareció Lasker.
No salió con urgencia, tampoco con ceremonia. Simplemente estaba ahí: hombros que parecían sostener el marco, cuello rígido, mandíbula que no necesitaba palabras. El uniforme oscuro no tenía insignias, salvo un brazalete metálico en el brazo izquierdo. El único detalle irregular en todo su cuerpo.
—Agente Moneta —dijo, inclinando apenas la cabeza. Su voz no buscaba imponerse; se limitaba a existir.
Paige respondió con el mismo gesto. No hubo más. Él siguió su camino hacia el corredor, lento, compacto, como si arrastrara consigo la gravedad del lugar.
Ella lo observó alejarse.
Lasker era lo que el sistema fabricaba cuando necesitaba algo inquebrantable: un hombre reducido a función. Nada en él se apartaba de la línea recta. Nada, salvo ese brazalete.
Un objeto gastado, ajeno al orden pulcro de KARMA. Decían que había pertenecido a su hermano, muerto años atrás. Nadie lo había confirmado, y él nunca lo negaba. Ese silencio era suficiente para convertir el rumor en certeza.
Paige no sabía qué lo definía más: la solidez que imponía en cada paso o esa reliquia corroída en su piel.
¿Era más humano por cargar un duelo en secreto, o menos humano por haberlo convertido en armadura?
En este mundo, incluso el dolor parecía tener que volverse eficiente.
La puerta del laboratorio forense estaba entornada. Un hilo de luz más fría que la del pasillo marcaba una cuña en el suelo. Paige rozó el sensor con los nudillos y entró sin anunciarse.
Mara trabajaba sin música. Guantes negros, bata abierta sobre una blusa oscura. La piel pálida absorbía la luz de neón; el cabello negro, suelto hasta media espalda, caía como una cortina que nunca estorbaba. Ojos negros y calmos, concentrados en un portaobjetos que movía con la delicadeza de quien dobla una esquina de papel. No miró a la visitante de inmediato; terminó el gesto, anotó un número, recién entonces habló:
—Llegaste temprano
No era reproche ni saludo. Era un dato exacto.
Paige dejó la caja metálica sobre una mesa auxiliar. —No dormí.
—Eso ya lo sabía. —Mara señaló con la barbilla—. Ojeras simétricas. Eficientes.
La broma apenas curvó una esquina de su boca. Con otra mano, giró el microscopio y ajustó el enfoque milímetro a milímetro. En la bandeja central no había un cuerpo; había fragmentos: fibras, una partícula de polímero adherida a un hilo de sujeción, granos de pintura levantados. El tipo de restos que cuentan historias si una sabe escucharlas.
—¿Qué tienes? —preguntó Paige.
—Persistencias. —Mara señaló un esquema en la pantalla lateral—. Cuando un material ha sido sometido a tensión y luego “normalizado”, deberían desaparecer las microfracturas. No desaparecieron. No del todo.
—¿Error?
—No me gustan los errores. Prefiero llamarlos “capas”. —Le ofreció una lente secundaria—. Mira esto.
Paige se inclinó. En el campo de visión, un mapa de líneas mínimas, como venas sobre vidrio. No necesitó metáforas. Lo entendió: algo que debía haber quedado perfecto conservaba marcas debajo.
—¿De dónde vienen? —dijo, sin pedir nombres.
—De lo mismo de anoche. —Mara apartó la vista del visor, ahora sí mirándola—. No voy a escribirlo en un informe todavía.
—Aún no.
—Aún no. —Repetirlo bastó para sellar el acuerdo.
Sobre una bandeja secundaria, una carpeta con una franja roja: NIX—PRIORIDAD. Mara pasó el pulgar por el borde y la dejó exactamente donde estaba, como quien devuelve una ficha equivocada al mazo.
—¿Problemas? —Paige leyó la franja sin tocarla.
—Comparten poco y piden mucho. —Mara se encogió apenas de hombros—. Si quieren resultados, que se mojen. A mí me trajeron pedacitos.
—A nosotros nos traen el ruido —dijo Paige.
—El ruido es música sin partitura —replicó Mara, seca—. Solo hay que decidir si la bailas o la desarmas.
Guardó el portaobjetos, etiquetó con una letra diminuta y clara, y cambió de guantes con una destreza que parecía coreografiada. No hacía movimientos de más. Tampoco explicaciones innecesarias.
—¿Café? —preguntó, abriendo un cajón donde había una prensa manual y un paquete cerrado con una pinza de metal.
—Si es de máquina, no. —Paige sonrió apenas—. Si es el que guardas para los días malos, tampoco. Aún no es ese día.
—No te acostumbres a decidir qué día es cuál. —Mara coló agua en la prensa, sin prisa—. Ayer te vi escribir sin escribir.
—¿Desde cuándo miras mis manos?
—Desde que empezaste a temblar justo cuando no había frío. —Una pausa—. No te voy a preguntar por qué. Si quiero saberlo, ya me enteraré por los materiales.
Paige aceptó el vaso. El aroma era intenso, real, nada de cápsulas inodoras. Lo sostuvo un momento antes de beber, como si el calor tuviera algo que ver con la memoria.
—¿Tu padre seguía usando esa grabadora? —preguntó Mara, sin énfasis.
—La guardo. No la uso.
—Correcto. —Mara volvió al microscopio—. Las cosas que hacen compañía, si las usas, empiezan a pedirte respuestas.
Hubo un silencio breve, cómodo. No era la incomodidad de quien no sabe qué decir; era el lujo de no tener que llenar el aire.
Paige dejó el vaso en la mesa y se aproximó a la pantalla con las microfracturas. —Dices “capas”. ¿Cuántas ves?
—Tres, mínimo. —Mara señaló con un puntero—. La visible, la que un técnico cansado llamaría “normal”. La que se nota si le dedicas tiempo. Y debajo, una más, que no es material: es intención. No me pidas aún un sustantivo; hoy solo tengo adjetivos.