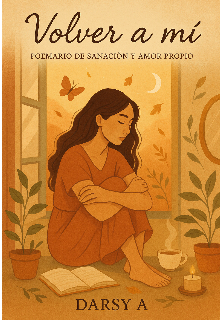Volver a mí
Carta 4
Mis piernas,
tan pequeñas entonces,
tan frágiles
como ramas temblorosas en medio del invierno.
A veces las miraba
y me preguntaba por qué no corrían.
Por qué no se movían.
Por qué se quedaban quietas
cuando todo en mí gritaba por dentro.
Era como si se hubieran dormido,
como si el miedo les hubiese robado el lenguaje,
y solo supieran quedarse
quietas,
dóciles,
como si detenerse fuera una forma de protegerse.
Durante años las culpé.
Les reproché su silencio,
su inmovilidad.
Les dije, sin decir,
que me fallaron.
Pero hoy entiendo.
Hoy las miro con otros ojos.
Y me doy cuenta
de que hicieron lo único que supieron hacer:
sobrevivir.
Mis piernas no se movieron
porque mi alma se había ido.
Porque el cuerpo se congeló
para que el corazón no colapsara.
Porque hay veces en que el instinto
no es huir…
es hacerse invisible.
Y ustedes, mis piernas,
aprendieron a desaparecer.
No las culpo más.
No las miro con rabia.
Las acaricio con ternura
y les agradezco.
Gracias por sostenerme
aun cuando no sabían cómo.
Gracias por llevarme lejos,
mucho tiempo después,
cuando por fin pude escapar.
Hoy camino con ustedes,
y cada paso que doy
es un acto de amor
hacia esa niña que no corrió
pero resistió.
No fue debilidad,
fue supervivencia.
Y eso, mis piernas,
es más valiente
de lo que alguna vez supe ver.
Con amor,
yo.
La que sigue andando.
#2112 en Otros
#427 en Relatos cortos
#765 en Joven Adulto
libertad, amor dolor amor propio superacin, sanación interior
Editado: 17.07.2025