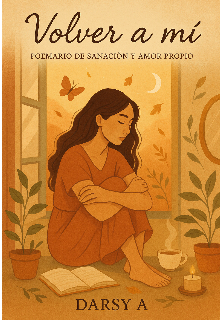Volver a mí
Carta 9
No llegaste de golpe,
pero sí te sentí.
Te fuiste instalando en mi vida
como el frío que entra por una rendija
y termina cubriendo todo.
Al principio no entendía por qué estabas ahí.
Pensaba que eras castigo,
que eras el resultado
de no saber encajar con nadie.
De ser “diferente”.
De estar herida.
Pero con el tiempo,
te volviste costumbre.
Un silencio que no dolía tanto,
una habitación llena de mí
y de nadie más.
Contigo aprendí a no esperar abrazos,
a no depender de palabras,
a no confiar en promesas.
Tú me enseñaste a escucharme
cuando el mundo no quería oírme.
Y, aunque lo nieguen,
hay algo sagrado en tu presencia.
En aprender a sentarme sola en un parque,
a llorar en voz baja sin que nadie me pregunte nada,
a cenar conmigo misma
como si fuera suficiente.
Fuiste refugio,
pero también cárcel.
Porque a veces me acostumbré tanto a ti,
que cuando alguien me ofrecía compañía,
yo ya no sabía cómo abrir la puerta.
Me protegiste, sí.
Pero también me hiciste desconfiar del calor.
Porque tú eras predecible.
El mundo no.
Hoy, te escribo con gratitud,
pero también con un poco de nostalgia.
Porque estoy aprendiendo a salir de ti
sin dejarte atrás del todo.
Porque, aunque ahora me rodeen otras voces,
yo aún necesito tus rincones.
Eres mi lugar seguro.
Mi espacio sagrado.
Pero ya no quiero esconderme siempre en ti.
Quiero que seas casa,
no encierro.
Compañía,
no ausencia de todo lo demás.
Gracias por no abandonarme
cuando todos lo hicieron.
Gracias por no pedir nada,
solo silencio.
Con amor,
yo.
La que aprendió a vivir contigo…
y también, sin ti.
#2112 en Otros
#427 en Relatos cortos
#765 en Joven Adulto
libertad, amor dolor amor propio superacin, sanación interior
Editado: 17.07.2025