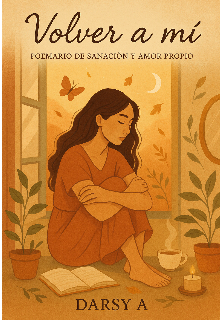Volver a mí
Carta 19
Pensé que no vendrías.
Que el cielo se había olvidado de mí,
que mi historia estaba condenada
a repetirse entre sombras y silencios.
Pero llegaste.
Sin aviso.
Sin promesas.
Simplemente…
amaneciste.
Una luz suave entró por la ventana
y tocó mi piel
como si me dijera:
“ya puedes respirar, ya pasó.”
No fue un milagro,
ni una epifanía.
Fue algo mucho más simple.
Un suspiro que no dolía.
Un pensamiento que no pesaba.
Un minuto de paz sin explicación.
Ese día me levanté sin miedo.
No porque todo estuviera bien,
sino porque por primera vez
no sentía que el mundo me aplastaba.
Sentí hambre.
Ganas de escuchar una canción.
De abrir la ventana y dejar que el aire me despeinara.
Y me di cuenta:
no necesitaba que todo se resolviera.
Solo necesitaba una razón pequeña para quedarme.
El amanecer no trajo respuestas.
Pero me trajo calma.
Y después de tantas noches,
eso era suficiente.
No sé cuántos días volverán a doler.
Pero ahora sé que la luz regresa.
Que hay mañanas que llegan
aunque una esté segura
de que no va a haber otra.
Amanecer,
no sé cómo lo hiciste,
pero me salvaste.
No con fuerza,
sino con suavidad.
No con ruido,
sino con una simple certeza:
aún estoy aquí.
Con gratitud que me tiembla en el pecho,
yo.
La que creyó que no iba a ver el sol otra vez.
#2112 en Otros
#427 en Relatos cortos
#765 en Joven Adulto
libertad, amor dolor amor propio superacin, sanación interior
Editado: 17.07.2025