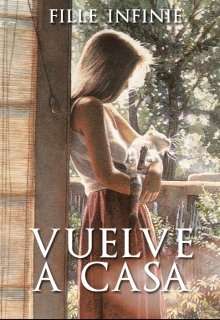Vuelve a casa
Capítulo III
Las varillas de metal chocaron entre sí y se agitaron con suavidad ante la brisa arrancada del oeste, generando un tintinear grácil y metálico tan dulce que hizo a Jasmine sonreír. Siempre sonreía al oírlas. Había dos conjuntos en el patio, amarrados a una de las cuatro columnas encargadas de sostener el techo de mimbre bajo el cual la joven descansaba en esos momentos. Era una típica tarde de vacaciones bajo el típico cielo encapotado londinense. El sol, con mucho esfuerzo, alcanzaba a colar unos pocos rayos de luz que bañaban el césped de un pálido plateado. Jasmine dejó caer la cabeza sobre el respaldo de la silla y contempló el cielo, largo y tendido, detallando los bordes de las nubes más destacadas. Y allí, apenas detrás, el débil disco de plata que en sus mejores días solía ser amarillo y refulgente. Luego cerró los ojos, y se concentró en el sonido que otra vez se hacía presente tras la llegada de una nueva brisa. Se llevó una mano al pecho y rodeó delicadamente la esfera hueca de plata adornada con pequeñas filigranas rosáceas que colgaba de una cadena. Nunca le quisieron decir qué era lo que llevaba adentro, y jamás se habría atrevido a romperla para averiguarlo; pero cada vez que la movía, de ella emergía un sonido tan dulce y delicado que sentía el deseo irrevocable de agitarla por siempre.
Ese colgante, más los dos instrumentos que colgaban del techo, eran conocidos como llamadores de ángeles. Y eran la única cosa en el mundo que lograba contener las lágrimas de Jasmine cuando amenazaban con escapar.
“El sueño no me visita, así que me sofoco con el sol.
Y los días se mezclan confusamente, haciéndose uno.
Y la parte posterior de mis ojos
tararea cosas que nunca he hecho”
Aún recordaba el día que había visto el primero. Era una cascada de pequeños ángeles de plástico, transparentes con alas doradas, distribuidos en diferentes hilos que colgaban de un aro de madera atado al borde de la puerta. Cada vez que se abría o se cerraba, los ángeles se golpeaban entre sí y producían esa melodía tan bonita. “Desde que los tengo ahí, ninguna persona indeseada ha entrado a mi casa”, le había dicho aquella señora que vivía al otro lado de la calle, y a la cual había tenido que llevarle un encargo de su madre. Jasmine no tendría más de siete años, y recordaba con claridad la curiosa redecilla que cubría siempre el cabello grisáceo y rizado de la anciana, y las arrugas que se formaban junto a sus ojos cada vez que sonreía. Era tan similar a las abuelas de sus cuentos… Y ella jamás había tenido una abuela. Así que, desde ese día, había tomado la costumbre de llamarla “abuelita”.
Una vez, incluso, para su octavo cumpleaños le había tejido una capa con capucha color roja, y tras ayudarla a ponérsela y situarla frente al espejo le había dicho:
—Ahora eres Caperucita Roja.
Y Jasmine le había contestado:
—Y tú mi abuelita.
—En ese caso, ten mucho cuidado con el lobo —había replicado la anciana.
Jasmine había asentido y reído, sin saber cuán verdaderas eran esas palabras. Sin saber que, ese lobo del que le había advertido, era la vida misma. El mundo que la esperaba al otro lado del llamador de ángeles.
Y así era como transcurrían los días. Un recuerdo surgía, que la llevaba a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro. Tarareando y observando las nubes cubrir al gran disco plateado. Con los pies desnudos sobre la mesa del jardín y una libreta encima de sus piernas.
—Las sábanas se mecen en un viejo tendedero.
Con un lápiz en mano y palabras brotando de sus labios.
—Como una fila de fantasmas atrapados...
Y los llamadores de ángeles, siempre presentes, atentos a socorrerla.
—Sobre viejo césped muerto.
Eran lo único que le quedaba.
O al menos eso creía.