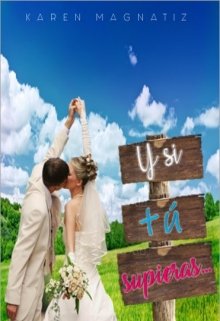Y si tú supieras...
PRIMERA PARTE
Primera Parte
CAPÍTULO 1.
No existe el último adiós entre dos personas que se aman,
sólo queda esperar por el próximo encuentro.
ANÓNIMO.
Ciudad de México, año 1888.
Amelia caminaba sin rumbo fijo por las típicas y aglomeradas calles del parque de Coyoacán. Pensaba sin pensar, y andaba con pasos lentos a punto de tambalearse, como flotando en el aire. Respiraba de modo entrecortado, pues el último vestido que su padre había ordenado traer desde Francia oprimía sus pulmones. Ella pensaba, aunque en realidad resultase absurdo, que aquel cacharro le oprimía el corazón.
Apesumbrada, la joven se pasaba el día echando cuentas, tratando de encontrar una solución a su infortunado destino; cavilaba a la par que caminaba, y sin embargo sólo se le ocurría pensar que, lo que en realidad necesitaba, era deshacerse de aquel inconveniente vestido, y del endemoniado corsé a juego, para que así la sangre y el oxígeno le llegaran con mayor celeridad al cerebro.
Tal vez así, y sólo así, sería capaz de hilar con claridad alguna idea coherente que le ayudase a aligerar el peso que cargaba su alma.
Su padre, don Rigoberto Sánchez Aldama era uno de los habitantes más acaudalados de la capital del país, y justo eso sabían todos los jóvenes astutos, interesados y en edad casadera que lo conocían, y que entendían a la perfección que la debilidad del Viejo búho —como de manera coloquial le llamaban— era Amelia Sánchez Aldama y Pimentel, su adorada hija; un cheque al portador que podría cobrarse al momento mismo de desposarla, y siempre y cuando el Viejo búho muriera pronto.
Aquel viejo cascarrabias siempre tomaba en consideración que, Amelia, ya con sus veinte años necesitaba casarse. Necesitaba de un hombre honorable que fuera su compañero de vida y que por sobre todas las cosas; amara, respetara e hiciera feliz al lucero de sus ojos.
Don Rigoberto había entendido muchos meses atrás que su salud mermaba día con día, y que el momento de entregar cuentas a Dios por su paso en esta tierra llegaría de manera indudable. Sabía además que tenía que apresurarse a unir en matrimonio a su hija, para así garantizar su supervivencia y protección; cobijada bajo el apellido de alguna familia de su mismo linaje.
Amelia lo sabía de antemano, y justamente era esa idea la que la mantenía atrapada en un estado permanente de retracción; atada dentro de una enorme burbuja de ensimismamiento que detestaba con rabia acérrima.
¿Cómo decir a su padre que su corazón ya tenía dueño?
¿Cómo explicar además que, el amor de su vida era; honesto, amoroso, comprensivo y leal, pero que no tenía ni un solo peso partido por la mitad para brindarle protección y supervivencia?
¿Cómo explicarlo?
¡¿Cómo?!
Sin pensar demasiado, la joven cruzó por una calle, y luego de chocar de modo torpe con un niño que jugaba con su trompo de madera, miró a lo lejos a Nicolás; el amor de su vida. Un hombre sencillo que no había nacido en buena cuna, pero que, sin embargo, muchas veces le recordaba a una excelsa creación de los dioses del Olimpo.
Amelia pensaba en incontables ocasiones que, aquel hombre era un descendiente directo de Aquiles, Héctor o del mismísimo Zeus.
Su amado Nicolás irradiaba una indescriptible belleza masculina por los poros. Un magnetismo varonil que la obligaba a admirar con sumo cuidado cada rasgo de su rostro, cada línea de su cuerpo, cada músculo que se movía, cuando de un modo sutil le sonreía de medio lado; lo escrutaba con devoción y suspiraba siempre que sus ojos verdes y los enigmáticos ojos negros de Nicolás se cruzaban sin poder evitarlo.
Existía entre ellos energía pura, atracción mutua que no podía evitarse, aunque estos lo quisieran. Los ataba un invisible hilo que los jalaba el uno contra el otro, pues, aunque ellos dos no lo sabían, sus destinos se habían escrito hacía muchos siglos atrás.
En cuanto Nicolás advirtió su presencia y la divisó con claridad, su corazón se aceleró a un ritmo inusitado y quiso salir de su pecho.
Su historia con Amelia era muy especial, la más especial de todas hasta ese entonces: un encuentro idílico, un instante eterno, un soplo de vida que los inyectaba de romance y los rebosaba de pasión; un sentimiento infinito despertado en él, por Amelia, y un hambre incontrolable que sólo ella era capaz de alimentar.