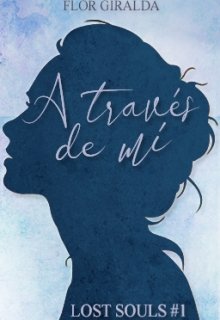A través de mí (lost Souls #1)
Prólogo
Instagra
Londres, Inglaterra. 15 de octubre de 1995.
El cansancio generó que sus párpados pesaran e, incluso, escocieran. Aun así, el hombre levantó apenas la cabeza, y trató de enfocar la vista para ver la hora en el reloj de la sala de espera.
Michael Blackwell se frotó los ojos y miró alrededor, tragando duro, presa de la tensión y la ansiedad a pocos metros de su ubicación. Los cuatro adultos que lo acompañaban también parpadearon en un débil intento de no quedarse dormidos. Estaban agotados, pero la incertidumbre no les permitía tomarse un merecido descanso.
Apesadumbrado, soltó un suspiro y les echó otro vistazo rápido a las manecillas mientras sostenía, con dedos trémulos, un vaso lleno de café, y movía el pie sobre el suelo. No pudo darle sorbo alguno pues el nerviosismo le había cerrado el estómago.
A pesar de sus súplicas internas de las últimas horas, el tiempo seguía transcurriendo con una lentitud anormal y alarmante para él. Sus nervios no hacían más que crisparse.
La estancia se había quedado en un silencio sepulcral, tenso y tirante, en la última hora y media, a partir de la ausencia de noticias. Ya no soltaban sus preguntas en voz alta porque se habían dado cuenta de que eran en vano.
Michael se removió en la silla, ansioso e inquieto como nunca antes lo estuvo y, al final, se levantó como un resorte, aunque las piernas le temblaban.
El llanto de un recién nacido lo sobresaltó, y se giró sobre sus talones, de inmediato. Miró tanto a sus padres como a sus suegros; la esperanza y la ilusión de todos se habían renovado. Sin embargo, la alegría abandonó los corazones de los presentes con el pasar de los minutos, porque ni los doctores ni las enfermeras se acercaron a la familia que esperaba impaciente la llegada de su nueva integrante.
Michael se pasó la mano por los cabellos, apretó sus cansinos ojos grises, con fuerza, y evitó mascullar una maldición, seguida de un grito de frustración. ¿Por qué nadie les decía nada?
Sintió que alguien le ponía una mano en el hombro. Apenas abrió los párpados.
—Hijo, sólo podemos esperar —le dijo su madre, tan tranquila como pudo.
Su rostro se descompuso en un gesto de dolor y terror, e intentó apartar los miles de escenarios fatalistas que se le vinieron a la mente. No pudo hacer nada por el nudo en su estómago, provocado por la desesperación y la ansiedad.
Respiró profundo y lento para calmarse. Le costó encontrar su propia voz, en tanto se pinchaba el tabique de la nariz con los dedos índice y pulgar.
—¿Por qué se demoran tanto? —las palabras se le atascaron en la garganta reseca, mientras depositaba la atención en el reloj, de nuevo. Ya eran las dos y veinte de la madrugada y todavía no sabían nada de la mamá de la niña que intentaba nacer.
Rose, la madre de Michael, frunció los labios, tan intranquila como él. Lo acompañó hasta la fila de sillas y lo obligó a tomar asiento. Le señaló, determinante, el café que, a ese punto, estaba frío. El hombre miró el vaso entre sus manos con pocas ganas, pero no tardó en probar de su contenido.
Se lo terminó casi de un solo sorbo. En el proceso, atisbó cómo sus padres compartían una disimulada mirada rápida y preocupada, aunque no dijeron nada. Ninguno, en realidad.
En la fila de sillas del frente, advirtió cómo su suegro iba de un lado para el otro de la sala; su andar era rápido, su respiración acelerada y su ceño estaba más fruncido que de costumbre. Su suegra, por otro lado, sostenía un rosario entre sus manos, y rezaba con fervor. Indudablemente, los cinco eran un manojo de nervios.
—Con Christopher no sucedió esto —pensó Michael en voz alta, con voz tambaleante.
Benjamin Blackwell pasó su peso de un pie al otro, al percibir el temor en las palabras de su hijo. Aunque la preocupación comenzaba a envolverlo a él también, se obligó a asegurarle que esto solía llevar su tiempo, y que ya habían dejado a la pequeña en manos de Dios.
Michael tiró de sus cabellos y volteó a verlo con el ceño fruncido, exasperado. Ni él se lo creía.
Tragó saliva y apretó el vaso vacío entre sus manos, antes de refutarle entre dientes:
—Dieciocho horas de trabajo de parto no es normal, papá.
Gracias a la insistencia de su madre, el torturado hombre cerró los ojos, una eternidad después. No obstante, permaneció despierto y atento, pues su mente no dejaba de pensar en su esposa y en la nena que venía en camino. La imagen de su hijo de casi cuatro años también se le cruzó por la mente.