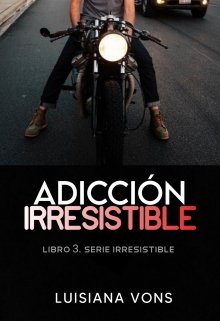Adicción Irresistible ©
19|Promesas Rotas.
MICKEY.
Conducir asume una reverenda tortura. Me duele todo el maldito cuerpo. Y sigo con ese nudo estrangulándome la garganta. Sus lágrimas mientras Kevin iba a por mí, verle tan dolida... tan lastimada por mi culpa. Saber que las palabras de Kevin no son solo advertencias huecas... son recuerdos. Solo me recuerda lo que todos sabemos, y lo que pretendí olvidar durante mucho tiempo.
Debería estar acostumbrado a que mi vida siempre será así. Suelo espantar a las personas que me rodean por alguna razón. Suelo lastimar.
Con suerte, aparco el auto frente al garaje de la casa. Hago una mueca cuando apago el auto, y mi brazo roza el volante. Duele. Me han dado una tremenda paliza. ¿Por qué simplemente me quedé de brazos cruzados sin hacer nada al respecto? Bueno, porque en mi fuero interior concuerdo con Kevin; no podría perdonarme que envíen a Maxine lejos otra vez y por el mismo motivo.
Salgo del auto, y arrastro mis pies hacia el umbral. Mis nudillos están rasgados, y con ligeros hilillos de sangre al igual que mi camiseta. El labio me arde como los mil demonios, y un parpado advierte con desplomarse hacia abajo. Intento respirar antes de hacer un esfuerzo en buscar la llave de la casa en los bolsillos de mis pantalones. Si mi madre me encuentra en estas condiciones... prefiero no pensar en ello.
Tras escasos segundos, encuentro la llave. Abro la puerta con demasiada cautela, y agradezco que mi madre siga en el hotel. Tal vez se ha quedado a dormir allá. Me apresuro en subir a mi habitación procurando no ensuciar el borde de la escalera con mis manos ensangrentadas.
Una vez en el cálido interior de mi habitación, me tumbo sobre el colchón. Un suspiro adolorido se escapa de mis labios. Mierda. Me siento como si me hubiesen dado la paliza de la vida.
Kevin sigue odiándonos. Y sé que ese sentimiento nunca va a acabarse. Supongo que me sentiría igual que él si le hubiesen hecho lo mismo a mi hermana por culpa de una maldita regla de nuestros antepasados. Solo debo superar este año sin querer volver a besar sus labios. Sin volver a pensar en la forma en la que sus verdosos ojos brillan con coraje. Su sonrisa satisfecha.
Ella se está convirtiendo en algo más que una regla prohibida.
Y temo que estos pensamientos terminen gobernándome por completo a tal punto de seguir regresando al mismo viejo vicio.
A ella.
Sin embargo, mi paz solo dura alrededor de cinco minutos. La puerta se abre con cuidado, y enseguida el grito agudo de alguna persona inunda mis oídos. Trato de pedirle que se mantenga en silencio, moviendo mis brazos.
Puto dolor.
—¿Pero, qué demonios te sucedió? —ella avanza hacia mí para evaluar mi rostro. Intento mantenerle al borde.
—No ha sido nada, Jul. ¿Puedes no armar un escándalo por nada? —le imploro. Mi voz es suave. Supongo que se debe al dolor que hablar me causa.
Ella niega, poco convencida. Pero la conozco, no desistirá hasta que le cuente que ha sucedido.
—¿No ha sido nada? Por mis ovarios que no ha sido nada. Te ves como si hubiesen jugado a los bolos con tu cara —dice. Sus manos ahuecan mi rostro, y sus orbes oscuros estudian cada rasguño.
Resoplo mis labios. —No exageres. Me siento genial. —miento.
Ella pellizca la magulladura en mi ceja, y gruño, deteniéndole. Una sonrisa juguetona surca sus delgados labios.
—¿No te sientes genial, pues? —me mira con las cejas alzadas. Luego, vuelve a repasar el borde de mi ceja con sus suaves dedos—. Iré en busca del botiquín. Solo no te muevas de aquí.
—Como si pudiese ir muy lejos —ironizo, mirándole mientras sale de la habitación.
En menos de un minuto, Juliana está de vuelta en la habitación, y esta vez trae una cajita blanca entre sus manos, lo que conjeturo debe ser el botiquín de primeros auxilios. Se sienta en el borde de la cama. El espacio a mi lado se hunde ante su peso, y sus ojos se anclan sobre los míos.
Señala mi camiseta ensangrentada, y arruga la nariz.
—Quítate la camiseta.
Subo una ceja con picardía. Ella se sonroja ligeramente, pero su pelo oscuro se mueve hacia al frente para maquillarlo.
Sin embargo, lo hago sin poner objeciones. Tiro la camiseta al suelo, y mi torso queda desnudo. Puedo percatarme de un par moretones cerca de mis costillas. Esbozo una mueca de dolor.
—Mira en mi dirección —pide ella. Abre el botiquín y extrae un par de algodones, un botecito de alcohol, y unas banditas. Le obedezco con recelo. Odio el alcohol. Siempre lo he hecho—. Esto dolerá un poco —advierte. Su voz es suave.
—Mierda... —mascullo al sentir el fuego en mi ceja cuando limpia la sangre de mi ceja con el algodón impregnado de alcohol.
Ella se muerde el labio para no sonreír, y se concentra en limpiar los rastros de sangre en mi rostro. Mantengo mis dedos apretados sobre mi regazo, y tomando profundas respiraciones de vez en cuando. Juliana me regaña un par de veces cuando intento detenerle, pero mantiene la paciencia reinando en su sistema.
—Bueno, ¿me dirás que ha sucedido? —insiste.
No se detendrá hasta que le confiese lo sucedido. Ella ha sido lo más parecido a una confidente los últimos años que he tenido. La historia de la regla también la conoce.