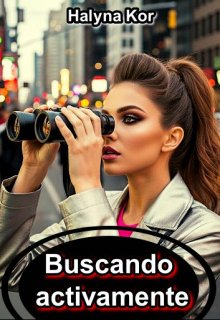Buscando activamente
Capítulo 5
Ania
—Katia… —empiezo, sin haber terminado de inventarme una excusa para decir que no.
—¡Ni empieces! Ahora mismo tienes una cara como si te llevaran a un harén de un jeque, y encima como la esposa número ciento cinco y no querida. Solo vamos a rellenar el perfil y ya está… Puede que alguien te guste, o que tú le gustes a alguien… Chateáis un poco, igual surgen temas en común, que si por aquí, que si por allá… amistad-chicle, y mira, hasta quedáis en persona. ¡Pero en un sitio concurrido! Y luego… té, café, vino, cama… Como todo el mundo.
—Jo, Katia, pero ahí hace falta foto, y tengo el pelo sucio… —argumento.
—¿Y cuál es el problema? Ve y lávatelo. Yo te maquillo, elegimos un ángulo para que salgas guapísima… mua, un melocotón —el acento georgiano no le pega nada a Katia— y listo, son cinco minutos, más habladuría que trabajo. Vamos, vamos, Ania, no te me quedes parada. ¿De quién habrás heredado esa tozudez y esa coraza?
—Es porque de niña me dejaste caer —por fin suelto lo que me tenía atravesado.
—¡Pero no de cabeza! No me cabrees, Ania, muévete. Haz aunque sea como que haces algo, dale una alegría a mamá. ¿Qué pierdes tú?
—¿Y qué pinta aquí mamá?
—Está preocupada de que te quedes para vestir santos. A tu edad, ella ya me había tenido a mí. Ya sabes cómo son estos “chapados a la antigua”… Todo tiene que ir según el calendario: casarse a los veintiuno, un añito para vosotros, luego vienen los niños… y mientras tanto, ahorrar para la nevera, la aspiradora, la tele…
—¿Y qué? ¿Casarse es un indicador de qué? ¿De éxito? ¿De estar asentada? Tú tuviste tu primer hijo a los treinta.
—¡Sí, pero con el tercer marido! —Katia saca su carta ganadora.
—Vaya lógica la tuya y la de mamá… Y si yo tengo un hijo a los treinta, pero con el primer marido y no con el tercero, ¿qué cambia?
—Al ritmo que vas, ni al primero ni al último lo encuentras antes de los ochenta —dice Katia, agitándome la mano—. Mira, hagamos esto: yo relleno todo, y tú mientras te lavas el pelo; luego solo ponemos la foto y listo. Vamos, Ania, no le tires del… rabito… al gato.
Pongo los ojos en blanco y hago una mueca. ¡Qué familia más incansable me ha tocado!
¿Qué me queda por hacer? Exacto: retirarme con dignidad. Me levanto y me voy. Al pasar junto a la habitación de mis padres, oigo una conversación en voz alta, pero susurrada.
—Déjala en paz —susurra papá—, ¿por qué la estáis atosigando?
—¡No somos eternos, Vova! —le susurra mamá con tono amenazante—. ¿Acaso no quieres que tu hija sea feliz?
—Claro que quiero, pero que lo encuentre ella sola.
—¿Dónde? ¿En el instituto de investigación, donde el más joven de los empleados pasa de los cuarenta? Y a ningún otro sitio va.
—¡Bah, haced lo que queráis! —casi puedo ver cómo papá se aparta de un manotazo, harto de los argumentos de mamá.
Vaya, papá se rindió rápido. ¿Y por qué han decidido que voy a estar sola toda la vida? Yo no me siento ni sola ni defectuosa… Simplemente estoy observando. Para elegir a alguien, primero hay que entender qué quiero yo de un hombre. ¿Cómo me lo imagino?
Ni por pura maldad podría traer a casa a un Vitali o a un Antón cualquiera y poner a mis padres ante el hecho consumado de que ahora vivirá con nosotros.
Ya lo digo: las decisiones rápidas y espontáneas en cuestiones de pareja no son lo mío. Necesito observar, hablar, sacar conclusiones y solo entonces “tirarme de cabeza a la piscina”. Y los que he conocido no se sentían atraídos por charlas íntimas a la luz de la luna: ellos querían acción inmediata.
Creo que todos somos diferentes. No hay estándares. Para eso somos personas y no robots: para sentir con el corazón, pensar con la cabeza… y, ajá, buscar aventuras con las noventa de abajo, ya me entiendes. Cada persona tiene su historia y su camino.
Pero el pelo, eso sí, me lo lavo…
No sé si me he entretenido demasiado en el baño o si Katia tiene prisa, pero al cabo de un rato oigo sus gritos salvajes tras la puerta y luego, con el puño: "¡Toc-toc!” contra la madera.
—¿Qué pasa, te has decidido a darte un baño de espuma? ¿No quieres que te frote la espalda?
—Ya me estoy secando el pelo con la toalla, ahora voy a usar el secador —le respondo con nerviosismo. ¡Como si yo le hubiera pedido sus servicios!
—Sal, y coge la plancha, que te voy a hacer unos rizos —oigo cómo su voz se aleja. Parece que ha ido a mi habitación.
Da igual que me quede sentada o no: Katia es una tía pesada y persistente, siempre consigue lo que quiere. Así que decido no llevar la situación al límite, salgo obediente del baño y voy a mi cuarto.
—Ania, vamos, anímate, que en nada viene Serguéi a por mí. El peque está revolucionado y le está sacando de quicio a la niñera.
«Y a mí también», añado para mis adentros.
Me siento frente al espejo, en la silla, y Katia empieza a hacer su magia conmigo. Seca, riza, maquilla… y todo le sale tan rápido y con tanta destreza, que se nota que es alguien que lo hace cada mañana. Yo tardaría tres horas… y para nada.