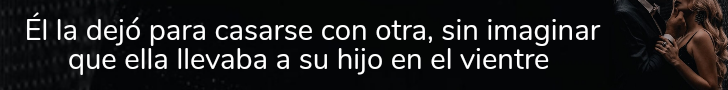Daño Colateral
Capítulo 31
Capítulo 31
85 días antes del suicidio
Alex
La gente dice que si te bañas en el mar te ayuda a quitarte la mala suerte. Quizá lleven algo de razón.
En mí caso, solo había una playa a la que podía y quería ir. Yo la llamaba «el beso». Por el cuadro de Klimt. Por Anne y por aquel día de infinita felicidad que, pasaran lo años, uno tras otro, nunca iba a poder olvidar. Había acudido ahí por la mañana, esperando presenciar el amanecer del mismo modo que lo habíamos hecho aquella primera vez, aunque —como cosa rara— llegué tarde y no encontré más que un sinnúmero de bañistas que iban de un lado a otro, como si aquel fuera el lugar más común. Me sentí ofendido, porque era como si estuviera profanando una parte de mí, la más importante y vivida. Nunca tuve la intención de que algo más pasara, no creía que algo más pasara. Había ido movido por el miedo a la pérdida o al olvido. Sentía que estaba atravesando la primera y, por consecuente, el un tiempo también la segunda. Anne me hacía pensar en todo y me hacía sentir todo; desde el más profundo amor hasta la concepción de odio y terror. Algo se inmiscuía en ella, como si no temiera a las consecuencias futuras, como si el dolor no tuviera relación con ella o si lo tenía, no le importaba sentirlo.
Y juro que esta vez creí que no volvería, porque pareció tan segura cuando me dijo que lo nuestro no era una cuestión siquiera para considerar. Sentí en cada palabra el peso de la verdad y le tomé cada una como cierta. Tuve que volver a casa y enfrentarme también con la que parecía una decisión irrevocable. No éramos más que lo que en mí habitaba y, al parecer, seguía sin ser lo suficiente fuerte para considerar que valía la pena. Juro por mi propia vida que pensé que se había marchado, que, para ese momento en que a mí parecía no quedarme más que fumar y mirar el mar, ella observaba también ese mismo mar, pero rumbo a una vida en la que yo no tenía cabida. Quizá por eso había decidido ir aquella mañana, porque quería que al menos estuviéramos admirando lo mismo, lejos el uno del otro, pero al mismo tiempo tan cerca. No sé si fueron solo minutos o horas enteras, pero no me moví. Solo miraba y miraba, como si en cada momento hubiera algo nuevo que descubrir. Supongo que en el fondo, solo intentaba encontrarla entre aquellas marejadas y sentir que no estábamos tan lejos después de todo.
Fue aquellas cavilaciones las que no me dejaron considerar ninguna otra posibilidad. Fue el mar, entre olas y arrullos, lo que no me dejó ver más allá de lo que había sobre sí. Fueron todas las cosas, la sucesión de todas esas cosas las que me impidieron darme cuenta de que, quizá, muy en el fondo aun me quedan posibilidades y que no había arriesgado todas las cartas, que aun tenía tiempo de jugar un poco más. Aunque, al final, solo significaba alargar lo inevitable, el final inevitable. Fueron todas esas cosas las que no me dejaron ver que estaba ahí y siguieron siendo todas esas las que me sorprendieron cuando me di cuenta de que estaba ahí. Fue el sonido de la arena moviéndose bajo sus pisadas o el sonido de la brisa que se estrellaba contra su cuerpo, el arrullo de los pájaros que pretendían darme aviso, o las miradas curiosas de los caminantes, que no podían creerlo al igual que yo. Porque ni siquiera había sido una posibilidad.
Aun así, cuando giré el rostro, me encontré con el de Anne. Mirando el mar, escuchando el viento y pensando quizá en las mismas cosas que yo pensaba. Me costó creer que se trataba de ella y que no era más que otra de mis imaginaciones. La miré de cerca y desde lejos; cerré y abrí los ojos muchas veces, esperando despertarme, pero continuó ahí. Se abrazó las piernas y mantuvo la vista al frente. Era Anne y estaba sentada a mi costado, separada de mí por escasos centímetros, que me quemaban la piel y me llenaban de esperanzas, en igual grado. ¿Cuántos centímetros de silencio había entre sus manos y mis manos?, ¿cuántas palabras no dichas entre su boca y la mía?, ¿cuánta tristeza entre sus ojos y mis ojos? Quien nos podía asegurar que no éramos más que dos ausencias que buscaban encontrarle sentido a la perdida.
No sé cuando tiempo pasó, pero no había podido proferir una sola palabra. Sentía que ella me llamaba, pero no podía responderle, que me quedaba en un limbo y no había forma de salir. No tenía un infierno de lejanía y tampoco un cielo de su compañía. Era el intermedio entre una lucha que ambos habíamos perdido y que intentábamos habitar. Debí haberme dado cuenta en ese momento que siempre estuvimos condenados al fracaso. Pero ¿qué cosa puede tener sentido si antes no se ha perdido algo valioso?
Y entonces pasaron las horas, en las que ninguno de los dos se movió, prefiriendo arroparnos de nuestros propios miedos y dejar que, quizá con la fuerza de la noche, consiguiéramos reunir el valor para pronunciar alguna que otra palabra. Pero la única certeza que ahora tenía era que, en efecto, estábamos mirando el mismo mar y que no se había marchado.
Supongo que era cuestión de suerte.
—¿Por qué estás aquí?
Aquella fue la primera pregunta que le hice. ¿Por qué estaba ahí? Y no me refería a esa cuestión en específico, sobre que se hubiera quedado, sino más bien a la playa. ¿Por qué estaba en esa playa? Acaso también se había dado cuenta que no había otro lugar para habitarnos, que en las estriberas de aquel mar, no existía un tiempo pasado, presente o futuro, que nos quedábamos detenidos en el tiempo. Que justo ahí, sabíamos que siempre nos encontraríamos, porque hacía parte de nosotros incluso mucho más que el otro.
#15360 en Novela romántica
#2134 en Novela contemporánea
suicido, superacion decepcion empezar de nuevo, suicidio amistad y amor
Editado: 30.11.2024