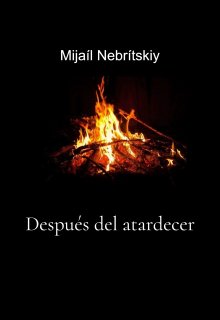Después del atardecer
Hariton, 43 años
Mi abuela contaba que nunca había paz en la casa donde vivían después de la guerra. A veces, el vecino del apartamento de enfrente se ahorcaba. O el camión atropellaba y mataba al hijo menor de la mujer del primer piso.
Durante la ocupación, en esta casa de tres pisos estaba la sede de la Gestapo, donde estaba el mando y donde llevaban a los prisioneros para interrogarlos y torturarlos. En el sótano de la casa, donde en la infancia de mi abuela solían almacenarse tarros de encurtidos, los alemanes mantenían a los prisioneros, algunos de los cuales, una vez allí, nunca volvieron a ver la luz.
La ciudad fue liberada, los nazis fueron expulsados y el edificio fue entregado a los residentes como apartamentos. Y mi abuela misma notó cosas extrañas, como el grifo en el baño que se abría solo, dejando correr el agua. Y a veces alguien golpeaba su puerta durante mucho tiempo. Cuando sus padres miraban por el ojo de la cerradura o abrían la puerta, no veían a nadie, pero un minuto después de que la puerta se cerrara, el golpe volvía a sonar. Pero lo que más miedo le daba era cuando escuchaba el llanto de un niño en el pasillo en medio de la noche.