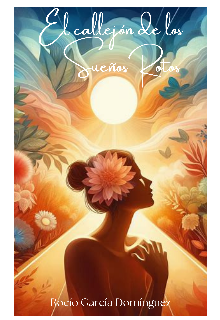El callejón de los sueños rotos
Capítulo VII
La Habana, 1999; un crisol de emociones y contradicciones, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna.
Las calles adoquinadas susurraban historias de revolución y resistencia, mientras que los edificios desgastados por el tiempo eran testigos mudos de las luchas y los sueños de su gente.
En los mercados, el bullicio de los vendedores ambulantes competía con el aroma seductor de las especias y el ritmo frenético de las transacciones. La economía, marcada por años de crisis y aislamiento, se tambaleaba entre la escasez y la inventiva.
Los cubanos, expertos en el arte de la supervivencia, encontraban formas ingeniosas de sortear las dificultades, intercambiando bienes y favores en un mercado negro que latía bajo la superficie de lo establecido.
En los barrios, la comunidad se unía en la adversidad, compartiendo lo poco que había y encontrando consuelo en la música, el baile y la bebida. Los sonidos de la rumba y el son cubano armonizaban las calles estrechas, llevando consigo la promesa de un mañana mejor.
Las paredes de La Habana eran murales inmensos, que contaban la historia de los vencedores. Una nación en constante movimiento lo que sin saber muy bien la dirección del camino.
En los hogares humildes, las familias se reunían alrededor de la mesa para compartir historias y sueños, encontrando consuelo en la compañía de sus seres queridos. Recordando también los vacíos dejados por aquellos que habían partido en la búsqueda de una vida mejor más allá de las fronteras de la isla. La diáspora cubana pesaba sobre los corazones de aquellos que se quedaban atrás, recordándoles la fragilidad de la esperanza en un mundo lleno de incertidumbre.
El recuerdo del éxodo masivo del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros del 94, aún estaban frescos en la memoria colectiva, cuando miles de cubanos buscaron desesperadamente escapar del régimen, arriesgando sus vidas en frágiles balsas y embarcaciones improvisadas.
En las aguas del Estrecho de la Florida, los balseros escribieron un capítulo épico en la historia de Cuba, un testimonio conmovedor de la capacidad del espíritu humano para resistir y perseverar incluso en los momentos más oscuros.
En el año 1999, La Habana era más que una simple ciudad; era un símbolo de la resistencia y la esperanza del pueblo cubano. Mientras el siglo XX llegaba a su fin y el nuevo milenio se acercaba, La Habana se preparaba para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno marcado por la perseverancia, la creatividad y el espíritu indomable de su gente.
Después de un viaje caótico e insoportable en un M2, uno de los famosos Metrobus o “camellos” que conectaba Boyeros con el Parque de la Fraternidad, Rosa puso los pies en el centro neurálgico de la capital.
Sudada y hambrienta miró a Julia en busca de guía y orientación, pero la tía seguía afanada mirando un papel donde llevaba anotada las indicaciones para llegar a casa de su hermana.
La habían llamado desde un teléfono público y después de pasada la sorpresa por la inesperada visita de sus familiares, María, la mayor de las hermanas, dictó a Julia las coordenadas de su ubicación.
Vivía a unas cuadras de la Iglesia de las Mercedes en el corazón de la barriada de San Isidro.
Julia le pidió indicaciones a cada transeúnte con el que tropezaba y recibía de todos la misma respuesta: Siga recto, pero la línea parecía no tener final.
Ya se sentía el cansancio del día en los pies y la falta de comida en el estómago, miraba de reojo a Rosa y se preguntaba como aún no se había quejado la criatura, de las penas que ya a ella la traían dando tumbos.
Pasaron por el costado de un pedazo de la antigua muralla de La Habana y entraron a una callejuela estrecha.
Todo en aquel barrio parecía salido de una novela colonial: las calles, los balcones, las fachadas de las casas. Las aceras eran elementos decorativos porque las personas caminaban por las calles, con un andar curioso que Julia nunca había visto en el campo.
Las mujeres vestidas ligeras de ropa y con abundantes abalorios que anunciaban su andar desde mucho antes de materializarse y los hombres con pantalones de mezclilla y la camisa en el hombro, muchos de ellos jugaban dominó en las esquinas y bebían ron de una misma botella.
Se detuvieron ante una puerta de madera gastada que dejaba entrever los detalle con los que había sido fabricada hacía muchos años, pero el paso de miles de manos sobre ella la habían dejado en las ruinas.
Al otro lado de la puerta un pasillo inmenso dividía el edificio en dos hileras de apartamentos. Caminaron bajo un techo de sábanas y ropas colgadas, que caían como cascadas de los balcones superiores hasta encontrar el número 6.
Por primera vez desde que salieron de Viñales, Julia se volteó hacia la niña y le dijo:
-Cuidadito con pedir nada, lo que te den lo agradeces y si no te gusta, igual te lo tragas. ¿Está claro?
Rosa asintió, recordando el hambre que tenía y pensando que, en ese momento, cualquier cosa le iba a saber a gloria.
Julia se acomodó la ropa y tocó a la puerta.
En la vivienda, María y su esposo estaban enfrascados en una discusión acalorada.
-Aquí no se pueden quedar, ¿Hasta cuándo María? Casi no alcanza ni para comer nosotros ¿Cómo vamos a alimentar dos bocas más?
María estaba dándole un repaso al piso de la casa y limpiando “Por donde pasó la suegra”, como decían las viejas. La llamada de su hermana la cogió desprevenida y no en el mejor de los momentos. Todavía no se recuperaba de la muerte de su madre y de la prontitud con la que Julia lo había llevado todo a cabo, sin ni siquiera darles tiempo a todos los hermanos a llegar a Viñales.
-Yo sé Ricardo, pero ¿Qué querías que le dijera eh? Ya estaban aquí en La Habana ¿Las iba a dejar dormir en la calle?
No solo era Julia, la niña Rosa venía con ella. Una criatura a la que solo había visto el día del funeral de Asunción y de la que sabía a través de las cartas que recibía de su madre.