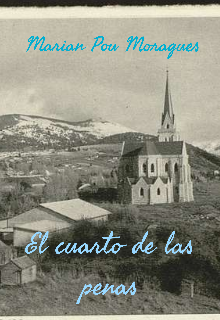El cuarto de las penas
5. Paciente
San Carlos de Bariloche. 1950
Paciente era Alicé mientras atendía a Pierre Roux. Al joven todavía no le menguaba la fiebre y sus constantes escalofríos hacían sentir a la enfermera que debía mejorar en sus cuidados.
Además estaba la tía Helga, una mujer asombrosamente irresistible que llegaba cada día con sábanas limpias y ayudaba a Alicé a arreglar la cama de su sobrino. Incluso traía sopa de pollo, de calabaza, de papas, de arvejas… Las más variadas sopas que el muchacho nunca bebía, pues a duras penas podían hidratarlo con una pajilla en un vaso. Ahí se iba entonces la mujer, moviendo sus amplias caderas y llevando un canasto con la sopa sin tocar y un atado con sábanas que traería limpias al día siguiente.
Alicé no sabía si reír ante la ceremonia de cada mañana con la señora Holmberg o abandonar la habitación para dejarla hacer a su antojo. ¿Quién podía decir? Quizás la insistencia de esa mujer pudiera hacer que Pierre se despertara. Aunque más no fuera para tomar de la sopa de zapallo que tan bien olía.
Un día, cuando la tía Helga había terminado con sus quehaceres hospitalarios y había dejado en claro sus exigencias respecto de la limpieza profunda de la habitación de su sobrino, el paciente se removió en su cama recién armada y balbuceó la palabra «Mutti»[1]. La tía había desaparecido por el pasillo y solo quedaba Alicé para sostener la mano del muchacho y decirle «Hier»[2].
Sin soltarlo, se estiró y tomó el paño mojado con el que había estado lavando su frente. Ante la caricia fresca de la toalla, Pierre sonrió y respondió «Hier». Estaba escuchándola. Eso llamó la atención de Alicé, puesto que era una novedad. El joven no había dado señales de mejora en una semana. Cuando él soltara su mano, iría a ver al padre Guillermo.
Por alguna razón que no entendía, la enfermera no quería soltar al paciente. Se quedó sentada junto a su cama; mojaba sus labios con un hielo que se derretía entre sus dedos y la boca del muchacho. Porque no parecía más que un muchacho, con ese mechón enrulado tan claro caído sobre la frente.
—Padre Guillermo, el paciente Roux ha hablado. En realidad, ha llamado a su madre. Solo eso.
El sacerdote médico caminó hacia la sala donde dormía Pierre Roux. Hizo que la enfermera encendiera la luz artificial, aunque todavía se podía ver gracias a la luz del ocaso que entraba por la ventana. Pero el doctor no quería solo ver, sino más bien mirar. Abrió uno a uno los párpados del paciente y se concentró en el azul oscuro de sus irises. Solo el médico era capaz de decir qué vio allí. Luego le escuchó el corazón, tomó una de sus manos y la apretó. Finalmente pasó su palma por la frente del muchacho.
—Señorita Alicé, la fiebre está cediendo. Si sigue así, pronto se despertará. Y será gracias a sus cuidados.
—Y a las sopas de la tía —disimuló una risa la enfermera—. Solo hay algo que no me cuadra, padre.
—Dime, niña.
—El paciente es francés, ¿verdad? Ha llamado a su madre en alemán. Le he respondido en esa legua y ha dado señales de entenderla.
—Alicé, niña. Aquí recibimos a todos los enfermos, como lo hizo el buen samaritano. No preguntamos procedencias ni nos inmiscuimos en sus asuntos. Seguramente hay una buena razón para que este pobre muchacho tenga nombre francés y hable la lengua germana.
Como era su costumbre, dibujó con el pulgar derecho una cruz en la frente del herido. San Carlos de Bariloche escondía muchos secretos, y ese muchacho no era excepción. Solo él, su tío Albert Holmberg y su tía Helga sabían la historia que debieron inventar. Y solo ellos sabrían por qué eligieron el pequeño hospital salesiano antes que el nuevo hospital regional, donde había camas de sobra para que el muchacho contara con la comodidad que tanto quería su tía. Estaba también esa cicatriz que escondía parte de un tatuaje. El padre Guillermo había llegado hacía muchos años a la Argentina; antes de la guerra. Pero la correspondencia constante con otros miembros de la orden salesiana lo tenía al tanto de los jóvenes de otros países. Incluyendo países donde las Hitlerjugen preparaban niños para la inminente guerra y los tatuaban, como también hicieron con los judíos, para que supieran que tenían dueño.
[1] Mutti: voz germana. Mamita.
[2] Hier: voz germana. Acá.