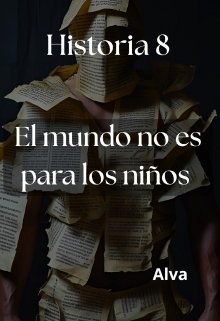El mundo no es para los niños
Capítulo 3 Hablemos de Luis
Amaro camina por las calles de un pueblo que apenas se acuerda de él. Para ellos, él es el hombre que aparece de la nada cada cierto tiempo, saluda, compra comida, paga en efectivo sin esperar su cambio y luego se va sin despedirse. Nadie tiene ningún tipo de interés en él y tal vez esa es la razón por la que eligió este lugar para perderse un rato. Simplemente a nadie le importa nada, aquí solo importa Dios y la tranquilidad extraña que rodea al pueblo, y mientras no te metas con ninguna de esas dos cosas, a nadie le importa quien seas, ni qué hagas.
El hombre del que estamos hablando solía llorar mucho, casi a diario. Procuraba siempre hacerlo en la oscuridad, encorvado en una silla, cubriendo su cara y en silencio. No lloraba por tristeza, ni por su esposa ni por su madre, lloraba de vergüenza. Se sentía tan apenado de estar estancado, de ser cobarde, de ser inútil. Lloraba oculto, para que nadie lo mirara, para que nadie lo escuchara, para que ni siquiera él pudiera juzgarse a sí mismo más de lo que él ya lo hacía. Durante su llanto, le susurraba a Dios y le preguntaba por qué no le mandaba fuerzas, por qué no le mandaba ideas o tan siquiera motivación, para irse de ese pueblo y regresar con su hijo. Nunca había respuesta, sin importar cuántas veces pidiera, cuántas oraciones hiciera o cuánto se enojara, todo siempre estaba en silencio, tranquilo y quieto.
Esto hacía que a diferencia de todos los demás en el pueblo, Amaro dudara constantemente de la existencia de Dios. Pues a pesar de que le había llorado tanto, Dios parecía ignorarlo. Un secreto que Amaro no se atreve a confesar, es que en el fondo desea que Dios no exista, piensa que no lo escucha porque hay algo que bloquea sus súplicas, o que por alguna razón extraordinaria Dios no puede ayudarle. Desea estas cosas porque al final de sus días, no podría perdonar que Dios ignorara el sufrimiento de una persona así de fácil. Esta última parte no solo la decía por él.
Cada día mientras lloraba recordaba a Luis. Él era un niño, aproximadamente de unos diez años. Vivía con su mamá en una casa pequeña arriba de una colina. La mamá de Luis se llamaba Carla, era una mujer morena de cabello largo hasta la cintura, destacaban en ella unos ojos grises y unas cejas pobladas. Trabajaba arreglando ropa. Amaro sabía esto, porque desde la ventana de su cuarto en el segundo piso frecuentemente veía a las personas caminar con su ropa a la casa de Carla y también escuchaba la máquina de coser por las noches. Era joven, de unos veinticuatro años como máximo. Sin esposo, sin familia, más que el hijo que siempre estaba a su lado.
Según supo después, por medio de escuchar charlas ajenas en la tienda, la mamá de Luis ni siquiera sabía quién era el padre de Luis. Había sido abusada hace años y por algún motivo que Amaro nunca supo todos se habían alejado de ella. Incluso su propia familia. Ella llego al pueblo con Luis en brazos y había pedido trabajo en la iglesia del pueblo. Con el tiempo, terminó construyendo una casa y aprendió a ganarse la vida arreglando ropa.
Amaro se identificó con Luis, lo veía jugar con su madre por las mañanas antes de irse a la escuela y recordaba cuando él mismo jugaba con la suya. Pensaba y rememoraba las figuritas de barro que hacía con su mamá a las orillas del río. Los miraba buscando en ellos los recuerdos de una mamá que murió hace mucho tiempo. Intentaba recordar los paseos por el campo, las canciones o las charlas donde su madre le platicaba cómo era su papá antes de morir.
A pesar de que Amaro había elegido estar solo y encerrado, muchas veces se imaginó platicando con ellos. Tratando de explicarle a Luis cómo hacer un plato de barro para jugar a los chefs. Contándole a Carla con entusiasmo cómo su madre también jugaba con él cuando era niño. Lo imaginaba de una forma tan fuerte que sonreía mientras lo hacía o susurraba los diálogos que se producían en su cabeza.
Esas acciones y pláticas nunca pasaron, pues en una de esas extrañas noches en las que Amaro conseguía dormir, entre sueños escuchó un grito agudo que lo hizo sentarse en la cama. Fue un grito desgarrador, de esos que piden ayuda a quien sea que lo escuche. Luego escuchó cómo unos pasos fuertes y apresurados se alejaban con rapidez. Amaro guardó silencio y sintió un miedo llenarle el estómago. Se quedó quieto hasta que se percató de un sollozo que se hacía cada vez más fuerte, fue ahí cuando se levantó con desesperación y arrancando parte de su collage vio que el sollozo venía de la casa de Luis, que sus luces estaban prendidas y su puerta estaba abierta por completo, casi arrancada de los marcos.
Presintiendo lo peor, Amaro corrió a la puerta de su casa, pero antes de abrirla pensó que Carla y Luis no lo conocían. ¿Con que cara iba a presentarse? ¿Su presencia los iba a asustar aún más? El temor de asustarlos lo hizo retroceder, a pesar de que en el fondo queria salir, y sin saber qué hacer o de qué manera ayudar, Amaro se recostó de nuevo en su cama y se tapó los oídos para no escuchar el sollozo que ahora sabía que provenía de la madre de Luis. Al día siguiente y aunque no necesitara nada, salió a la tienda solo para ver si se enteraba de algo por medio de los murmullos de la gente. Y lo hizo, confirmó lo que sospechaba: descubrió que él no era el único que observaba a la familia, alguien había entrado a la casa de Luis, había lastimado de nuevo a su madre y a Luis lo habían golpeado para que no estorbara.
Después de eso, no pasó mucho tiempo cuando Carla y su hijo Luis se fueron del pueblo y Amaro nunca se perdonó a sí mismo haber tenido la oportunidad de ir a la búsqueda del autor de esa escena o tan siquiera de auxiliar a Carla y Luis. Se castiga todas las noches por no ayudar a la madre y al niño que tanto miraba. En un intento de sentirse mejor, a veces se imaginaba ayudando, otras protegiendo, pidiendo ayuda en el pueblo o hasta persiguiendo al agresor. Pero lejos de obtener ese resultado, Amaro terminaba teniendo más culpa que consuelo.