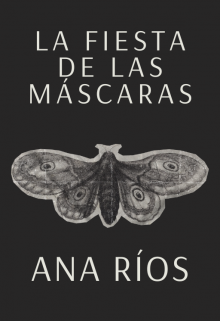La fiesta de las máscaras
CAPÍTULO 4
PASADO
El atardecer pintaba de naranja el cielo. El ambiente cálido y el sonido de las cigarras anunciaban el principio de verano. Los altos pinos de su alrededor escondían la casa del exterior. Para llegar a ella, debían cruzar un largo y estrecho camino de tierra y esperar a que el guardia de seguridad le abrieran la cancela de madera. Una vez estando adentro del recinto, tenía una hectárea de naturaleza para ellos solos. Pasase lo que pasase adentro del vallado, nadie podría acudir en su búsqueda.
El código de vestimenta era bastante claro: Ropa victoriana y unas máscaras que, como mucho, podían mostrar los labios. Las mujeres solían elegir vestidos de colores oscuros y una máscara de media cara de acorde al vestido. Los hombres solían ir más sencillos, de negro, con una máscara a juego con la de su pareja. En el caso de llevar a niños, estos no podrían estar dentro de la casa a partir de cierta hora y debían vestir con colores claros —preferiblemente celeste y blanco—.
Cada fin de semana solía haber una fiesta. Todos eran avisados dos días antes por carta certificada, que venían acompañadas de unas invitaciones que debían presentarse en la puerta. Para poder ser invitado, uno de los asistentes debía comunicárselo a los organizadores, quienes evaluaban la propuesta. En caso de aceptarlo, harían un rito de iniciación. En caso de denegarlo, serían vetadas de por vida.
A pesar de que el edificio pudiera parecer viejo y algo descuidado, la organización no escatimaba en gastos. Utilizaba el mejor alcohol, la mejor comida y el mejor personal que podía tener. Intentaban tener una apariencia que no tuviera nada que ver con la realidad. De esta forma podían evitar cualquier ápice de rumor o filtraciones tanto de las reservadas fiestas, de los invitados o de cualquier cosa relacionada con la finca. Si se llegase a filtrar algo era tan simple como localizar al culpable entre sus listas de invitados.
Los asistentes llegaban puntuales: como muy tarde, cinco minutos antes de las ocho. La fiesta acababa a las cuatro de la mañana. Tenían una franja de veinticinco minutos tanto para llegar o abandonar el recinto.
Los señores Víbora llegaban de los últimos: diez minutos antes de las ocho. La señora Víbora solía llevar un vestido largo, de un solo color, escogido conforme sus necesidades o su estado de humor. Lo acompañaba de un corsé a juego —generalmente de un color apagado complementario al vestido— y un abanico del mismo color del vestido. Usaba una máscara del color del corsé, de media cara; a pesar de tener varias del mismo color, solía escoger las que tenían formas de animales o alguna representación de estos en relieve.
Por otro lado, el señor Víbora vestía completamente de negro, con una pajarita del mismo color que el vestido de su mujer. Él, en cambio, solía utilizar siempre un mismo antifaz: uno negro, de media cara, con un diseño que simulaba una corona. Junto a ellos dos, los acompañaban su pequeño y único nieto. Fueron de los primeros inventados, siendo la primera vez que asistían treinta años atrás.
La música sonaba en un volumen adecuado para ser escuchado por todas las personas, pero sin llegar a opacar la voz de ninguno de los invitados. Los camareros, también cubiertos con máscaras, viajaban de un lado a otro con las bandejas llenas de cócteles y aperitivos.
Los adultos conversaban entre ellos. Hablando de cualquier tema que pudiera resultar interesante, con pequeños toques de humor ácido, y alguna que otra insinuación sexual. Algunos aprovechaban en hacer negocios con las empresas que guiaban en secreto.
Aunque los niños estaban permitidos, únicamente solía haber tres de ellos: Benjamín —alias Jamón—, Alonso —alias Alon— e Idara. Idara fue la última en incorporarse, dos años después de ellos. A pesar de que la chica fuese la mayor del grupo, Alonso solía liderar sus travesuras.
Los tres pequeños se mantuvieron aislados, apartados del marullo de adultos que reían por cosas que no lograban comprender.
—Pues yo me caí de la bicicleta —comentó Idara.
Esperaban con ansias el fin de semana. Se habían hecho muy buenos amigos a pesar de la incomodidad del principio, poco a poco, y casi obligados, habían hecho buenas migas. Ahora, bajo el desconocimiento de las reglas, se ponían al día de lo que habían hecho durante toda la semana.
—¿Tu padre te dejó hacer algo divertido? —preguntó Jamón sentado en el banco de madera.
—No lo supo hasta que volví llena de tierra y sangre.
—¿Y te dolió?
—¡Claro que le dolió! —chilló Alonso poniéndose de pie en el banco.
Benjamín tenía claro las reglas que tenía que seguir, y los procedimientos que debía hacer para poner romperlas. Pedía permiso para cualquier cosa que no fuese involuntario de su propio cuerpo. A pesar de que, con el tiempo, empezó a romper algunas normas y a guardarse las travesuras en las que se veía involucrado, seguía siendo el mismo niño asustadizo que habían conocido.
—¿Entonces por qué lo hiciste?
—Porque me sentía bien —respondió con una sonrisa la chica.
Pocos minutos después, Alonso ideó lo que harían ese día. No muy lejos de la casa había un pequeño lago. Para acceder a él, tenían que bajar por unas anchas e incómodas escaleras. A pocos metros, los anfitriones amarraron una cuerda a una gruesa rama de un árbol. Según Jamón, en una zona de la finca se criaba los animales que luego serían servidos de aperitivos y la cuerda servía para ahorcarlos o sacarles toda la sangre.
Alonso pensó que era buena idea usarla para bajar de una forma divertida. Las escaleras eran aburridas, monótonas y difíciles de bajar al tener que dar varios pasos para pasar al siguiente escalón. Usar la cuerda, como si fueran Tarzán, se asemejaría a lo que sintió Idara.
Primero fue la niña, quien se dejó caer en las mojadas hojas de sangre. Alonso repitió la acción. Ambos, tumbados en las hojas, animaban al tembloroso Jamón. Benjamín los miraba desde arriba, con temor. Sus extremidades temblaban ver como las claras prendas de sus amigos se teñían de un oscuro rojo por la sangre de un cerdo derramada esa misma mañana.