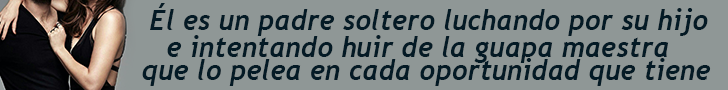La herencia
CAPÍTULO 3
Su hermano le había encontrado trabajo, pero no casa. Mis tíos, haciendo gala de una gran generosidad, nos ofrecieron compartir la suya temporalmente hasta que encontráramos una vivienda. En febrero de 1953 nos subimos al Sevillano y nos trasladamos a Barcelona toda la familia, excepto mi abuela que se quedó en el pueblo con su otra hija. Gracias a la hospitalidad de mis tíos, que nos acogieron en su reducido hogar, mis padres pudieron cumplir su promesa de no volverse a separar. Mis tíos vivían en una pequeña vivienda de dos habitaciones, sin baño, y una minúscula cocina en la que tenían que turnarse para guisaren un infiernillo de petróleo que comprábamos a litros en la carbonería. El hornillo era muy práctico, tenía el depósito de vidrio en el que se podía ver lo que se gastaba.
En el patio comunitario había un lavadero y un retrete de madera que compartían con el resto de los vecinos. A mí me daba miedo aquel retrete, temía caer por el oscuro y maloliente agujero. Recuerdo las hojas de periódico colgadas de un clavo en la pared, que se utilizaban como papel higiénico. Y el cubo de zinc con agua, que volvía a rellenar la persona que lo vaciaba. Nos acogieron desinteresadamente, con las consiguientes molestias de tener que compartir un espacio tan pequeño, y la pérdida de su intimidad. Los cuatro miembros de mi familia dormíamos en la misma habitación, en la que por sus reducidas dimensiones solo cabía una cama, donde dormían mis padres y por la noche desplegaban una cama turca donde dormíamos Pilar y yo. Mis tíos tenían una hija de mi edad, con la que tuvieron que compartir dormitorio, el tiempo que vivimos en su casa.
Conscientes del gran favor que nos hacían y del trastorno que les causábamos, la prioridad de mis padres fue buscar una casa. No fue tarea fácil, ya que en aquel tiempo no había tantos pisos como en la actualidad. Tuvimos suerte, unos conocidos de mis tíos que tenían un hijo y dos hijas casaderas, ambas con novio, habían hecho un piso para cada una, sobre un gran local de su propiedad. Sería la dote para ellas, ya que el hermano con el régimen de herencia catalán, era el heredero de la casa de sus padres y del resto de sus bienes. El novio de la hija más joven se fue a trabajar a Alemania, prometiéndole a su novia que en cuanto estuviera instalado, se casarían por poderes para que ella se trasladara con él al país germano, con lo que no iban a necesitar el piso, así que decidieron alquilarlo.
El piso era amplio y soleado, tenía tres habitaciones, un gran comedor, una enorme cocina alicatada con baldosas blancas, hornillo de carbón y cocina económica, que nos proporcionaba agua caliente en el baño y la cocina. Todo un lujo en aquella época. La cocina tenía una gran alacena, la parte de arriba para la loza y el cristal y la de abajo para los alimentos. También disponía de una amplia azotea, donde tomar el fresco las calurosas noches de verano. Mamá la llenó de macetas con geranios y claveles. En la azotea había un lavadero, donde no llegaba el agua caliente y donde a veces en invierno había que romper el hielo para poder lavar. Disponía también de cuarto de baño completo, y en la parte superior de un desván que ocupaba las dimensiones del piso en su totalidad. El alquiler era muy alto, 350 pesetas mensuales, más ٨.٠٠٠ pesetas de fianza, a devolver cuando mis padres dejaran el piso. En aquel tiempo era toda una fortuna que se llevó todo el dinero del que disponían mis padres. Parte de los ahorros eran el dinero que mi padre había guardado durante el tiempo que trabajó en el fondo de la mina, y el resto la venta de la pequeña casita del pueblo y de todas su pertenencias. Compraron a plazos el mobiliario imprescindible, que más tarde irían ampliando según nuestras posibilidades. Una de las cosas que más recuerdo era la pequeña nevera de hielo que se instaló en el comedor. Quizás porque yo era la encargada de recoger el hielo cada día, cuando pasaba el repartidor con su triciclo. Posiblemente hubieran encontrado un alquiler mucho más barato. Un piso viejo, sin baño ni agua caliente y con un retrete comunitario en la escalera para todo el vecindario. Sin terraza ni lavadero, con lo que mi madre hubiera tenido que ir a los lavaderos públicos. Pero mi padre quería una vida cómoda para su familia, aunque esto le supusiera trabajar duro.
Tenía un buen empleo en Los Talleres Vascos Catalanes, donde en aquel tiempo había mucho trabajo. Con el paso de los años fue perdiendo hasta que finalmente y después de la jubilación de mi padre tuvieron que echar el cierre por falta de actividad. Eran buenos tiempos para los Astilleros y pagaban muy bien las horas extras, sobre todo las del turno de noche. Mi padre era el encargado del almacén. Se encargaba de la compra del material de reposición, y de suministrar el material y las piezas de recambio a los mecánicos que llevaban a cabo las reparaciones de los buques. Cuando venía algún barco que corría prisa reparar, trabajaban en turnos las 24 horas. Como casi nadie quería hacer el turno de noche en el almacén, se lo ofrecían a papá que siempre estaba dispuesto, por dos importantes razones: la económica y prestar un buen servicio a la empresa.
A veces se había pasado una semana entera sin venir a casa a dormir, empalmaba el día con la noche. Los trabajadores antes de empezar la reparación del barco, revisaban la avería y se llevaban todo el material necesario, con lo que raramente le molestaban. Solo en caso de que alguno hubiera olvidado alguna pieza o surgiera un imprevisto. Así que él podía descansar en el almacén en una especie de colchón enrollable.
Estaba muy bien considerado, tanto por sus compañeros como por sus jefes. Era un hombre bueno, muy trabajador y tenía una excelente preparación, totalmente autodidacta. A pesar de no haber ido nunca al colegio, sabía leer, escribir y las cuatro reglas como se decía entonces. Una de sus mayores aficiones era leer, le encantaban los libros, al igual que a mí, creo que en eso me parezco a él.