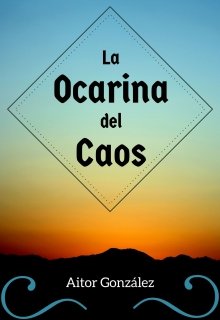La Ocarina del Caos
Capítulo I: Preludio
«¡Se ha ido! ¡Se ha ido!» se repetía un joven mientras lloraba desconsoladamente, lamentándose de no haber llegado a tiempo para su madre. Se había ido, y su asesino, el de la hermosa mujer cuyo rostro ahora se veía eternamente atrapado en aquel gesto que expresaba terror y desesperación, escapó de aquella casa entre las sombras, hasta volverse uno con ellas, apenas dejando una malévola estela. El llanto del joven terminó en un grito desgarrador que se prolongó hasta que sus pulmones se rindieron.
Esto le ocurría al pobre Leónidas, de tan solo once años, al ver el cuerpo de su madre en el suelo, que había muerto como un perro.
Tiempo después, ya sin llorar, pero aún con el corazón afligido, el pequeño Leónidas se tomó el tiempo para recordar la última vez que vio a su madre. La apreció con su largo cabello negro, el semblante blanquecino, los tristes ojos que ofrecíanle una mirada llena de ternura, unas mejillas sonrosadas como las de una joven doncella y una leve pero reconfortante sonrisa que era todo lo que necesitaba para disipar sus penas.
Entonces volvió a la realidad. No quiso volver a mirar aquel cadáver, solo conservar aquella imagen que formó en su mente, así que giró su cabeza. Aun así no pudo evitar ver un objeto azuláceo cerca del cuerpo, por lo que se acercó para saber lo que era, a un lado se leía, escrito en sangre: «Para mi hijo, Leónidas». Él apenas sabía leer, aún así, pudo entender su nombre, por lo que tomó el extraño objeto. «¿Qué... es esto?», se preguntó. Lleno de curiosidad empezó a girar el objeto para observarlo desde todos sus ángulos; tenía una forma ovoide y ligeramente alargada, un reluciente color azuláceo, ocho agujeros y una boquilla. Era una ocarina.
La sostuvo un largo tiempo en sus manos, apreciándola. No recordaba haber sentido nunca tal sentimiento de protección que le brindaba aquel objeto. No supo en ese momento lo que era, lo que sí sabía es que ese instrumento era el último regalo de su madre. Se la terminó quedando considerándola un amuleto, y desde entonces la llevó en un collar.
...
Pasados dos años del trágico incidente, Leónidas seguía con un agujero en su corazón. Se quedaba sentado frente a la puerta, esperando que llegara su madre, disculpándose por la tardanza y volviendo a su vida normal. Pasaba horas contemplando su ocarina, que él consideraba un amuleto, hasta que empezaba a oír voces y salía corriendo. Por las noches, imaginaba que ella volvía, y antes de dormirse, le decía: «Ya no volveremos a separarnos, mi pequeño. Ahora duerme, porque es tarde.»
Sin embargo, no volvería jamás.
Leónidas era un joven campesino que vivía con su padre, Alfonso, en una pequeña aldea situada cerca de una costa, por la que recibió el nombre de Kostaldea.
Kostaldea tenía campesinos trabajadores y un clima cálido. Se situaba en torno a un castillo, donde vivía los nobles y el dueño de las tierras cultivables, los adultos le decían «el señor». Estas tierras cultivables se disponían en anillos alrededor de la aldea: en el primero estaban los huertos familiares, y el segundo tenía los viñedos, oliveros y campos de cereal. En los límites de las tierras campos se hallaba un bosque, fuente de leña, frutos y animales. También había un río al sur de la aldea, que desembocaba al mar.
Luego de la muerte de su esposa, Alfonso tenía el doble de trabajo en el campo, teniendo que cuidar el huerto y el ganado, por lo que siempre estaba malhumorado. Algo que decidió después del trágico día fue hacer de Leónidas un hombre, lo volvería un guerrero. «Tu madre, al morir, lo hizo con los ojos abiertos» decía. «Cuando eso pasa, significa que un familiar será el siguiente. Vas a necesitar algo para protegerte». Días después del entierro, le pidió al herrero de la aldea forjar un arma para cada uno, de preferencia una espada, a lo que él le dijo que no era posible hacer una espada como tal, aunque podía forjar a lo que llamaba «cuchillo templado», es decir, un cuchillo grande que sirviera como espada; la haría, pero con una condición: la de dar un tercio de la próxima cosecha de su huerto. Alfonso aceptó.
Desde ahí empezó el «entrenamiento» de Leónidas, que fue más las enseñanzas de ataques básicos, para continuar con batallas diarias contra su padre. Hasta ahora no había podido vencerlo, y siempre era corregido en su postura, en cómo sostenía su arma y su falta de fluidez al atacar. Alfonso creía que esos errores, tantas veces cometidos y tantas veces corregidos, eran producto de su extraño comportamiento con la ocarina. Lo dejó pasar por un buen tiempo, hasta ese día...
—Verás, mocoso —empezó a decirle Alfonso en un tono amenazante. Se encontraban en su casa y ya casi era la hora de su práctica diaria, cerca del mediodía—, es hora de que empieces a pelear en serio. No puedo soportar que por estar tanto tiempo viendo esa piedra con agujeros no puedas concentrarte en tus batallas. Esto no es lo que tu madre querría.
—¡Cállate! —exclamó Leónidas con enojo— ¡No sabes lo que significa para mí esto que tú llamas «piedra con agujeros»!
—¡No me levantes la voz! —ordenó el padre—. O sino...
—¿«O sino» qué?
—Es suficiente. Me tienes harto.
Después de decir esto, Alfonso tomó el gran cuchillo que había sido forjado para él. Había tolerado el comportamiento de su hijo, pero llegó a un punto que consideraba inaceptable, así que le daría un gran castigo. La levantó en el aire decidido a asestarle un tajo mortal, pero justo antes de ejecutarlo, como por instinto Leónidas se había llevado la ocarina a la boca y dio un fuerte soplido. Alfonso soltó la espada y quedó mareado y desorientado mientras murmuraba vulgaridades. Leónidas, por su lado, lleno de temor, tomó su espada y corrió desesperado hasta las afueras de la aldea hasta finalmente huir.