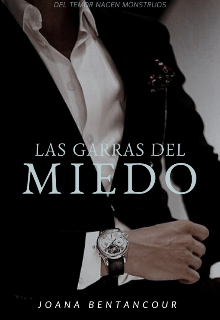Las garras del miedo
XII - Protección
Marzo, 2012
Me encontraba en cama. Los golpes y la fiebre me tenían obligada a quedarme así, encerrada, casi olvidada por todos.
Austin Doug había sido cruel… eso quería creer, razonar para dejar atrás el hormigueo que sentía cada vez que lo imaginaba sin la furia con la me había contemplado en nuestro primer y último entrenamiento. De aquello habían transcurrido tres días. Tres días y la fiebre aún me tenía amarrada a los cobertores.
—Treinta y ocho, nueve —pronunció mamá, observando el termómetro en sus dedos con el ceño hundido—. Si no baja con la medicina te llevaré al hospital —comentó con un suspiro.
Asentí, incapaz de negarme a la preocupación en su mirada.
—No volverás a practicar con ese chico. Casi te mata, Mack —dijo colocando una nueva y fría compresa sobre mi frente hirviendo—. No sé en qué pensaban tú y tu hermano, pero no quedará así. Luego de que mejores estarán los dos castigados: no más escapes nocturnos y nada de visitas amistosas por la madrugada, ¿entendido?
Nuevamente asentí, de nada me servía llevarle la contraria.
Tenía una balanza, no siempre podría mantenerla en constante equilibrio, eso yo lo sabía. Prefería dejar el dulce peso de las amistades que me rodeaban por debajo y los entrenamientos, el aprendizaje y seguir viendo sus verdes ojos, en lo alto. Justo allí lo quería, arriba, en la cima de todo, sin importar el vértigo que sentiría al momento de caer. Porque caería, con un chico como Austin caería tan fuerte que mis huesos y corazón quedarían hechos harina para pan.
—Mamá —la llamó Lorna, quien aún en su mundo inocente jugaba a ser mi enfermera en miniatura.
Los ungüentos que aplicaba sobre mi ceja y pómulo derecho habían sido uno de los tantos que traía tía Esmeralda desde Montreal. Ella aseguraba que en una ciudad tan inmensa como aquella siempre había tropezones, raspones de rodillas y codos, pero lo mío no era sin intención, distaban mucho de ser raspones inocentes de una adolescente y tardaban en sanar.
Tal vez el ungüento servía para desinflamar y acelerar el proceso de sanación de las tres heridas en mi rostro. Sin embargo, el dolor, las heridas apenas queriendo cerrarse y los hematomas en el abdomen no se me irían ni por qué papá trajera consigo todo un arsenal de medicamentos curativos.
—Ni lo pienses, aún eres pequeña —declaró advirtiendo lo que mi hermana consideraba hacer.
Era como yo en personalidad, pero tan alta y bella como nuestra madre. Lorna tenía algo que aseguraba que en algunos años más arrasaría con la cordura de cualquier chico, aunque no, no lo permitiríamos. Ningún gusano de alcantarilla estaría jamás a su nivel. Nadie la tocaría, mis hermanos y yo lo evitaríamos.
—Pero…
—He dicho que no. Mejor ve y trae vendaje limpio —ordenó calma. Siempre calma, aun así, autoritaria.
Lorna bufó, lanzó una maldición en nuestro idioma y azotó la puerta con toda la solidez que su pequeño cuerpo ocultaba, y no era poca. De los Ochiagha Boyko era la más fuerte, luego de papá y Blas.
Mamá resopló con disgusto. No le agradaba que sus retoños tuvieran tal temperamento, tales actitudes. Mucho menos le hacía gracia que por un arranque de histeria, uno que otro adorno terminase desecho, inservible y manchando la armonía de nuestro hogar.
—Algún día, cuando ustedes cuatro se enfaden en sincronía, destrozarán esta casa ladrillo por ladrillo. Me recuerdan al lobo feroz, pero multiplicados —sonrió, untando el ungüento que Lorna dejó sin más en mi mejilla—. Un soplaré y todo acabará —dijo soltando una risa baja, sonaba como la brisa en otoño: fresca—. Traje al mundo lobos que saben soplar, me siento orgullosa de haberlo hecho.
Era una mentirosa fatal o quizá una soñadora tenaz. Qué sueños más horribles tenía mi madre. ¿Qué mujer querría cuatro hijos que tuvieran la capacidad de romper ladrillos? Claudia Boyko, mi madre, nada más ella podía querernos. Solo ella había soñado y luchado por hacernos realidad. Éramos uno de sus sueños cumplidos, por eso deducía que nos amaba mucho más que una madre corriente.
Lorna tardaba demasiado en regresar con las vendas. Estaba ansiosa por ver su metro sesenta cruzando el marco de la entrada, estaba aguantando las ganas de contarle que Antonio y Jazmín habían quedado pendientes de un beso, a punto de que Eduardo Romero los pillara infraganti en su acto de amor verdadero. Ver una novela que apenas entendíamos en idioma era nuestro pecaminoso secreto. Sin embargo, la adorábamos; la trama y sus bronceados personajes habían incrementado nuestra unión como hermanas.
Mi hermana tardó más de lo esperado, cuando la puerta fue nuevamente abierta fue para que mi madre saliera en busca de lo que anteriormente le había pedido a una adolescente enojada de doce años. Ella no se demoró demasiado: cinco minutos con treinta segundos y estuvo de regreso. Sí, había contado el tiempo.
Tras ella y su cara de mal humor venía Hernán, el príncipe de la tecnología. No existía aparato que él no pudiera arreglar. Su inteligencia era nata, como si en su vida anterior se hubiese dedicado al alto manejo y creación de electrodomésticos. Era mi hermano favorito. Siempre podía solucionar aquello que volvía más lento a mi viejo monitor. Solo tenía once años y a veces me hacía sentir tonta.
Agradecía que al menos no me superara en altura, aquello si no se lo perdonaría.
—Tienes una visita —informó mamá, dejando las vendas limpias al final de la cama—. Tu hermano se quedará presente y permanecerá aquí por los próximos veinte minutos. Pobre de él que intente tocarte —advirtió, murmurando el último comentario entre dientes.
—Si lo hace, ¿puedo golpearlo? —Hernán inquirió con una sonrisa retorcida en los labios.