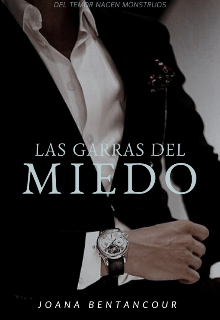Las garras del miedo
XVIII - El color del pecado
Abril, 2012
Tenía la sensación de que a cada paso me encontraba más y más lejos de casa, de que me aproximaba a una ubicación que mi mente no recordaba, pero mis sentidos sí.
No sabía cuándo o en qué momento había visitado la holgada propiedad, no obstante, el olor a soledad, óxido, aceite quemado y pintura fresca me recordó a Austin. Aun cuando él no estaba cerca, ni los olores se relacionaban con él, lo tenía en la cabeza. El imbécil había descubierto el modo de anclarse con profundidad y lo detestaba por ello, odiaba necesitarlo y tenerlo lejos.
Toqué el botón dorado incrustado en el panel a un lado de las vertiginosas verjas negras e impaciente, aguardé a un costado.
Mi aspecto no era el mejor: el top de entrenamiento estaba sudado, tenía el cabello revuelto y el chándal gris estaba salpicado de agua y tierra seca, pero no me importaba. No me pararía a mirar mi reflejo cuando el único deseo en mi interior era regresar a la seguridad de casa, a los brazos de mis padres y a las palabras reconfortantes de mis hermanos.
Pulse el botón con desesperación, mas en los primeros tintineos nadie respondió. Tal vez el dueño me odiaba por fisgona, por irrumpir en algún evento importante, como seguir amenazando a buenas personas. No obstante, me vi en la obligación de retractar mi opinión sobre él, cuando un chico alto y de cabello moreno hizo aparición frente a la inmensa entrada.
Llevaba un jean azul holgado y rasgado desde los muslos hasta las rodillas, la capucha negra de su chaqueta intentaba ocultar el brillo cálido de sus hebras castañas; sin embargo, algunos mechones que escapaban con rebeldía apaciguaban la seriedad intensa de un rostro jovial. Una camiseta azul con manchas sombrías y zapatillas que distaban de ser nuevas eran todo lo que superficialmente se veía. Pero había más. Sus ojos intensamente café decían mucho más que la expresión lánguida en su rostro.
—Él no está —murmuró en un hilo bajo.
—Necesito ayuda —repliqué.
La voz me tembló al igual que la respiración, aun así, el chico no percibió el miedo que me azotaba el alma.
—Él no está —repitió, esta vez ciñendo la mandíbula—. Vete o llamaré a seguridad —entornó los ojos, analítico sobre mi desastrosa apariencia—. ¿Qué no entiendes, niña? —espetó apretando el tono en su última pronunciación.
Habría respondido a ese “niña”, pero no. Debía regresar a casa antes de que el sol se ocultara y el único ser que podría ayudarme era el propietario de la casa que se hallaba a espaldas de un necio y sordo adolescente.
—¿Puedes llamarlo? —inquirí, envolviendo los dedos alrededor de los hierros fríos de la verja—. ¿Por favor? —supliqué al divisar una obvia negación en sus ojos oscuros.
—No —meneó la cabeza, observando hacia atrás—. Está en reunión, no puedo molestarlo. Y debes irte. No es conveniente que estés en este lugar. Márchate… por favor —el ruego no estaba en su voz, sino en sus ojos, que repentinamente me escrutaban con deje desesperado.
Bajé la cabeza. Intentaba hacerme a la idea de regresar por donde había llegado, sin embargo, no me había fijado en el camino y menos aún, pude dejar piedritas que me guiaran de regreso al gimnasio, donde el depredador de sueños debía estar recordando lo fácil que pudo controlarme.
Era estúpido intentarlo. No volvería a casa hasta la madrugada… si lograba llegar antes de que Cayden volviera a sentir la necesidad de jugar conmigo. Y entonces, mi madre se preocuparía, papá saldría a buscarme con pensamientos atroces dentro de la cabeza. Blas se culparía por descuidarme un solo día, Lorna se abrazaría entre llantos y Hernán trataría de contener la desesperación de mamá.
Si eso ocurría sería mi culpa, por querer ser algo que impidiera o dificultara los ataques enfermizos de Cayden. Todo por intentar recuperarme. Por querer dejar de ser la provocación de alguien. Por sentir seguridad estando a solas o con cualquier persona, porque muy dentro mío sabía que ante cualquier ataque podría protegerme con la misma fuerza de un hombre.
—De acuerdo —susurré y alcé la cabeza, sus ojos mostraron sorpresa.
No sería la primera ni la última vez que cedía con tanta facilidad. Cayden me había demostrado que mi fortaleza valía una mierda, que cualquier idiota podía dominarme y doblegarme a su antojo con simples palabras. Al menos, en esta ocasión, agradecía que el chico no me lastimara, que no usara advertencias siniestras o señalase mi cuerpo como si le perteneciera y pudiera lastimar según su conveniencia. Agradecí que, de algún modo distante, fuera gentil.
—Gracias —murmuré desenredando los dedos del invernal hierro—... Bestia sin sentimientos —añadí en un murmullo intangible.
Lo último que percibí antes de voltearme fue el desconcierto atravesando los poros de su níveo rostro.
Me alejé del estacionamiento pensando en quedarme oculta bajo uno de los frondosos árboles que adornaban los muros anexados a la entrada. Podía esconderme ahí y esperar a que un coche entrara o saliera para entrar a hurtadillas y pedirle a aquel sujeto que me acercara a casa. Incluso pensaba forzarlo prometiéndole decir nada a nadie de todo lo que oí semanas antes.
Estaba decidido, no me alejaría. Estaría más resguardada allí, entre el muro de ladrillos grises al desnudo y abetos verdes, que vagando por la ciudad con la esperanza de llegar a casa a pie. Sin embargo, mi plan se vio truncado cuando el chirrido del hierro vibró tras mi espalda.
El chico salió de los límites quitándose la chaqueta de los hombros, dejando al descubierto su cabello cortado con descuido y su frente marcada con un golpe, que en su momento de frescor pudo ser profundo.
—Dejarte ir sola sería de un imbécil —comentó bajito, su voz me recordó a los suspiros suaves y a la brisa primaveral—. No puedo dejarte pasar, pero si me esperas dos o tres minutos puedo conseguir que alguien te lleve a donde quieras, ¿de acuerdo, pequeña? —inquirió, en tanto colocaba su chaqueta sobre mis hombros.